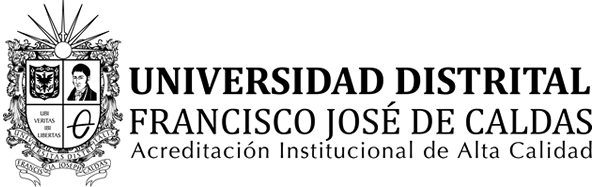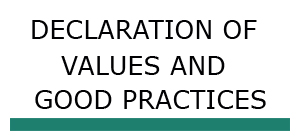DOI:
https://doi.org/10.14483/25009311.10252Publicado:
2015-01-05Número:
Vol. 1 Núm. 1 (2015): enero-diciembreSección:
Sección CentralEnero 17, 2003
January 17, 2003.
Palabras clave:
expulsión, barbarie, agonía, sobrevivencias, sustitución (es).Palabras clave:
Expulsion, barbarism, agony, survivals, replacement. (en).Descargas
Referencias
Giraldo, Carlos Alberto., Colorado, Jesús Abad., Pérez, Guzmán.(1997). Relatos e imágenes: el desplazamiento en Colombia. Bogotá, Cinep, edición ilustrada.
Ricoeur, Paul. (1960). Finitud y Culpabilidad. Madrid, Taurus Ediciones.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita


Enero 17, 2003
January 17, 2003
Le 17 janvier 2003
17 De janeiro de 2003
Estudios Artísticos
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia
ISSN: 2500-6975
ISSN-e: 2500-9311
Periodicidad: Semestral
vol. 1, núm. 1, 2015
Recepción: 17 Mayo 2014
Aprobación: 19 Junio 2014
Resumen: Una de las fotografías más célebres de Jesús Abad Colorado, muestra una escena en la cual dos personajes, Karina, una niña de corta edad, y Misael, su padre, huyen, acarreando sus pertenencias más preciadas, de un grupo armado que los persigue. Se trataría, simplemente, de una imagen más que da cuenta de las tribulaciones que han vivido, y viven, infinidad de seres humanos expulsados de sus territorios a causa de la guerra que azota al país desde hace décadas. Y, sin embargo, haciendo eco de la sutileza y la profundidad con la que el pensador alemán Aby Warburg se enfrenta a las imágenes, ésta en particular se encuentra muy distante de la continuidad simple de la percepción cotidiana. Hay allí sobrevivencias de un ritual bárbaro que, a pesar de haber, en apariencia, sido borrado de la faz de la tierra, se encuentra allí y coexiste atrozmente con la civilización.
Palabras clave: Expulsión, barbarie, agonía, sobrevivencias, sustitución, Expulsion, barbarie, agonie, survivances, substitution.
Abstract: One of the most famous photographs of Jesús Abad Colorado shows a scene in which two characters, Karina, a young girl, and Misael, her father, flee from an armed group that pursues them, carrying their most precious belongings. It would simply be one more image of the tribulations that countless human beings, expelled from their territories because of the war plaguing the country for decades, have lived and still live. Yet, echoing the subtlety and depth with which the German thinker Aby Warburg faces images, this one in particular is far from the simple continuity of everyday perception. There exist in it survivals of a barbarian ritual that, despite having apparently been wiped from the face of the earth, is still here and atrociously coexists with civilization.
Keywords: Expulsion, barbarism, agony, survivals, replacement.
Résumé: L'un des plus célèbres photographies de Jésus Abad Colorado montre une scène dans laquelle deux personnages, Karina, une jeune fille, et Misael, son père, ont fui d’un groupe armé qui les poursuit, emportant leurs possessions les plus précieuse. Il serait tout simplement une autre image qui montre les tribulations qui ont vécu, et vivent, d'innombrables êtres humains expulsés de leurs territoires en raison de la guerre qui sévit dans le pays depuis des décennies. Et pourtant, en écho à la subtilité et la profondeur avec laquelle le philosophe allemand Aby Warburg fait face à des images, celle-ci en particulier est loin de la simple continuité de la perception quotidienne. Il y a des survivances d'un rituel barbare qui, en dépit d'avoir été apparemment rayé de la surface de la terre, est encore là et coexiste atrocement avec la civilisation.
Resumo: Uma das fotografias mais célebres de Jesús Abad Colorado mostra uma cena na qual dois personagens, Karina, uma menina de pouca idade, e Misael seu pai, fogem de um grupo armado que os persegue, carregando seus pertences mais preciosos. Tratar-se-ia, simplesmente, de uma imagem que dá conta das atribulações do que viveram, e que vivem, uma infinidade de seres humanos expulsos de seus territórios graças à guerra que acomete o país há décadas. No entanto, fazendo eco à sutileza e profundidade com que o pensador alemão Aby Warburg enfrenta as imagens, esta em particular se encontra muito distante da continuidade simples da percepção cotidiana. Há, ali, sobrevivências de um ritual bárbaro que, apesar de aparentemente ter sido eliminado da face da terra, se encontra e coexiste atrozmente com a civilização.
Palavras-chave: Expusão, barbárie, agonia, sobrevivências, substituição.
I
Es una imagen compleja: la distancia que recorre la vista desde ese primerísimo nivel en el cual la hojarasca se dispone a recibir los pies descalzos de la niña, hasta el follaje de atrás —al final, cerrando el boquete por el que se movilizan transeúntes y automotores— es bastante considerable y despliega en frente de la percepción varios, muchos, planos de profundidad y de sentido.
Al mirar con detenimiento ese tejido visual que tenemos ante los ojos y antes de aplicar nuestros instrumentos de juicio y categorizar lo que allí está sucediendo —si acaso ese “antes” fuera posible— nos encontramos con una serie de configuraciones estructuradas a lo largo de un espacio escópico característico: la fotografía que se desdobla frente a nuestros ojos distribuye un conjunto de formas a lo ancho y largo de cierta continuidad de profundidades, asimilable al célebre “cubo escénico” tan maniobrado en nuestra tradición reflexiva. Es a través de ese transcurso en donde tales formas — que son tan constructoras como construidas por la hondura espacial allí descrita— ocupan lugares específicos y erigen complejos significativos en la percepción. Al repartirse de manera irregular un espectro de grises que se acercan o se alejan de los ojos del espectador, los cuerpos humanos y los objetos, el espacio mismo, en acción, construyen la urdimbre contundente de las agonías.
Ahí está, frente a nosotros, muy cerca de la línea inferior que cierra los límites del cuadro, una niña sorprendida en un momento específico de su caminar. La figura, que comienza un poco arriba del borde inferior, alcanza la mitad justa del espacio visual y se encuentra claramente recargada hacia su costado izquierdo, confiriendo a la imagen total un soporte dinámico perfectamente equilibrado. Detrás de ella, un poco arriba de la línea horizontal que trazan sus pies, un hombre, una línea vertical centralizada que se abre en diagonal hacia los bordes laterales del cubo, se prolonga en fuga hasta la derecha y rompe el espacio visual. Sus brazos, esa apertura que desequilibra y compensa, portan un objeto que impone su furibundo blanco en medio de este concierto de grises atenuados: es una nevera, un aparato electrodoméstico de refrigeración que comprime sus hombros y su cabeza y se adelanta hacia más allá de los límites de la representación, completándose en lo invisible.
Detrás de ellos, ligeramente desplazado hacia la izquierda, en continuidad casi total con el eje trazado por el cuerpo de la niña, y con la cabeza oculta por el brazo del hombre y la esquina inferior de la nevera, nos encontramos con otro ser humano. No es fácil concluir si se trata de un hombre o de una mujer. Sabemos que es adulto, que viste una camisa blanca, tanto o más que la nevera que lo eclipsa, que lleva un reloj en la muñeca de su mano derecha, — la que, a su vez, colinda con el borde izquierdo de la cabeza de la niña— y que en su mano izquierda porta un paquete a medio llenar. Se trata de una lona grisácea cuyo borde inferior choca con la mochila oscura que la chiquilla sostiene con su brazo izquierdo.
Más hacia atrás, en un quinto nivel de profundidad, del lado derecho, disminuido por obra y gracia de la perspectiva y en contigüidad estrecha con el borde medio del cubo, hay otro hombre que camina. Lleva, como todos, algo en las manos, pero esta vez no se trata de un aparato de uso doméstico o personal, o de un bártulo. Es un arma la que sostiene con el brazo izquierdo, cuya boca, metálica y brillante bajo la luz, se adelanta hacia nuestros ojos y contrasta fuertemente con los tonos opacos de su atuendo militar.
A partir de allí, superada la línea media del plano de representación, todas las figuras mudan notoriamente, se hacen más y más pequeñas, y mucho menos contrastadas al punto de fundirse, las últimas, con la hojarasca circundante. Sin embargo podemos identificar con claridad a unas cuantas: un personaje, presumiblemente femenino, que fotografía desde atrás la escena que está sucediendo; otro hombre ataviado con prendas militares, armado y con cachucha, cuya cabeza colisiona, en gracia de ilusión óptica, con la línea inferior de la nevera y que se adelanta a la figura de un automóvil blanco del cual solo conseguimos detectar el vidrio parabrisas y la capota. Dentro de él, vagas siluetas de un posible conductor y su acompañante. Y luego, al fondo, hechas casi jirones del paisaje, otras formas entrelazadas y serpentinas; después un plano gris compacto, ancho y paralelo al límite superior del cubo y en ángulo obtuso con la diagonal de la nevera que huye y se rompe contra el borde: quizá un vehículo grande, un camión o, quizá, un bus escalera. Y contra todo, en el extremo límite de la percepción, puerta que cierra el cubo y niega el más allá, la floresta.
De esta manera nuestra percepción ha configurado esa orquestación de datos visuales, esa tesitura de luces y de sombras que la voluntad representativa del fotógrafo despliega al frente de nosotros. Sin embargo, basta con detenernos un momento para comprender que no nos encontramos con la simultaneidad simple de una serie de estímulos visuales, abstractos, ordenados en torno a valores puramente plásticos. La sincronicidad que Jesús Abad Colorado nos propone, cobra un sentido evidente, instantáneo, para nosotros: hay allí, en la imagen, algo más que contrastes tonales y profundidades de campo. Nos encontramos con formas humanas, con objetos, con seres vegetales, con territorio vivo. Y, no obstante, a partir de esa inmediatez, desde ese ejercicio de lo inmanente que, supuestamente, no abre a la experiencia otra posibilidad que su propio desplegarse actual, liso y sin fisuras, el despliegue de una insospechada abundancia de incongruencias, nos sorprende.
II
En ninguno de los personajes fotografiados por Jesús Abad Colorado, podemos constatar esa quietud un tanto artificial del modelo que posa frente al lente de una cámara, y que es consciente de esa condición provisional. Todo allí sucede de otra manera, mucho más urgente e imperativa: Karina, por ejemplo, la niña del primer plano, fue detenida en el momento justo en que ninguno de sus dos pies reposaban sobre el suelo: el fotógrafo, al obturar su dispositivo la dibujó flotando en el espacio.
Las condiciones específicas del medio fotográfico hicieron posible este corte en el continuo temporal que, pese a la reiteración histórica ampliamente acumulada, sigue siendo sorprendente: la tierra cubierta de ramajes no tiene contacto con ella y su cuerpo aligerado, aéreo, fluye presuroso frente a nuestros ojos. Los dos brazos, a su vez flotantes, separados con avidez del tronco, enfatizan este efecto de ingravidez y de ascensión.
Por su parte Misael, el personaje masculino que carga con la nevera, aunque no participa de la condición alígera de su hija, pone de manifiesto, como ella, una prisa punzante. Marcha con ansiedad y pese a la carga que soporta, su pie izquierdo, captado en el momento en que la punta se desprende del suelo, se prepara con energía para adelantarse y trocar el papel de soporte con el derecho. Todo en él es apresurado, anhelante: la camisa a medio abotonar, los brazos abiertos que soportan el peso desacostumbrado en una postura definitivamente inorgánica, la cabeza inclinada, descentrada, implorante, los ojos entrecerrados, la caja torácica descubierta en su contracción, despojada, inerme. Si la imagen de ella fluye y asciende en la ebriedad de su huida, la de él, aplastada por el peso, se comprime impotente y sucumbe al magnetismo de la tierra. Más atrás el otro personaje marchante, apenas visible, nos descubre, sin embargo, una corporeidad erguida, asimétrica, tensa, en fuga.
Luego están aquellos otros cuerpos que ocupan la parte posterior del cubo escénico: los dos hombres armados, amenazantes en su marcha, verticales. Viene la mujer que mira detrás de la lente de su cámara, inclinada en un gesto de concentrada atención, vuelta sobre su propio centro, y al final la indeterminación gestual, el amasijo de luces y de sombras dentro del cual podemos aventurarnos a inventar los gestos de nuevos caminantes, unos que impulsan sus cuerpos angustiados, otros que esgrimen con determinación sus armas. Todos ellos, además de los tantos objetos que habitan y componen el espacio, actúan, ejecutan, realizan una acción.
III
A propósito de algunas de las imágenes más representativas del renacimiento italiano, el pensador alemán Aby Warburg sorprendió al mundo intelectual de su época —e inauguró un verdadero continente interpretativo y crítico en las disciplinas de la historia del arte y de la cultura en general— mediante la formulación de una serie de constataciones. Una de ellas, determinante, la de precisar que en todas aquellas imágenes, supuestamente serenas, continuas y fluidas en su aparecer, síntesis del espíritu racional, ordenado y progresista de su época, latían apasionamientos y agonías provenientes de mundos que se consideraban superados. No alentaban en ellas, en modo alguno, resoluciones acabadas; nunca síntesis definitivas y afortunadas. Sí, en cambio, hondas contradicciones, pulsiones inexpresadas y poderosas que no fueron suprimidas definitivamente y que estaban allí, presentes, con su carga completa de anarquismo y caos.
No es cierto, entonces, que el mundo instaurado en tales imágenes se agote no más que en la relación de una continuidad descifrable y a la vista. En ellas —así como tendría que suceder en todas las imágenes— se pone de manifiesto una espesura, un grosor, una hondura inimaginables desde la ligereza de la percepción superficial. Y esa densidad, dentro de la que cabe encontrar complejidades pavorosas, se encarna y hace realidad en torno a una serie de complejos pasionales, patéticos, agónicos.
Buena parte de la extensa y complejísima producción de Aby Warburg se ocupa en desarrollar con meticulosa intensidad esta constatación. Incumbe en estas líneas, más que intentar dar cuenta de un proceso de construcción intelectual tan dispendioso, señalar que —tal y como se desprende de su pensamiento— esa condición espesa y gestante no es patrimonio exclusivo de las imágenes artísticas, o consideradas tales a partir del dispendioso proceso de legitimación institucional. Por el contrario, formaría parte de la estructura más básica de cualquier imagen, al borde de su condición, calidad o procedencia. Es más, de toda imagen entendida ya no solo desde la perspectiva visual, prejuicio lamentablemente común aún en nuestros días, sino asumida como una experiencia del mundo que impacta la sensibilidad y se impregna en la consciencia de quien percibe.
IV
Lo que tenemos aquí, al final de cuentas, desplegada en esta configuración de valores visuales, es una escena cuya pugnacidad y rigor se han visto repetidos innumerablemente a lo largo y ancho de nuestra experiencia histórica: unos seres humanos corren para escapar de la persecución de otros. Nos encontramos ahora con una encarnación muy particular de esta ceremonia que bien podría resumir, en un sentido, el devenir histórico de nuestra especie. Pues si nos detenemos un poco y sondeamos, aun cuando sea de manera muy superficial, la tradición documental que tenemos a mano, este tipo de configuraciones se ha constituido en un verdadero tópico de la imaginería humana: la huida, el escape, el éxodo.
Ahora estamos en un camino veredal del municipio de San Carlos, en el oriente de Antioquia, uno de los departamentos más importantes y conflictivos de Colombia. Pero este ritual se viene repitiendo de manera permanente en muchos otros lugares esparcidos en todas las direcciones geográficas del país, y ha tenido ocurrencia, perturbadora y rítmica, a lo largo de las décadas y los siglos de nuestra historia nacional. Pies descalzos que aspiran a la ingravidez para escapar de la barbarie, hombros cargados con pesos desproporcionados que buscan la liberación, han poblado nuestra realidad innumerablemente y se han condesado como una de las formas más vergonzantes y doloridas de la nacionalidad.
Y, no obstante, sin desmedro de que, en efecto, la huida y su complejidad agónica ha caracterizado la existencia social y política de Colombia, esas premuras, tales formas patéticas, no nos son exclusivas de manera alguna. Karina y Misael huyen para salvar la vida, pero otros lo han hecho antes que ellos, desde tiempos inmemoriales y en todas las latitudes, pues esa ordenación de tensiones, ese procedimiento particular de organización mediante la cual los datos percibidos se cohesionan bajo la categoría de escape, el modo como tal agonía deviene forma y se despliega en la imagen, se ha consolidado desde tiempos remotos como uno de los mitos fundadores de la condición humana.
Ahí están, en fin, las maneras que ya hemos percibido tantas veces: los brazos, las piernas, la torsión corporal, los rictus faciales, la mirada, los pliegues que desvertebran las vestiduras, el valor gestual de los objetos. Sin recabar en narraciones que podrían precipitarnos en indeseables meandros ideológicos, enfocando de manera específica sobre esas configuraciones que afectan directamente a nuestra sensibilidad, podemos constatar las vibraciones de lo que no ha terminado de pasar. Pues en medio de todos esos cuerpos que no consiguen permanecer y que en medio de su multiplicidad nos conmueven de una manera tan contundente, no podemos menos que enfocar en la evidencia de la repetición, en la constancia formal que se reitera.
Los cuerpos de Karina y Misael han perdido la gracia. Han abandonado un privilegio, quizá poco apreciado cuando se disfrutaba, pero que ahora, en el borde del abismo, adquiere toda su contundencia. Pues allá, en ese lugar del que ahora mismo escapan, ese que la virulencia de las armas ha hecho imposible, quedan los días de la abundancia, la autonomía y la felicidad. Tuvieron entonces un lugar sobre la tierra y podían enfrentar los desafíos del día a día con relativa solvencia y con fe en el futuro. El tiempo era entonces fluido y transparente, la vida un acertijo posible de descifrar. Pero entonces, como sucedió en ese otro relato fundacional que rehacemos con extraña terquedad, una mancha empañó lo que fuera su estado de desnudez primaria y simple, y les llevó a la vergüenza, a la caída y al destierro. Pues, tal y como afirma Paul Ricoeur en su célebre “Simbología del mal”,
“El hombre, nacido de mujer,
tiene una vida tan corta de días como
larga de sufrimientos.
Es una flor que apenas abierta se marchita;
huye sin parar como una sombra. 1”
Pues, encarnado en formas deleznables, al uso de esa lamentable mitología que preside nuestros tiempos, “Dios tiende sus redes…” en torno a ellos, “Dios devasta su casa y agota sus fuerzas” 2 , y su emisario, el ángel terrible que esgrime su espada de fuego —ahora mismo transfigurada en la configuración oprobiosa de un fusil de repetición—los expulsa para siempre del paraíso.
Pero su falta, esa que explica el por qué los habitantes de la condición humana se sumergen en el caos y se precipitan en la traición, ya no es aquella emanada de la concupiscencia inherente y de la fragilidad que nos impele al error. Karina, huye, como su padre Misael, ya no porque sucumbieron al deseo inconfesable de ser como los dioses y comieron del fruto prohibido. La mancha que los contamina de pies a cabeza y que los tiñe indeleblemente con los colores luctuosos que identifican al inmolado —tal como en tiempos prehispánicos, las víctimas capturadas en las guerras floridas se presentaban ante el filo de la obsidiana escrupulosamente teñidos de azul— no es consecuencia de su mala voluntad, ni el resultado de la enemistad entablada con un dios rencoroso; es más bien fruto de una condición elemental que los determina.
Pues las gesticulaciones que dan forma a su agonía, ya no son más como aquellas otra registradas en imágenes tan portentosas como la del grupo del sacerdote Lacoonte y sus hijos, entregados a la iracundia de Poseidón. Esas contorsiones y pliegues de los cuerpos que se resisten vanamente a la voracidad de las serpientes, aunque resonantes, no están presentes aquí de la misma manera. Así como tampoco sorprendemos en los pies desnudos de Karina, que flotan en una suerte de ascensión imposible, los de la desafortunada Eva que ve castigada su insolencia y se encaminan pesarosos al exilio, o incluso los de las tantas heroínas cristianas que, luego de arduas purificaciones y penitencias consiguen el sorprendente privilegio de ascender a los cielos. No podemos sorprender en Misael esa contorsión torturada del hombre que —incapaz de vencer las fuerzas que lo superan— no abandona, sin embargo, el combate y rescata en él una chispa de independencia espiritual desde la cual constituirse como héroe fatal. Su vientre en devastación no reconstruye aquel otro entregado a la voracidad del buitre que día tras día se satisface ante la impotencia del titán encadenado para siempre a la montaña. Él no desafió la arbitrariedad de los dioses, ni paga por ello el precio de su temeridad. Tampoco carga el globo terráqueo en sus hombros encarnecidos, ni abandona su tierra, ciego, como Edipo, luego de haber comprendido la hondura de sus culpas. Así mismo, de manera sorprendente, no camina soportando el peso de una cruz, como ese nuevo Adán que redime el pecado de los hombres. Él no es un héroe trágico.
Junto con su hija y con los otros tantos que lo acompañan, ha sido sentenciado y un conjuro macabro y efectivo lo condena. Es culpable y paga por ello; es expulsado y no puede menos que atravesar el desfiladero árido del tormento. Pero su culpa es básica, transita por debajo de las simbologías y los relatos culturales que no le competen, no puede ser expurgada de ninguna manera y lo señala en su constitución más irrenunciable y orgánica: Misael y su hija, tal como otros tantos, innumerables, que comparten su condición, es, esencialmente, material nutritivo y forma parte de una ceremonia banal, cotidiana, rutinaria, sórdida. Él, su hija, sus vecinos y amigos, así como el resto de los cinco millones de víctimas que ha arrojado el conflicto colombiano, es carne a devorar, presa en un rebaño arreado hacia el foso en el curso de una simple y desencantada cacería.
VI
Pues aunque las formas huyentes que nos sorprenden desde la fotografía de Jesús Abad Colorado, evidencian, con toda claridad, una agonía, ésta no corresponde a esas otras, trágicas, que nos han constituido culturalmente. Los cuerpos de los dos, de la niña y del hombre adulto, han sido despojados de toda dignidad. No hay en ellos, en sus pliegues y contorsiones, vislumbre alguna de heroísmo, no hay libertad que se resista a la contundencia del destino, no hay nada sublime allí, no se puede siquiera imaginar un atisbo de belleza.
Los brazos del Adán expulsado del paraíso, el rostro de la Eva, culpable y aterrada; las contracciones dramáticas que sorprendemos en los cuerpos del sacerdote y de sus hijos atenazados por las serpientes, los estertores de Prometeo, de Atlas, de Edipo o de Cristo; las agonías de Quetzalcoatl, atravesando la noche del infierno luego de la inmolación y de frente a la suprema metamorfosis, no están aquí. Todos ellos, constituidos en señales formales que perviven pese a las transformaciones, nos hablan de un sujeto que experimenta los límites de su condición y asume el costo de ir más allá de sí mismo. Nada de ello es posible para este grupo de seres arreados hacia la trampa.
Esas formas lejanas, allegadas desde la nitidez del mito y constituidas en imágenes, traen hasta nosotros sus sobrevivencias, y ponen a nuestro alcance la invención colectiva de un destino que, si bien no nos exime del dolor, ni nos dispensa de la muerte, sí nos conserva en la ilusión de una dignidad que exonera. En el vórtice de una confrontación en la que no nos es concebible vencer, los seres humanos ponemos a buen resguardo la invención del decoro y de la sobriedad, y fantaseamos con el albur de no condescender más al desastre y de conservar un espacio desde el cual nos sea posible la altanería de pensar y de crear un mundo. Simples ficciones, es cierto, pero invaluables, pues nos permiten abandonar la condición de víctimas camino al matadero, para instaurarnos en la del liberto que vende cara su vida y no se entrega a pesar de la derrota. A partir de este estado, desde el cual nos es posible la instauración de la civilidad y de la sensatez política, comprendemos cómo las formas que sobreviven en la fotografías del maestro Abad Colorado, nos enfrentan con una atrocidad que no conseguimos conjurar. Pues, a despecho de toda una historia de complejas convulsiones al cabo de la cual nos parecía posible olvidar la sordidez de la barbarie, ella está aquí y nos invade con sus magias terribles.
Algo determinante está en juego cuando la experiencia de la muerte y el dolor, del exilio y la caída, nos alcanza como consecuencia de una mancha en la que está involucrado el ejercicio de nuestra humanidad. Algo muy distinto a lo que se desenvuelve ahora, aquí, en esta huida desencantada de Karina, de su padre y de las tantas otras víctimas de nuestro conflicto, cuando la tragedia ya no existe más. Pues esos que van a morir no asumirán semejante tránsito como consecuencia de una apuesta en la que se jugaron por la insolencia y el atrevimiento. Todo lo contrario, su exilio es un dato previsto y planificado con la frialdad del operario que transporta un rebaño hasta el lugar del sacrificio, pues ellos, nuestros inmolados, han sido desposeídos de toda complejidad, de cualquier posibilidad de simbolismo. Ellos, todos, se han simplificado al extremo posible, se han constituido únicamente en carne para devorar, en provisionales depositarios de nutrientes.
El complejo agónico que sorprendemos aquí, emergiendo con crudeza en medio de las configuraciones que aparecen a los ojos cuando percibimos esta imagen, podría acarrear las recurrencias de esas ceremonias mediante las cuales hemos intentado dar nuestra forma a lo imposible, pero no es así. La real incongruencia que rompe la continuidad de la superficie descrita en esta fotografía, apunta en la dirección de unas sobrevivencias mucho más atávicas y vergonzosas. Pues la civilización que tan arduamente se ha constituido a lo ancho y largo de la geografía humana, tiene que ver, entre otras pocas cosas, con la supresión de una ritualidad elemental: ya no nos devoramos a nosotros mismos. No nos capturamos en razias, como a un rebaño de animales, para beber de nuestra sangre, comer de nuestra carne y confeccionar objetos útiles con nuestros despojos. Eso, se dice, quedó atrás, hundido en las penumbras de una historia que nunca se habrá de repetir.
Existe, claro está, y quizá nunca dejará de existir, la práctica de la guerra que, al final de cuentas, viene siendo una fiesta que ritualiza y carga de significaciones y sentidos la experiencia ineludible de la muerte. Pero al cuerpo vencido se le tributa debido homenaje y respeto, al punto que uno de los tabúes más civilizatorios de que tenemos memoria consiste, precisamente, en la necesidad inexcusable de dar sepultura debida a nuestros muertos. Desde la Grecia homérica y trágica, pasando por la tradición medioeval cristiana y, por supuesto, a través de la modernidad— para no considerar más que nuestra tradición occidental— el cuerpo sin vida se sacraliza y en manera alguna se contempla como alimento. Y, sin embargo, eso que se desliza entre los intersticios que habitan la imagen frente a la cual nos encontramos, señala inquietantemente en esa dirección.
VII
Hay pocas ceremonias que hayan sido sometidas a tanto refinamiento y estetización como las de cacería. En ellas los protocolos se han multiplicado, así como los procedimientos y las ritualidades. Y no es para menos. Pareciere inmodificable que la vida en nuestro mundo se nutre de la muerte, y que aquel que no actúa como predador, se convierte, inevitablemente, en presa. La circunstancia de que en nuestros tiempos el coto de caza fuera sustituido por el criadero, no constituye diferencia suficiente, pues el día a día global contemporáneo sigue al pie de la letra la lógica de una partida y el espectáculo que ofrece nuestra civilización urbana, híper-especializada y abstracta es, en muchos más aspectos de los que quisiéramos reconocer, una interminable y complejísima salida de caza. Pero si bien es cierto que esta circunstancia que sobrellevamos cotidianamente podría ser, más o menos, soportable en el imaginario colectivo global, también lo es que, sobre toda consideración, las partidas en las que participamos y en la que somos preseros o apresados, se desenvuelven en un nivel de evidente abstracción que mediatiza y confunde su rudeza básica. No soportaríamos, salvo en circunstancias lúdicas y simbólicas, y pese a la crueldad del ambiente de nuestro mundo, su realidad directa y simple.
Entre las tantas modalidades y estrategias que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, existe una, aparentemente la más antigua y efectiva de todas, que reviste un especial interés.
Se trata de un procedimiento colectivo y de una primitiva, y muy útil, división del trabajo. El grupo total de cazadores divididos en dos, los perseguidores y los rematadores, se apostan estratégicamente a lo largo del territorio de caza, previamente seleccionado con toda premeditación. La estrategia es sencilla: los perseguidores detectan una manada de animales y los hostigan selectivamente, sin rematarlos, hasta conseguir que se encaminen hacia el punto preciso, la trampa, el desfiladero en que han de caer y en donde los rematadores podrán acometerlos sin que exista la más mínima posibilidad de escapatoria. Generalmente se trata de un pasaje estrecho dentro del cual el rebaño no podrá maniobrar con libertad alguna, y desde cuyas paredes, debidamente protegidos, los cazadores harán blanco con toda tranquilidad sobre sus presas. Se estila también, abundantemente, la construcción de un foso dentro del cual los animales rodarán en su estampida, y en cuyo fondo, suficientemente maltrechos por la caída, serán rematados con toda comodidad por los predadores que los estarían aguardando. De esta manera se garantiza comodidad, seguridad y efectividad en la partida.
Este proceder, refinado y perfeccionado hasta el extremo, se encuentra en la base de una nutrida táctica de emboscadas que los estrategas militares acuñaron y sistematizaron en sus prácticas bélicas. No obstante, es en el ámbito de la cacería, y no en el de la batalla, en donde surtió sus efectos más notables y devastadores.
La simplicidad del ardid, que consiste simplemente en amenazar y arrear al rebaño hasta precipitarlo dentro de una trampa, garantizó su eficacia durante largos siglos, cuando menos hasta que la técnica del acorralamiento y la cría en cautividad de las presas, simplificó y optimizó el esfuerzo de los cazadores.
Pues bien, cuando en la imagen que tenemos frente a nosotros los cuerpos de Karina y de Misael —así como el del personaje anónimo que avanza cargando su propio atadijo, y los de aquellos otros que se encuentran mimetizados dentro del paisaje— adelantan su carrera seguidos de cerca por los hombres armados que los siguen, lo que pugna por rasgar la superficie lisa que transcurre ante nuestros ojos, acarrea sobrevivencias de esta antigua práctica. Pues los perseguidos ya hace tiempo que abandonaron sus posibilidades de humanización, de simbolización y de ritualidad. Esa experiencia limítrofe por la que atraviesan, precedida del asesinato selectivo y de los más aberrantes procedimientos de humillación y tortura, les ha arrancado cualquier posibilidad de dignificación, todo rastro de tragedia.
No hay en ellos libertad alguna, no asoma en ningún punto de la epidermis de su tormento, el más mínimo asomo de independencia moral. Huyen, nada más, cargando los restos del mundo que les ha sido arrebatado, y no sospechan hacia dónde se dirigen. Sabemos —los documentos a los que tenemos acceso lo atestiguan— que su destino provisional es la población de San Carlos, en el oriente antioqueño, pero también sabemos que ellos, como tantos otros, miles en verdad, cientos de miles, millones, se precipitarán en las fauces de las grandes ciudades dentro de las cuales arrastrarán penosamente su destino. La delincuencia, la mendicidad, la prostitución, o la incorporación forzosa a las huestes de la barbarie, los aguardan y ellos, que lo ignoran, o quieren ignorarlo, siguen adelante en su carrera creyendo escapar del horror que los ha expulsado de su lugar de origen. Pero la trampa ya se abre bajo sus pies y no bastará con ese gesto aéreo y grácil mediante el cual la niña se adentra en el espacio, ni con la determinación tozuda que el hombre muestra en su intento por resistir el peso demencial que lo aplasta contra la tierra. Un foso informe, descomunal, hecho de transacciones electrónicas, de diagramas de flujo, de estrategias macroeconómicas, planeaciones globales y valores de cambio, de criterios de evaluación, paradigmas estéticos, perfiles ocupacionales, inversiones, realidades virtuales, confesionarios masivos, registros notariales, conferencias magistrales y urnas de votación, los devorará, y sus despojos, cuando mucho, alimentarán con su anonimato, el salón de los trofeos.
VIII
Basta con sustituir. El espacio, el tiempo, la acción de los personajes y los objetos, el ordenamiento visual de la fotografía hace posible, e imperioso, la puesta en práctica de una simple sustitución. Es más que urgente. Pues además de los gestos, las formas, las texturas y contorsiones que se adelantan a nuestros ojos, también existen las funciones, los roles que garantizan la coherencia de una específica cosmovisión y que al aparecer en el escenario perceptivo, anuncian y denuncian la organización que las sostiene. Y esa organización, ese conjunto de instrucciones, de comandos que ponen en acción un complejo de relaciones y sentidos, una vez reconstruida, vertida en imágenes, imaginada, se abre al examen y a la manipulación.
Ahí están, constituyendo el complejo agónico de cacería, quienes se ubican en el rol del perseguidor, y los que ocupan el del perseguido. Y las imágenes que los despliegan ante nuestra percepción, acarreando sus correspondientes pervivencias, condensarán la incoherencia que los constituye. En efecto, entre otras tantas posibilidades el rictus que ahora nos presenta a Karina y a Misael, al esbirro que los hostiga, a la mujer que los mira, tras de la cámara, se funde en ese otro gesto que vemos en la cabeza del sacerdote Laocoonte y su progenie condenada, en el Cristo descarnado de la iconografía colonial, en el ángel terrible y su espada de fuego, en la torsión desesperada del titán prisionero en el Cáucaso, en los pies del inocente, degollado para garantizar la seguridad política del déspota, y por tanto pueden mudar de lugar, intercambiarse. Y el pesado refrigerador sobre los hombros del personaje, en su función de aplastar, de comprimir, de hundir bajo la tierra, de convertir al hombre de carne y hueso —al huyente Misael que corre para escapar de la barbarie—en un amasijo que desaparece devorado por las entrañas movedizas de la tierra que lo absorbe, puede contener la pesadumbre de su historia. Pues un ser concreto que lleva sobre sus hombros la ruindad de sus tradiciones, su abigarrado bestiario de culpabilidad y resignación, de obediencia, servilismo y humillación, de admirado y enfermizo anhelo de sufrimiento, no necesita un aparato de refrigeración sobre sus hombros para desaparecer bajo la tierra. Así como el personaje que esgrime sus armas, no consigue ocultar el estrépito de su atabal de cazador, ni la ceremonia mágica de invocación previa a la partida, ni las marcas rituales que atraviesan su cuerpo: todo ello se encuentra allí, a la vista, basta con un simple gesto de de-velación.
Es la labor posible, y deseable, a la que un hacedor de imágenes, un componedor, un imaginero, puede entregarse. Pues la urdimbre de pervivencias bárbaras que nos constituye gana todo su poder de coerción, toda su pugnacidad y efectiva capacidad de sometimiento, toda la madeja de impunidad que la protege, por obra y gracia de su ocultamiento. Puesto que la superficie visible, aparente, del mundo se nos ofrece bajo la forma de una continuidad inalterada e inalterable, sucede que la ilusión de no ser más que de una manera, se nos da como indiscutible. Parecería que no nos fuera alcanzable la complejidad del espesor y de la opacidad. Y, sin embargo, al sustituir, al contaminar, al detonar deliberadamente la coherencia de las imágenes que nos constituyen y, con ella, la solidez de las cosas junto a las cuales somos, podríamos aspirar a la invención de una experiencia trágica, y efectiva, desde la cual nos sea posible el pensamiento, la creación y la instauración de una nueva dignidad.
Referencias
Giraldo, Carlos Alberto., Colorado, Jesús Abad., Pérez, Guzmán.(1997). Relatos e imágenes: el desplazamiento en Colombia. Bogotá, Cinep, edición ilustrada.
Ricoeur, Paul. (1960). Finitud y Culpabilidad. Madrid, Taurus Ediciones.
Ricoeur, Paul. (1960). Finitud y Culpabilidad. Madrid, Taurus Ediciones, pp. 463
Notas
Recibido: 17 de mayo de 2014; Aceptado: 19 de junio de 2014
Resumen
Una de las fotografías más célebres de Jesús Abad Colorado, muestra una escena en la cual dos personajes, Karina, una niña de corta edad, y Misael, su padre, huyen, acarreando sus pertenencias más preciadas, de un grupo armado que los persigue. Se trataría, simplemente, de una imagen más que da cuenta de las tribulaciones que han vivido, y viven, infinidad de seres humanos expulsados de sus territorios a causa de la guerra que azota al país desde hace décadas. Y, sin embargo, haciendo eco de la sutileza y la profundidad con la que el pensador alemán Aby Warburg se enfrenta a las imágenes, ésta en particular se encuentra muy distante de la continuidad simple de la percepción cotidiana. Hay allí sobrevivencias de un ritual bárbaro que, a pesar de haber, en apariencia, sido borrado de la faz de la tierra, se encuentra allí y coexiste atrozmente con la civilización.
Palabras clave
Expulsión, barbarie, agonía, sobrevivencias, sustitución.Palabras clave
Expulsion, barbarie, agonie, survivances, substitution.Abstract
One of the most famous photographs of Jesús Abad Colorado shows a scene in which two characters, Karina, a young girl, and Misael, her father, flee from an armed group that pursues them, carrying their most precious belongings. It would simply be one more image of the tribulations that countless human beings, expelled from their territories because of the war plaguing the country for decades, have lived and still live. Yet, echoing the subtlety and depth with which the German thinker Aby Warburg faces images, this one in particular is far from the simple continuity of everyday perception. There exist in it survivals of a barbarian ritual that, despite having apparently been wiped from the face of the earth, is still here and atrociously coexists with civilization.
Keywords
Expulsion, barbarism, agony, survivals, replacement.Résumé
L'un des plus célèbres photographies de Jésus Abad Colorado montre une scène dans laquelle deux personnages, Karina, une jeune fille, et Misael, son père, ont fui d’un groupe armé qui les poursuit, emportant leurs possessions les plus précieuse. Il serait tout simplement une autre image qui montre les tribulations qui ont vécu, et vivent, d'innombrables êtres humains expulsés de leurs territoires en raison de la guerre qui sévit dans le pays depuis des décennies. Et pourtant, en écho à la subtilité et la profondeur avec laquelle le philosophe allemand Aby Warburg fait face à des images, celle-ci en particulier est loin de la simple continuité de la perception quotidienne. Il y a des survivances d'un rituel barbare qui, en dépit d'avoir été apparemment rayé de la surface de la terre, est encore là et coexiste atrocement avec la civilisation.
Resumo
Uma das fotografias mais célebres de Jesús Abad Colorado mostra uma cena na qual dois personagens, Karina, uma menina de pouca idade, e Misael seu pai, fogem de um grupo armado que os persegue, carregando seus pertences mais preciosos. Tratar-se-ia, simplesmente, de uma imagem que dá conta das atribulações do que viveram, e que vivem, uma infinidade de seres humanos expulsos de seus territórios graças à guerra que acomete o país há décadas. No entanto, fazendo eco à sutileza e profundidade com que o pensador alemão Aby Warburg enfrenta as imagens, esta em particular se encontra muito distante da continuidade simples da percepção cotidiana. Há, ali, sobrevivências de um ritual bárbaro que, apesar de aparentemente ter sido eliminado da face da terra, se encontra e coexiste atrozmente com a civilização.
Palavras-chave
Expusão, barbárie, agonia, sobrevivências, substituição.I
Es una imagen compleja: la distancia que recorre la vista desde ese primerísimo nivel en el cual la hojarasca se dispone a recibir los pies descalzos de la niña, hasta el follaje de atrás —al final, cerrando el boquete por el que se movilizan transeúntes y automotores— es bastante considerable y despliega en frente de la percepción varios, muchos, planos de profundidad y de sentido.
Al mirar con detenimiento ese tejido visual que tenemos ante los ojos y antes de aplicar nuestros instrumentos de juicio y categorizar lo que allí está sucediendo —si acaso ese “antes” fuera posible— nos encontramos con una serie de configuraciones estructuradas a lo largo de un espacio escópico característico: la fotografía que se desdobla frente a nuestros ojos distribuye un conjunto de formas a lo ancho y largo de cierta continuidad de profundidades, asimilable al célebre “cubo escénico” tan maniobrado en nuestra tradición reflexiva. Es a través de ese transcurso en donde tales formas — que son tan constructoras como construidas por la hondura espacial allí descrita— ocupan lugares específicos y erigen complejos significativos en la percepción. Al repartirse de manera irregular un espectro de grises que se acercan o se alejan de los ojos del espectador, los cuerpos humanos y los objetos, el espacio mismo, en acción, construyen la urdimbre contundente de las agonías.
Ahí está, frente a nosotros, muy cerca de la línea inferior que cierra los límites del cuadro, una niña sorprendida en un momento específico de su caminar. La figura, que comienza un poco arriba del borde inferior, alcanza la mitad justa del espacio visual y se encuentra claramente recargada hacia su costado izquierdo, confiriendo a la imagen total un soporte dinámico perfectamente equilibrado. Detrás de ella, un poco arriba de la línea horizontal que trazan sus pies, un hombre, una línea vertical centralizada que se abre en diagonal hacia los bordes laterales del cubo, se prolonga en fuga hasta la derecha y rompe el espacio visual. Sus brazos, esa apertura que desequilibra y compensa, portan un objeto que impone su furibundo blanco en medio de este concierto de grises atenuados: es una nevera, un aparato electrodoméstico de refrigeración que comprime sus hombros y su cabeza y se adelanta hacia más allá de los límites de la representación, completándose en lo invisible.
Detrás de ellos, ligeramente desplazado hacia la izquierda, en continuidad casi total con el eje trazado por el cuerpo de la niña, y con la cabeza oculta por el brazo del hombre y la esquina inferior de la nevera, nos encontramos con otro ser humano. No es fácil concluir si se trata de un hombre o de una mujer. Sabemos que es adulto, que viste una camisa blanca, tanto o más que la nevera que lo eclipsa, que lleva un reloj en la muñeca de su mano derecha, — la que, a su vez, colinda con el borde izquierdo de la cabeza de la niña— y que en su mano izquierda porta un paquete a medio llenar. Se trata de una lona grisácea cuyo borde inferior choca con la mochila oscura que la chiquilla sostiene con su brazo izquierdo.
Más hacia atrás, en un quinto nivel de profundidad, del lado derecho, disminuido por obra y gracia de la perspectiva y en contigüidad estrecha con el borde medio del cubo, hay otro hombre que camina. Lleva, como todos, algo en las manos, pero esta vez no se trata de un aparato de uso doméstico o personal, o de un bártulo. Es un arma la que sostiene con el brazo izquierdo, cuya boca, metálica y brillante bajo la luz, se adelanta hacia nuestros ojos y contrasta fuertemente con los tonos opacos de su atuendo militar.
A partir de allí, superada la línea media del plano de representación, todas las figuras mudan notoriamente, se hacen más y más pequeñas, y mucho menos contrastadas al punto de fundirse, las últimas, con la hojarasca circundante. Sin embargo podemos identificar con claridad a unas cuantas: un personaje, presumiblemente femenino, que fotografía desde atrás la escena que está sucediendo; otro hombre ataviado con prendas militares, armado y con cachucha, cuya cabeza colisiona, en gracia de ilusión óptica, con la línea inferior de la nevera y que se adelanta a la figura de un automóvil blanco del cual solo conseguimos detectar el vidrio parabrisas y la capota. Dentro de él, vagas siluetas de un posible conductor y su acompañante. Y luego, al fondo, hechas casi jirones del paisaje, otras formas entrelazadas y serpentinas; después un plano gris compacto, ancho y paralelo al límite superior del cubo y en ángulo obtuso con la diagonal de la nevera que huye y se rompe contra el borde: quizá un vehículo grande, un camión o, quizá, un bus escalera. Y contra todo, en el extremo límite de la percepción, puerta que cierra el cubo y niega el más allá, la floresta.
De esta manera nuestra percepción ha configurado esa orquestación de datos visuales, esa tesitura de luces y de sombras que la voluntad representativa del fotógrafo despliega al frente de nosotros. Sin embargo, basta con detenernos un momento para comprender que no nos encontramos con la simultaneidad simple de una serie de estímulos visuales, abstractos, ordenados en torno a valores puramente plásticos. La sincronicidad que Jesús Abad Colorado nos propone, cobra un sentido evidente, instantáneo, para nosotros: hay allí, en la imagen, algo más que contrastes tonales y profundidades de campo. Nos encontramos con formas humanas, con objetos, con seres vegetales, con territorio vivo. Y, no obstante, a partir de esa inmediatez, desde ese ejercicio de lo inmanente que, supuestamente, no abre a la experiencia otra posibilidad que su propio desplegarse actual, liso y sin fisuras, el despliegue de una insospechada abundancia de incongruencias, nos sorprende.
II
En ninguno de los personajes fotografiados por Jesús Abad Colorado, podemos constatar esa quietud un tanto artificial del modelo que posa frente al lente de una cámara, y que es consciente de esa condición provisional. Todo allí sucede de otra manera, mucho más urgente e imperativa: Karina, por ejemplo, la niña del primer plano, fue detenida en el momento justo en que ninguno de sus dos pies reposaban sobre el suelo: el fotógrafo, al obturar su dispositivo la dibujó flotando en el espacio.
Las condiciones específicas del medio fotográfico hicieron posible este corte en el continuo temporal que, pese a la reiteración histórica ampliamente acumulada, sigue siendo sorprendente: la tierra cubierta de ramajes no tiene contacto con ella y su cuerpo aligerado, aéreo, fluye presuroso frente a nuestros ojos. Los dos brazos, a su vez flotantes, separados con avidez del tronco, enfatizan este efecto de ingravidez y de ascensión.
Por su parte Misael, el personaje masculino que carga con la nevera, aunque no participa de la condición alígera de su hija, pone de manifiesto, como ella, una prisa punzante. Marcha con ansiedad y pese a la carga que soporta, su pie izquierdo, captado en el momento en que la punta se desprende del suelo, se prepara con energía para adelantarse y trocar el papel de soporte con el derecho. Todo en él es apresurado, anhelante: la camisa a medio abotonar, los brazos abiertos que soportan el peso desacostumbrado en una postura definitivamente inorgánica, la cabeza inclinada, descentrada, implorante, los ojos entrecerrados, la caja torácica descubierta en su contracción, despojada, inerme. Si la imagen de ella fluye y asciende en la ebriedad de su huida, la de él, aplastada por el peso, se comprime impotente y sucumbe al magnetismo de la tierra. Más atrás el otro personaje marchante, apenas visible, nos descubre, sin embargo, una corporeidad erguida, asimétrica, tensa, en fuga.
Luego están aquellos otros cuerpos que ocupan la parte posterior del cubo escénico: los dos hombres armados, amenazantes en su marcha, verticales. Viene la mujer que mira detrás de la lente de su cámara, inclinada en un gesto de concentrada atención, vuelta sobre su propio centro, y al final la indeterminación gestual, el amasijo de luces y de sombras dentro del cual podemos aventurarnos a inventar los gestos de nuevos caminantes, unos que impulsan sus cuerpos angustiados, otros que esgrimen con determinación sus armas. Todos ellos, además de los tantos objetos que habitan y componen el espacio, actúan, ejecutan, realizan una acción.
III
A propósito de algunas de las imágenes más representativas del renacimiento italiano, el pensador alemán Aby Warburg sorprendió al mundo intelectual de su época —e inauguró un verdadero continente interpretativo y crítico en las disciplinas de la historia del arte y de la cultura en general— mediante la formulación de una serie de constataciones. Una de ellas, determinante, la de precisar que en todas aquellas imágenes, supuestamente serenas, continuas y fluidas en su aparecer, síntesis del espíritu racional, ordenado y progresista de su época, latían apasionamientos y agonías provenientes de mundos que se consideraban superados. No alentaban en ellas, en modo alguno, resoluciones acabadas; nunca síntesis definitivas y afortunadas. Sí, en cambio, hondas contradicciones, pulsiones inexpresadas y poderosas que no fueron suprimidas definitivamente y que estaban allí, presentes, con su carga completa de anarquismo y caos.
No es cierto, entonces, que el mundo instaurado en tales imágenes se agote no más que en la relación de una continuidad descifrable y a la vista. En ellas —así como tendría que suceder en todas las imágenes— se pone de manifiesto una espesura, un grosor, una hondura inimaginables desde la ligereza de la percepción superficial. Y esa densidad, dentro de la que cabe encontrar complejidades pavorosas, se encarna y hace realidad en torno a una serie de complejos pasionales, patéticos, agónicos.
Buena parte de la extensa y complejísima producción de Aby Warburg se ocupa en desarrollar con meticulosa intensidad esta constatación. Incumbe en estas líneas, más que intentar dar cuenta de un proceso de construcción intelectual tan dispendioso, señalar que —tal y como se desprende de su pensamiento— esa condición espesa y gestante no es patrimonio exclusivo de las imágenes artísticas, o consideradas tales a partir del dispendioso proceso de legitimación institucional. Por el contrario, formaría parte de la estructura más básica de cualquier imagen, al borde de su condición, calidad o procedencia. Es más, de toda imagen entendida ya no solo desde la perspectiva visual, prejuicio lamentablemente común aún en nuestros días, sino asumida como una experiencia del mundo que impacta la sensibilidad y se impregna en la consciencia de quien percibe.
IV
Lo que tenemos aquí, al final de cuentas, desplegada en esta configuración de valores visuales, es una escena cuya pugnacidad y rigor se han visto repetidos innumerablemente a lo largo y ancho de nuestra experiencia histórica: unos seres humanos corren para escapar de la persecución de otros. Nos encontramos ahora con una encarnación muy particular de esta ceremonia que bien podría resumir, en un sentido, el devenir histórico de nuestra especie. Pues si nos detenemos un poco y sondeamos, aun cuando sea de manera muy superficial, la tradición documental que tenemos a mano, este tipo de configuraciones se ha constituido en un verdadero tópico de la imaginería humana: la huida, el escape, el éxodo.
Ahora estamos en un camino veredal del municipio de San Carlos, en el oriente de Antioquia, uno de los departamentos más importantes y conflictivos de Colombia. Pero este ritual se viene repitiendo de manera permanente en muchos otros lugares esparcidos en todas las direcciones geográficas del país, y ha tenido ocurrencia, perturbadora y rítmica, a lo largo de las décadas y los siglos de nuestra historia nacional. Pies descalzos que aspiran a la ingravidez para escapar de la barbarie, hombros cargados con pesos desproporcionados que buscan la liberación, han poblado nuestra realidad innumerablemente y se han condesado como una de las formas más vergonzantes y doloridas de la nacionalidad.
Y, no obstante, sin desmedro de que, en efecto, la huida y su complejidad agónica ha caracterizado la existencia social y política de Colombia, esas premuras, tales formas patéticas, no nos son exclusivas de manera alguna. Karina y Misael huyen para salvar la vida, pero otros lo han hecho antes que ellos, desde tiempos inmemoriales y en todas las latitudes, pues esa ordenación de tensiones, ese procedimiento particular de organización mediante la cual los datos percibidos se cohesionan bajo la categoría de escape, el modo como tal agonía deviene forma y se despliega en la imagen, se ha consolidado desde tiempos remotos como uno de los mitos fundadores de la condición humana.
Ahí están, en fin, las maneras que ya hemos percibido tantas veces: los brazos, las piernas, la torsión corporal, los rictus faciales, la mirada, los pliegues que desvertebran las vestiduras, el valor gestual de los objetos. Sin recabar en narraciones que podrían precipitarnos en indeseables meandros ideológicos, enfocando de manera específica sobre esas configuraciones que afectan directamente a nuestra sensibilidad, podemos constatar las vibraciones de lo que no ha terminado de pasar. Pues en medio de todos esos cuerpos que no consiguen permanecer y que en medio de su multiplicidad nos conmueven de una manera tan contundente, no podemos menos que enfocar en la evidencia de la repetición, en la constancia formal que se reitera.
Los cuerpos de Karina y Misael han perdido la gracia. Han abandonado un privilegio, quizá poco apreciado cuando se disfrutaba, pero que ahora, en el borde del abismo, adquiere toda su contundencia. Pues allá, en ese lugar del que ahora mismo escapan, ese que la virulencia de las armas ha hecho imposible, quedan los días de la abundancia, la autonomía y la felicidad. Tuvieron entonces un lugar sobre la tierra y podían enfrentar los desafíos del día a día con relativa solvencia y con fe en el futuro. El tiempo era entonces fluido y transparente, la vida un acertijo posible de descifrar. Pero entonces, como sucedió en ese otro relato fundacional que rehacemos con extraña terquedad, una mancha empañó lo que fuera su estado de desnudez primaria y simple, y les llevó a la vergüenza, a la caída y al destierro. Pues, tal y como afirma Paul Ricoeur en su célebre “Simbología del mal”,
“El hombre, nacido de mujer,
tiene una vida tan corta de días como
larga de sufrimientos.
Es una flor que apenas abierta se marchita;
huye sin parar como una sombra. 1 ”
Pues, encarnado en formas deleznables, al uso de esa lamentable mitología que preside nuestros tiempos, “Dios tiende sus redes…” en torno a ellos, “Dios devasta su casa y agota sus fuerzas” 2 , y su emisario, el ángel terrible que esgrime su espada de fuego —ahora mismo transfigurada en la configuración oprobiosa de un fusil de repetición—los expulsa para siempre del paraíso.
Pero su falta, esa que explica el por qué los habitantes de la condición humana se sumergen en el caos y se precipitan en la traición, ya no es aquella emanada de la concupiscencia inherente y de la fragilidad que nos impele al error. Karina, huye, como su padre Misael, ya no porque sucumbieron al deseo inconfesable de ser como los dioses y comieron del fruto prohibido. La mancha que los contamina de pies a cabeza y que los tiñe indeleblemente con los colores luctuosos que identifican al inmolado —tal como en tiempos prehispánicos, las víctimas capturadas en las guerras floridas se presentaban ante el filo de la obsidiana escrupulosamente teñidos de azul— no es consecuencia de su mala voluntad, ni el resultado de la enemistad entablada con un dios rencoroso; es más bien fruto de una condición elemental que los determina.
Pues las gesticulaciones que dan forma a su agonía, ya no son más como aquellas otra registradas en imágenes tan portentosas como la del grupo del sacerdote Lacoonte y sus hijos, entregados a la iracundia de Poseidón. Esas contorsiones y pliegues de los cuerpos que se resisten vanamente a la voracidad de las serpientes, aunque resonantes, no están presentes aquí de la misma manera. Así como tampoco sorprendemos en los pies desnudos de Karina, que flotan en una suerte de ascensión imposible, los de la desafortunada Eva que ve castigada su insolencia y se encaminan pesarosos al exilio, o incluso los de las tantas heroínas cristianas que, luego de arduas purificaciones y penitencias consiguen el sorprendente privilegio de ascender a los cielos. No podemos sorprender en Misael esa contorsión torturada del hombre que —incapaz de vencer las fuerzas que lo superan— no abandona, sin embargo, el combate y rescata en él una chispa de independencia espiritual desde la cual constituirse como héroe fatal. Su vientre en devastación no reconstruye aquel otro entregado a la voracidad del buitre que día tras día se satisface ante la impotencia del titán encadenado para siempre a la montaña. Él no desafió la arbitrariedad de los dioses, ni paga por ello el precio de su temeridad. Tampoco carga el globo terráqueo en sus hombros encarnecidos, ni abandona su tierra, ciego, como Edipo, luego de haber comprendido la hondura de sus culpas. Así mismo, de manera sorprendente, no camina soportando el peso de una cruz, como ese nuevo Adán que redime el pecado de los hombres. Él no es un héroe trágico.
Junto con su hija y con los otros tantos que lo acompañan, ha sido sentenciado y un conjuro macabro y efectivo lo condena. Es culpable y paga por ello; es expulsado y no puede menos que atravesar el desfiladero árido del tormento. Pero su culpa es básica, transita por debajo de las simbologías y los relatos culturales que no le competen, no puede ser expurgada de ninguna manera y lo señala en su constitución más irrenunciable y orgánica: Misael y su hija, tal como otros tantos, innumerables, que comparten su condición, es, esencialmente, material nutritivo y forma parte de una ceremonia banal, cotidiana, rutinaria, sórdida. Él, su hija, sus vecinos y amigos, así como el resto de los cinco millones de víctimas que ha arrojado el conflicto colombiano, es carne a devorar, presa en un rebaño arreado hacia el foso en el curso de una simple y desencantada cacería.
VI
Pues aunque las formas huyentes que nos sorprenden desde la fotografía de Jesús Abad Colorado, evidencian, con toda claridad, una agonía, ésta no corresponde a esas otras, trágicas, que nos han constituido culturalmente. Los cuerpos de los dos, de la niña y del hombre adulto, han sido despojados de toda dignidad. No hay en ellos, en sus pliegues y contorsiones, vislumbre alguna de heroísmo, no hay libertad que se resista a la contundencia del destino, no hay nada sublime allí, no se puede siquiera imaginar un atisbo de belleza.
Los brazos del Adán expulsado del paraíso, el rostro de la Eva, culpable y aterrada; las contracciones dramáticas que sorprendemos en los cuerpos del sacerdote y de sus hijos atenazados por las serpientes, los estertores de Prometeo, de Atlas, de Edipo o de Cristo; las agonías de Quetzalcoatl, atravesando la noche del infierno luego de la inmolación y de frente a la suprema metamorfosis, no están aquí. Todos ellos, constituidos en señales formales que perviven pese a las transformaciones, nos hablan de un sujeto que experimenta los límites de su condición y asume el costo de ir más allá de sí mismo. Nada de ello es posible para este grupo de seres arreados hacia la trampa.
Esas formas lejanas, allegadas desde la nitidez del mito y constituidas en imágenes, traen hasta nosotros sus sobrevivencias, y ponen a nuestro alcance la invención colectiva de un destino que, si bien no nos exime del dolor, ni nos dispensa de la muerte, sí nos conserva en la ilusión de una dignidad que exonera. En el vórtice de una confrontación en la que no nos es concebible vencer, los seres humanos ponemos a buen resguardo la invención del decoro y de la sobriedad, y fantaseamos con el albur de no condescender más al desastre y de conservar un espacio desde el cual nos sea posible la altanería de pensar y de crear un mundo. Simples ficciones, es cierto, pero invaluables, pues nos permiten abandonar la condición de víctimas camino al matadero, para instaurarnos en la del liberto que vende cara su vida y no se entrega a pesar de la derrota. A partir de este estado, desde el cual nos es posible la instauración de la civilidad y de la sensatez política, comprendemos cómo las formas que sobreviven en la fotografías del maestro Abad Colorado, nos enfrentan con una atrocidad que no conseguimos conjurar. Pues, a despecho de toda una historia de complejas convulsiones al cabo de la cual nos parecía posible olvidar la sordidez de la barbarie, ella está aquí y nos invade con sus magias terribles.
Algo determinante está en juego cuando la experiencia de la muerte y el dolor, del exilio y la caída, nos alcanza como consecuencia de una mancha en la que está involucrado el ejercicio de nuestra humanidad. Algo muy distinto a lo que se desenvuelve ahora, aquí, en esta huida desencantada de Karina, de su padre y de las tantas otras víctimas de nuestro conflicto, cuando la tragedia ya no existe más. Pues esos que van a morir no asumirán semejante tránsito como consecuencia de una apuesta en la que se jugaron por la insolencia y el atrevimiento. Todo lo contrario, su exilio es un dato previsto y planificado con la frialdad del operario que transporta un rebaño hasta el lugar del sacrificio, pues ellos, nuestros inmolados, han sido desposeídos de toda complejidad, de cualquier posibilidad de simbolismo. Ellos, todos, se han simplificado al extremo posible, se han constituido únicamente en carne para devorar, en provisionales depositarios de nutrientes.
El complejo agónico que sorprendemos aquí, emergiendo con crudeza en medio de las configuraciones que aparecen a los ojos cuando percibimos esta imagen, podría acarrear las recurrencias de esas ceremonias mediante las cuales hemos intentado dar nuestra forma a lo imposible, pero no es así. La real incongruencia que rompe la continuidad de la superficie descrita en esta fotografía, apunta en la dirección de unas sobrevivencias mucho más atávicas y vergonzosas. Pues la civilización que tan arduamente se ha constituido a lo ancho y largo de la geografía humana, tiene que ver, entre otras pocas cosas, con la supresión de una ritualidad elemental: ya no nos devoramos a nosotros mismos. No nos capturamos en razias, como a un rebaño de animales, para beber de nuestra sangre, comer de nuestra carne y confeccionar objetos útiles con nuestros despojos. Eso, se dice, quedó atrás, hundido en las penumbras de una historia que nunca se habrá de repetir.
Existe, claro está, y quizá nunca dejará de existir, la práctica de la guerra que, al final de cuentas, viene siendo una fiesta que ritualiza y carga de significaciones y sentidos la experiencia ineludible de la muerte. Pero al cuerpo vencido se le tributa debido homenaje y respeto, al punto que uno de los tabúes más civilizatorios de que tenemos memoria consiste, precisamente, en la necesidad inexcusable de dar sepultura debida a nuestros muertos. Desde la Grecia homérica y trágica, pasando por la tradición medioeval cristiana y, por supuesto, a través de la modernidad— para no considerar más que nuestra tradición occidental— el cuerpo sin vida se sacraliza y en manera alguna se contempla como alimento. Y, sin embargo, eso que se desliza entre los intersticios que habitan la imagen frente a la cual nos encontramos, señala inquietantemente en esa dirección.
VII
Hay pocas ceremonias que hayan sido sometidas a tanto refinamiento y estetización como las de cacería. En ellas los protocolos se han multiplicado, así como los procedimientos y las ritualidades. Y no es para menos. Pareciere inmodificable que la vida en nuestro mundo se nutre de la muerte, y que aquel que no actúa como predador, se convierte, inevitablemente, en presa. La circunstancia de que en nuestros tiempos el coto de caza fuera sustituido por el criadero, no constituye diferencia suficiente, pues el día a día global contemporáneo sigue al pie de la letra la lógica de una partida y el espectáculo que ofrece nuestra civilización urbana, híper-especializada y abstracta es, en muchos más aspectos de los que quisiéramos reconocer, una interminable y complejísima salida de caza. Pero si bien es cierto que esta circunstancia que sobrellevamos cotidianamente podría ser, más o menos, soportable en el imaginario colectivo global, también lo es que, sobre toda consideración, las partidas en las que participamos y en la que somos preseros o apresados, se desenvuelven en un nivel de evidente abstracción que mediatiza y confunde su rudeza básica. No soportaríamos, salvo en circunstancias lúdicas y simbólicas, y pese a la crueldad del ambiente de nuestro mundo, su realidad directa y simple.
Entre las tantas modalidades y estrategias que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo, existe una, aparentemente la más antigua y efectiva de todas, que reviste un especial interés.
Se trata de un procedimiento colectivo y de una primitiva, y muy útil, división del trabajo. El grupo total de cazadores divididos en dos, los perseguidores y los rematadores, se apostan estratégicamente a lo largo del territorio de caza, previamente seleccionado con toda premeditación. La estrategia es sencilla: los perseguidores detectan una manada de animales y los hostigan selectivamente, sin rematarlos, hasta conseguir que se encaminen hacia el punto preciso, la trampa, el desfiladero en que han de caer y en donde los rematadores podrán acometerlos sin que exista la más mínima posibilidad de escapatoria. Generalmente se trata de un pasaje estrecho dentro del cual el rebaño no podrá maniobrar con libertad alguna, y desde cuyas paredes, debidamente protegidos, los cazadores harán blanco con toda tranquilidad sobre sus presas. Se estila también, abundantemente, la construcción de un foso dentro del cual los animales rodarán en su estampida, y en cuyo fondo, suficientemente maltrechos por la caída, serán rematados con toda comodidad por los predadores que los estarían aguardando. De esta manera se garantiza comodidad, seguridad y efectividad en la partida.
Este proceder, refinado y perfeccionado hasta el extremo, se encuentra en la base de una nutrida táctica de emboscadas que los estrategas militares acuñaron y sistematizaron en sus prácticas bélicas. No obstante, es en el ámbito de la cacería, y no en el de la batalla, en donde surtió sus efectos más notables y devastadores.
La simplicidad del ardid, que consiste simplemente en amenazar y arrear al rebaño hasta precipitarlo dentro de una trampa, garantizó su eficacia durante largos siglos, cuando menos hasta que la técnica del acorralamiento y la cría en cautividad de las presas, simplificó y optimizó el esfuerzo de los cazadores.
Pues bien, cuando en la imagen que tenemos frente a nosotros los cuerpos de Karina y de Misael —así como el del personaje anónimo que avanza cargando su propio atadijo, y los de aquellos otros que se encuentran mimetizados dentro del paisaje— adelantan su carrera seguidos de cerca por los hombres armados que los siguen, lo que pugna por rasgar la superficie lisa que transcurre ante nuestros ojos, acarrea sobrevivencias de esta antigua práctica. Pues los perseguidos ya hace tiempo que abandonaron sus posibilidades de humanización, de simbolización y de ritualidad. Esa experiencia limítrofe por la que atraviesan, precedida del asesinato selectivo y de los más aberrantes procedimientos de humillación y tortura, les ha arrancado cualquier posibilidad de dignificación, todo rastro de tragedia.
No hay en ellos libertad alguna, no asoma en ningún punto de la epidermis de su tormento, el más mínimo asomo de independencia moral. Huyen, nada más, cargando los restos del mundo que les ha sido arrebatado, y no sospechan hacia dónde se dirigen. Sabemos —los documentos a los que tenemos acceso lo atestiguan— que su destino provisional es la población de San Carlos, en el oriente antioqueño, pero también sabemos que ellos, como tantos otros, miles en verdad, cientos de miles, millones, se precipitarán en las fauces de las grandes ciudades dentro de las cuales arrastrarán penosamente su destino. La delincuencia, la mendicidad, la prostitución, o la incorporación forzosa a las huestes de la barbarie, los aguardan y ellos, que lo ignoran, o quieren ignorarlo, siguen adelante en su carrera creyendo escapar del horror que los ha expulsado de su lugar de origen. Pero la trampa ya se abre bajo sus pies y no bastará con ese gesto aéreo y grácil mediante el cual la niña se adentra en el espacio, ni con la determinación tozuda que el hombre muestra en su intento por resistir el peso demencial que lo aplasta contra la tierra. Un foso informe, descomunal, hecho de transacciones electrónicas, de diagramas de flujo, de estrategias macroeconómicas, planeaciones globales y valores de cambio, de criterios de evaluación, paradigmas estéticos, perfiles ocupacionales, inversiones, realidades virtuales, confesionarios masivos, registros notariales, conferencias magistrales y urnas de votación, los devorará, y sus despojos, cuando mucho, alimentarán con su anonimato, el salón de los trofeos.
VIII
Basta con sustituir. El espacio, el tiempo, la acción de los personajes y los objetos, el ordenamiento visual de la fotografía hace posible, e imperioso, la puesta en práctica de una simple sustitución. Es más que urgente. Pues además de los gestos, las formas, las texturas y contorsiones que se adelantan a nuestros ojos, también existen las funciones, los roles que garantizan la coherencia de una específica cosmovisión y que al aparecer en el escenario perceptivo, anuncian y denuncian la organización que las sostiene. Y esa organización, ese conjunto de instrucciones, de comandos que ponen en acción un complejo de relaciones y sentidos, una vez reconstruida, vertida en imágenes, imaginada, se abre al examen y a la manipulación.
Ahí están, constituyendo el complejo agónico de cacería, quienes se ubican en el rol del perseguidor, y los que ocupan el del perseguido. Y las imágenes que los despliegan ante nuestra percepción, acarreando sus correspondientes pervivencias, condensarán la incoherencia que los constituye. En efecto, entre otras tantas posibilidades el rictus que ahora nos presenta a Karina y a Misael, al esbirro que los hostiga, a la mujer que los mira, tras de la cámara, se funde en ese otro gesto que vemos en la cabeza del sacerdote Laocoonte y su progenie condenada, en el Cristo descarnado de la iconografía colonial, en el ángel terrible y su espada de fuego, en la torsión desesperada del titán prisionero en el Cáucaso, en los pies del inocente, degollado para garantizar la seguridad política del déspota, y por tanto pueden mudar de lugar, intercambiarse. Y el pesado refrigerador sobre los hombros del personaje, en su función de aplastar, de comprimir, de hundir bajo la tierra, de convertir al hombre de carne y hueso —al huyente Misael que corre para escapar de la barbarie—en un amasijo que desaparece devorado por las entrañas movedizas de la tierra que lo absorbe, puede contener la pesadumbre de su historia. Pues un ser concreto que lleva sobre sus hombros la ruindad de sus tradiciones, su abigarrado bestiario de culpabilidad y resignación, de obediencia, servilismo y humillación, de admirado y enfermizo anhelo de sufrimiento, no necesita un aparato de refrigeración sobre sus hombros para desaparecer bajo la tierra. Así como el personaje que esgrime sus armas, no consigue ocultar el estrépito de su atabal de cazador, ni la ceremonia mágica de invocación previa a la partida, ni las marcas rituales que atraviesan su cuerpo: todo ello se encuentra allí, a la vista, basta con un simple gesto de de-velación.
Es la labor posible, y deseable, a la que un hacedor de imágenes, un componedor, un imaginero, puede entregarse. Pues la urdimbre de pervivencias bárbaras que nos constituye gana todo su poder de coerción, toda su pugnacidad y efectiva capacidad de sometimiento, toda la madeja de impunidad que la protege, por obra y gracia de su ocultamiento. Puesto que la superficie visible, aparente, del mundo se nos ofrece bajo la forma de una continuidad inalterada e inalterable, sucede que la ilusión de no ser más que de una manera, se nos da como indiscutible. Parecería que no nos fuera alcanzable la complejidad del espesor y de la opacidad. Y, sin embargo, al sustituir, al contaminar, al detonar deliberadamente la coherencia de las imágenes que nos constituyen y, con ella, la solidez de las cosas junto a las cuales somos, podríamos aspirar a la invención de una experiencia trágica, y efectiva, desde la cual nos sea posible el pensamiento, la creación y la instauración de una nueva dignidad.
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Para los contenidos publicados antes de 2023, la revista utilizó la licencia Creative Commons Atribución (CC BY).A partir del año 2023 en adelante, la revista adoptó la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).
POLÍTICA DE PLAGIO
La Revista ESTUDIOS ARTÍSTICOS expone las directrices sobre buenas prácticas en la publicación científica, como marco para el desarrollo y la implementación de sus propias políticas y sistema de ética en la publicación. Los Editores de la Revista ESTUDIOS ARTÍSTICOS , seleccionan los revisores bajo unas directrices de imparcialidad y profesionalidad, a fin de que se puedan asegurar evaluaciones justas, los Editores garantizan a los autores que se seleccionan a los revisores apropiados para las revisiones de sus trabajos, y los lectores puedan confiar en el proceso de revisión por pares.
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS son conscientes del trabajo necesario para la toma de decisiones firmes y la creación de procesos editoriales sólidos, diseñados para gestionar sus intereses y fomentar un sistema de publicación eficiente y sostenible, que beneficiará a las instituciones académicas, a los editores de revistas, a los autores, a quienes financian la investigación y a los lectores. Las buenas prácticas en la publicación científica, no se desarrollan espontáneamente sino que se establecen conscientemente y se promueven activamente.
Responsabilidades de los autores de los trabajos
Todos los autores que se reflejan en el trabajo deben haber contribuido activamente en el mismo.
ESTUDIOS ARTÍSTICOS proporciona a los autores unas instrucciones claras donde se explican los conceptos de autoría académica, especificando que las contribuciones deben quedar claras. Los editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS piden la declaración a los autores de que cumplen con los criterios de la revista en relación a la autoría. En caso de darse un conflicto en la autoría de un trabajo publicado, los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS se pondrán en contacto con el autor que reclama su autoría para establecer la veracidad del caso. Si los Editores lo estiman oportuno, se cerrará el acceso temporalmente al artículo en cuestión, hasta que se tome una decisión final.
Los documentos a publicar, no deben haber sido publicados antes
ESTUDIOS ARTÍSTICOS considerará sólo aquellos trabajos que no hayan sido publicados antes en otra Editorial y en cualquier formato. En este sentido, se considera que la literatura científica puede ser sesgada por una publicación redundante, con consecuencias importantes. ESTUDIOS ARTÍSTICOS pide a los autores que una declaración de que la obra presentada, sobre todo en su comunicación esencial, no ha sido publicada antes, y no está siendo considerada para su publicación en otros envíos
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS tienen derecho a exigir un trabajo original y cuestionar los autores acerca de si los artículos de opinión (por ejemplo, editoriales, cartas, revisiones no sistemáticas) han sido publicados antes.
Promover la integridad de la investigación
La mala conducta de Investigación
Si los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS sospechan de una mala conducta en la investigación llevada a cabo en un trabajo (por ejemplo, la generación de datos, falsificación o plagio), consultarán a los autores del trabajo sobre el procedimiento desarrollado para la investigación y estos deberán proporcionar cuanta información se les solicite.
La revisión por pares a veces puede detectar indicios de mala conducta en la investigación, en estos casos, los revisores plantearán sus dudas y de ser confirmadas, se considerarán como una falta grave (por ejemplo, la fabricación de datos, la falsificación, la manipulación de imágenes inapropiadas o plagio). No obstante, en todo caso los autores tienen derecho a responder a esas denuncias y demostrar que las investigaciones se han llevado a cabo con diligencia y con la velocidad adecuada.
La protección de los derechos de los participantes / sujetos de investigación
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS trabajan para crear políticas de publicación que promuevan prácticas éticas y responsables de investigación. Se buscarán garantías de que los estudios han sido aprobados por los organismos pertinentes. Si en la investigación se ha trabajado con datos de personas, los trabajos resultantes, deben ir acompañados de una declaración de consentimiento por parte de las mismas. Los Editores se reservan el derecho a rechazar el trabajo si hay dudas acerca de si se han seguido los procedimientos adecuados.
El respeto de las culturas y el patrimonio
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS expresan su sensibilidad a la hora de publicar imágenes de objetos que podrían tener un significado cultural o ser causa de delito.
Informar a los lectores acerca de la investigación y la publicación de la mala conducta
Los Editores advertirán a los lectores si se han producido violaciones éticas. En estos casos, ESTUDIOS ARTÍSTICOS publicará las oportunas correcciones cuando estos errores puedan afectar a la interpretación de los datos y a la información, cualquiera que sea la causa del error. Del mismo modo, ESTUDIOS ARTÍSTICOS publicará un escrito de rectificación si se ha demostrado que el trabajo puede ser fraudulento, o si los Editores tienen sospechas fundadas de que se ha desarrollado la investigación bajo una mala conducta. En este caso, la revista publicará una corrección como fe de erratas o la rectificación que incluirá las palabras "Fe de erratas" o "Corrección", se publicará en una página numerada y aparecerá en el índice de contenidos de la revista. Esta rectificación permitirá al lector identificar y entender la corrección en el contexto de los errores cometidos, o explicará por qué se corrigió del artículo, o recogerá las preocupaciones del Editor sobre el contenido del artículo. Estará vinculado electrónicamente con la publicación electrónica original.