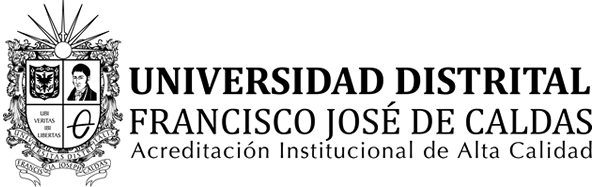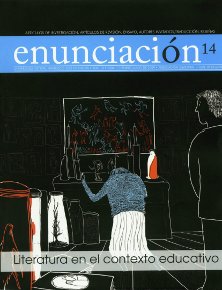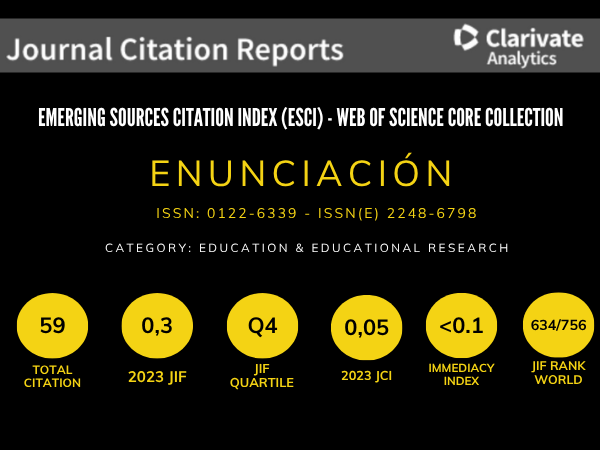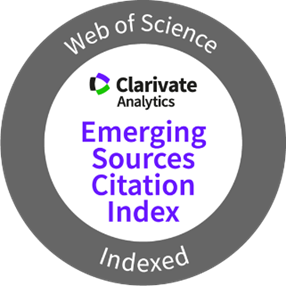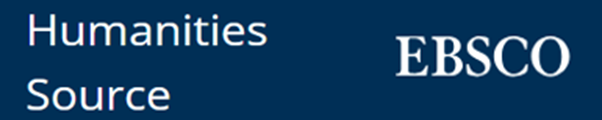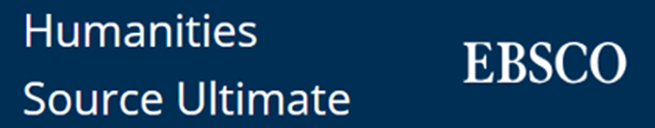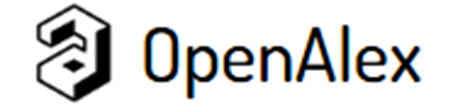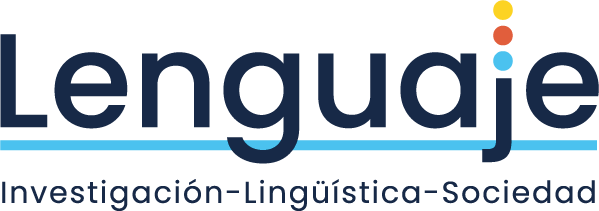DOI:
https://doi.org/10.14483/22486798.3095Published:
2009-07-01Issue:
Vol. 14 No. 2 (2009): Literature in the Educational Context (Jul-Dec)Section:
Guest AuthorEscila y Caribdis de la literatura novohispana
Escila and Caribdis in Novohispanic Literature
Keywords:
literatura novohispana (es).Downloads
How to Cite
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Download Citation
Escila y Caribdis de la literatura novohispana*
Escila and Caribdis in Novohispanic Literature
José Pascual Buxó**
Cómo citar este Artículo: Pascual, J., (2009). Escila y Caribdis de la literatura novohispana. Enunciación 14 (2) 97-107
Recibido: 21 de abril de 2009 / Aceptado: 15 de mayo de 2009.
* Este artículo fue publicado originalmente en el libro Permanencia y destino de la literatura novohispana, editado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2006. Se incluye con autorización del autor en el presente número de Enunciación dada su calidad y pertinencia frente a la temática propuesta.
** Doctor en Letras Universitá degli Studi di Urbino, Italia; miembro de la Academia Mexicana de la Lengua; profesor Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. jpascual@biblional.bobliog.unam.mx
I
En la sesión del 1 de octubre de 1878, de la recién fundada Academia Mexicana, de la cual sería su tercer director, don Joaquín García Icazbalceta pronunció un discurso en el que señalaba el compromiso que tenían los miembros de esa corporación de “emprender estudios parciales que algún día sirvan para escribir la Historia de la Literatura Mexicana”, y añadía que esa tarea sería imposible sin “hacer antes el profundo estudio de las obras que la forman”, esto es, sin contar previamente con un catálogo o biblioteca en el cual se hiciera referencia a sus autores y a los “tiempos y circunstancias” en que escribieron. Ya tenía entonces entre manos la redacción de la admirable Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600, que apareció ocho años más tarde, en 1886 (García Icazbalceta, 1954), de manera que juzgó conveniente hacer memoria de quienes lo habían antecedido en esa tarea: los españoles León Pinelo, Nicolás Antonio, Andrés González de Barcia1 y, particularmente, de sus paisanos Juan José de Eguiara y Eguren, con su inacabada Bibliohteca Mexicana (1775), y José Mariano Beristáin de Souza, autor de la Biblioteca Hispano Americana Septentrional (1816-1821). A vuelta de los elogios que merecían esos trabajos pioneros, no dejó de señalar algunos de sus defectos: de Eguiara, colocar a los autorespor el orden alfabético de sus nombres de pila y traducir al latín los títulos de las obras escritas en español; de Beristáin, “alterar, compendiar y reconstruir los títulos de obras, hasta haber quedado algunos irreconocibles”; en cambio, tuvo la ventaja de haber añadido más de tres mil títulos a los registrados por su predecesor.
Ya entrado al siglo XX, el chileno José To- ribio Medina dio cima a una serie de rigurosos estudios bibliográficos, en especial La imprenta en México (1912), que registra cerca de 13.000 títulos dados a luz entre 1539 y 1821. Y con todo esto, y con las aportaciones de no poco mérito que fueron añadiéndose a las anteriores indagaciones (Vicente de P. Andrade, José Fernando Ramírez, el propio García Icazbalceta, Nicolás León, González de Cossío, Teixidor, etc.)2, ¿contamos finalmente con los materiales necesarios y con los estudios monográficos requeridos para redactar la historia de la literatura mexicana de los siglos coloniales?3 La respuesta, por desdicha, no puede ser afirmativa por una razón esencial: una cosa es disponer del registro bibliográfico y, en ocasiones, biográfico de los autores de un determinado período de nuestra historia, y otra muy distinta es tener sus obras a nuestro alcance. O dicho más directamente: los manuscritos o impresos de que dieron noticia Eguiara, Beristáin, Icazbalceta, Medina, León y Andra- de, sólo pueden consultarse en corto número en nuestros archivos o bibliotecas. Por otra parte, es preciso aceptar que no conocemos en su totalidad las obras impresas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y mucho menos la multitud de las que quedaron manuscritas; la dispersión de las librerías conventuales y universitarias en las que estaban depositadas, no menos que el saqueo y la destrucción a la que fueron sometidas en los tiempos de guerras intestinas, así como su posterior comercio subrepticio, ha mermado no sabemos en qué medida la posesión de ese tesoro nacional4.
Como es bien sabido, la crónica carestía del papel y la tenaz censura eclesiástica fueron dos de las dificultades principales a las que tuvieron que enfrentarse los autores novohispanos para imprimir sus obras, a no ser que se tratara de textos de interés oficial (teológicos, panegíricos, doctrinales…) o que contaran con el eventual auspicio de algún pródigo mecenas. De los poetas y dramaturgos del siglo XVI (sin contar a los poetas peninsulares que residieron un tiempo en la Nueva España: Cetina, de la Cueva, Sala- zar, Rosas de Oquendo…), han trascendido más sus nombres que sus obras. Poco, muy poco, es lo que tenemos de Francisco de Terrazas; no es mucho lo que nos queda de Arias de Villalobos, y nada, en lo que hace a su producción dramática, de aquel magnífico pintor manierista que fue Luis Lagarto; mucho más, por fortuna, es lo que se conserva de González de Eslava, Saavedra Guzmán y Bernardo de Balbuena. ¿Y cuáles son los escritores del siglo XVII cuyas obras han llegado hasta nosotros? Las de Sor Juana Inés de la Cruz, impresas mayormente en España; las de Carlos de Sigüenza y Góngora, muchas de ellas escritas por encargo oficial y publicadas a costa de autoridades civiles o eclesiásticas. Abundan, desde luego, las relaciones de ceremonias de toda índole: sermones, dedicaciones de templos, menologios y otros subgéneros de la literatura devota (octavarios y novenarios). En cambio, ni Luis de Sandoval Zapata pudo ver impreso más de un pequeño opúsculo (Panegírico de la paciencia), dejando manuscritas muchas poesías, piezas dramáticas y otros escritos de asunto filosófico de los que él mismo dio noticia pero que no se han podido encontrar5; ni Alonso Ramírez de Vargas –tan allegado como estuvo a los círculos de poder– pudo ver impresas sus obras, por más que, al decir de Sigüenza y Góngora en su Triunfo Parténico, en 1693 ya las tenía listas para la imprenta6.
No mucho, en fin, es lo que sabemos de la producción poética de los ingenios novohispanos; lo que queda de ella forma principalmente parte de las relaciones de palestras literarias o descripciones de las “fábricas” arquitectónicas de arcos triunfales erigidos para dar recibimiento oficial a los gobernantes civiles y eclesiásticos que entraban en la capital y en las principales ciudades de la Nueva España, o de las piras funerarias ideadas y construidas para celebrar las exequias de obispos, príncipes y monarcas; en ellas –siguiendo el modelo emblemático– se hermanaron la poesía y la pintura y son, por eso mismo, impagables testimonios del tono cultural predominante en el México colonial. De esa mina bibliográfica extrajo Alfonso Méndez Plancarte la casi totalidad de la producción poética de los siglos XVI al XVIII, que incorporó en su antología de Poetas novohispanos. Gracias a ese paciente escrutinio, surgieron a la luz pública una serie de obras –y aun de nombres– que nuestros bibliógrafos habían pasado por alto. Demos algún ejemplo. Los sermones morales y funerales del jesuita Miguel Castilla o de Castilla, sevillano avecindado en México, teólogo y orador reputado, fueron registrados por Beristáin; olvidó, sin embargo, relacionar su nombre con el arco triunfal dedicado por la ciudad de Puebla a los Marqueses de la Laguna: Géminis alegórico […] festivo diseño de Cástor y Pólux (México, 1681) que nos lo descubre como un formidable poeta gongorino. Medina transcribió in extenso la portada de ese libro, como correspondía a su minuciosa técnica bibliográfica, pero se limitó a señalar vagamente que en él figuraban “poesías en varios metros”.
Como dijimos, es típico de Beristáin echar mano de noticias bibliográficas obtenidas de terceros sin preocuparse mucho de averiguar si se trata de obras impresas o manuscritas ni dónde vieron la luz o en qué biblioteca se hallaban depositadas7. Así, entre muchos otros, podría citarse el caso de Francisco de Soria, natural de Tlaxcala, que fue –según Beristáin– “poeta ingenioso, fácil y modesto, y feliz imitador de don Pedro Calderón de la Barca”. Cita los títulos de tres comedias: El Guillermo, Duque de Aquitania; La mágica megicana. Primera y segunda parte, y La Genoveva, de las que asegura que “se han representado por los teatros de la Nueva España”. Nadie las ha podido ver. Sabemos que Soria floreció en la segunda mitad del siglo XVIII porque el propio Beristáin alude a un canto en 111 octavas dedicado a la Asunción triunfante a los Cielos de la Soberana Reina de la Gloria, María Nuestra Señora, impreso en Puebla en 1767. Más puntualmente, José Toribio Medina registró La Genoveva en La imprenta en la Puebla de los Ángeles (1908) como obra reimpresa en 1784; añade la peregrina noticia de que en su Catálogo del teatro antiguo español, Barrera y Leirado la atribuyó a un poeta valenciano de nombre Alejandro Arboleda. Pero ni ésta ni las otras comedias de Soria han sido conocidas por los modernos historiadores de nuestras letras.
Dos ejemplos más para lamentar la desaparición de manuscritos impagables. Ya en el último tercio del XVIII, los laboriosos jesuitas expulsos tampoco pudieron publicar todo el caudal de sus obras ni en México ni en Europa. Según Beristáin, el padre Agustín Castro (n. en Puebla, 1728) dejó, entre otros numerosos manuscritos, Las Odas de Sor Juana Inés de la Cruz, ilustradas con notas, así como una Historia de la Literatura Mexicana después de la Conquista y una Colección de poesías que incluirían traducciones de Horacio, Virgilio, Safo, Osián, Pope y Young. ¿Quién las ha podido ver? Ni el mismo Beristáin, que las citó de oídas. ¿Qué no daríamos por tenerlas a las manos? Hemos perdido –quizá sin remedio–tres preciosos testimonios de la crítica literaria en nuestro siglo neoclásico: la reseña de los inicios de nuestra literatura en lengua castellana, los comentarios o las ilustraciones a las “odas” de Sor Juana (que, por su asunto y extensión, bien podrían ser el Primero sueño y el Epinicio gratulatorio al Conde Galve), y las traducciones, ya no sólo de tres modelos clásicos, sino de aquellos poetas ingleses bajo cuyo influjo estaba por nacer la nueva escuela romántica.
Y sin embargo, no ha sido únicamente nuestra incuria bibliográfica la que dificulta o impide que tengamos aquel catálogo que, al decir de García Icazbalceta, es condición indispensable para llevar a cabo “el profundo estudio de las obras que lo forman”. Existen, además, las que bien podríamos llamar fatalidades de la crítica o, dicho de otro modo, los prejuicios estéticos e ideológicos que, según los tiempos, subyacen inevitablemente en todo trabajo de valoración o exégesis literaria. No es el momento de señalar con pormenor los prejuicios que han ido determinando las sucesivas visiones críticas de nuestra historia literaria; bastará recordar —a manera de hito— en qué medida el rechazo de la estética barroca por parte de los ilustrados neoclásicos (Luzán quiso creer que las Soledades eran el resultado de una “fantasía que delira sin miramiento”) continuó propiciando el desdén de románticos y positivistas hacia la literatura conceptista y culterana. El “odio antiguo” a Góngora, como lo calificó a mediados del XIX don Adolfo de Castro –a quien sus contemporáneos motejaron de “crítico extravagante” sólo por afirmar que en las obras del Apolo Cordobés había “pasajes que honrarían a los poetas más famosos de cualquiera de los siglos”– y la condena de toda esa escuela hecha a finales de ese mismo siglo por el más sabio historiador de la cultura española, Marcelino Menéndez y Pelayo, no dejaron margen a los historiadores de nuestra literatura para tener ideas propias al respecto; Pimentel y Vigil, González Peña y Jiménez Rueda se hallaron en la necesidad, más que literaria, moral, de disculpar a la misma Sor Juana Inés de la Cruz por haberse dejado inficionar por la “aberrante” moda del gongorismo. También en este campo, debemos a Alfonso Méndez Plancarte y Alfonso Reyes el haber promovido una revaloración de nuestro barroco en consonancia con las nuevas tendencias de la crítica europea y española a partir de 1927, año en que se conmemoró el tercer centenario de la muerte de Góngora (Pascual Buxó, 1960; 1994: 13 y ss.).
Habrá que insistir más tarde en este asunto crucial para la crítica literaria (la objetiva y cabal comprensión de los valores estéticos e ideológicos que cada autor procura realizar en su obra dentro de un preciso contexto histórico y cultural), porque conviene atender primeramente otros asuntos también estrechamente relacionados con las tareas que competen a los estudiosos de las letras novohispanas, a saber, la localización y el estudio de unas obras, muchas de las cuales apenas si tienen una existencia virtual, por cuanto que su registro bibliográfico no siempre conduce a un texto real o, al menos, localizable. Dentro del insondable mar de la bibliografía novohispana, ¿cuáles son los escritos a los que la historia y crítica literarias deben dirigir su atención? ¿Hemos de limitarnos a aquellas obras que poseen, o suponemos que poseen, una calidad artística relevante o, al menos, aceptable, con perjuicio de otras menos logradas o quizá marginales al devenir de la cultura oficial? Si así fuera, sería preciso reconocer que no abundan las de esa clase y, por ello, nos condenaríamos a seguir trabajando nuestra historia literaria sobre las dos docenas de escritores de mérito y, aun dentro de éstos, privilegiar a los que ya sabemos: Cervantes de Salazar, Terrazas, González de Eslava, Pedro de Trejo, Arias de Villalobos, Ruiz de Alarcón (pese a que sus obras no se produjeron en el ámbito novohispano), Balbuena, Sandoval Zapata, Palafox y Mendoza, Matías de Bocanegra, Sor Juana, Sigüenza y Góngora, Ramírez de Vargas, Francisco de Acevedo, Diego de Rivera, Fray Juan de la Anunciación, Cabrera y Quintero, Francisco Javier Alegre, Martínez de Navarrete… pero cuidado, porque pronto llegaremos a ciertos autores de nombre conocido y obra parcialmente perdida o inhallable. Nos encontramos, así, como Hércules mínimos ante una temible encrucijada: o desechamos todo lo que no nos parezca tener cierto valor estético para nuestros gustos de hoy, o incluimos en el campo de lo literario todos aquellos escritos en que se cumplan, bien sea sólo de manera programática, ciertos modelos artísticos, aunque no posean ninguna virtud estética o, incluso, que pertenezcan a ciertos géneros discursivos que hoy no incluiríamos fácilmente en el campo de la producción artístico-literaria, v. gr. sermones, vidas piadosas, tratados de meditación… ¿O acaso también, con el fin de ampliar la nómina de autores y obras, y ensanchar los horizontes culturales, deberíamos flexibilizar el concepto de lo literario para incluir bajo ese rubro ciertos textos de carácter doctrinal, historiográfico o científico avalados por su interés fundacional o porque en ellos se verifique la maestría estilística de sus autores?
El más reciente esfuerzo por elaborar una historia colectiva de la literatura mexicana (Garza y Baudot, 1996) no sólo incluye la producción literaria escrita en lenguas amerindias, lo que no sólo supone una legítima elección multilingüística que desborda, sin embargo, la esfera de la lengua nacional y su correspondiente corpus discursivo, sino que incorpora un conjunto de estudios puramente lingüísticos que tratan, unos, del desarrollo histórico de esas lenguas indígenas y, otros, de algunas peculiaridades léxicas y sintácticas del español hablado en la Nueva España. Allí el concepto de lo literario se expande al extremo de dar cabida a diversas obras de carácter etnográfico o filológico escritas en el México del siglo XVI, pero llama la atención que el prólogo de la que se propone ser una Historia de la literatura mexicana desde sus orígenes a nuestros días se apresure a explicar lo que hemos de entender por México y lo que quiere decirse con orígenes, y no se preste atención a lo que significa y abarca el concepto de literatura, pues se asume como innecesaria toda reflexión teórica acerca de su naturaleza, función y extensión. Con el propósito de discernir las diferencias esenciales entre la literatura y la historia (o cualquier otra disciplina científica) convendría no olvidar las nítidas definiciones de Alfonso Reyes: “La historia va al suceder real por imperioso deber. La literatura, por voluntaria elección, y en busca de valores estéticos” (1983).
II
Así las cosas, se hace evidente la necesidad de formular un concepto de literatura apto para el estudio de la producción novohispana y, en términos generales, de la hispanoamericana colonial, que sea acorde con la realidad bibliográfica e histórica de nuestro pasado cultural. Habida cuenta de lo que antecede, nos hallamos obligados a no limitarnos a la sola consideración de las obras eminentes y de atender, además, aquellas otras de menor rango artístico que, en su conjunto, faciliten la reconstrucción de los marcos estético-ideológicos vigentes en un determinado tiempo y lugar, porque es precisamente dentro del ámbito de la cultura general donde surgen y se explican todos los productos simbólicos de una comunidad determinada. De suerte, pues, que no es sólo el menguado número de obras de calidad eminente lo que nos obliga a considerar otras de menor rendimiento artístico, sino el hecho de que esas obras menos singulares pueden, en ocasiones, revelarnos más directamente que las de mayor jerarquía estética los gustos y las preferencias del tiempo, cosa que estas últimas suelen subsumir en su más elaborada, rica y personal realización. O dicho de otra manera: son las obras de menor originalidad artística y de mayor apego a las prácticas discursivas convencionales las que ponen más directamente de manifiesto las constantes retóricas e ideológicas de una cultura literaria, no menos que la problemática social, política o moral de la comunidad en la que surgieron. La perfección artística de ciertas obras transforma sustancialmente los materiales mostrencos utilizados en su composición, de manera que su diversidad se resuelve en una concepción autónoma y armoniosa; en cambio, las de menor vuelo dejan sin desbastar esos materiales procedentes de la realidad factual o de sus diversas configuraciones ideológicas y, por tanto, permiten descubrir más a las claras las intenciones semánticas del autor en correspondencia con las expectativas, las exigencias o los gustos de su público contemporáneo. Por todo ello, parece recomendable, primero, proceder al rescate de aquellas obras salvadas del desastre, y juzgar después lo que resulte pertinente a nuestro propósito de ir avanzando en la redacción de una historia de la cultura literaria de los siglos coloniales capaz de hacerse cargo tanto de su singularidad artística como de la multiplicidad de factores históricos y culturales que subyacen en todo proceso de producción simbólica.
Frente a la restrictiva consideración de lo literario como resultado de un acto de creación individual y únicamente sustentado en la perspi- cuitas y la voluntas de cada autor, el concepto de cultura literaria se funda en el postulado de la estrecha vinculación de las vivencias sociales y psicológicas con los modelos artísticos prestigiosos, y se extiende hasta los dechados vigentes en los diversos estamentos culturales de que se compone una determinada comunidad histórica. Nos parece que en cada obra concreta es posible distinguir al menos dos niveles de relación interdis- cursiva, o dicho diversamente, que cada nueva obra nace bajo el influjo de dos tipos complementarios de intertextualidad: el primero, constituido por los discursos ideológicos (oficiales y canónicos) en que se expone el conjunto de valores políticos, religiosos y morales sancionados por las instancias de los poderes civil y eclesiástico, y que se manifiestan socialmente por medio de esa inextricable mezcla de creencias colectivas y comportamientos individuales que constituye el núcleo en torno del cual se identifican todos los miembros en una comunidad. La segunda relación es la que cada obra contrae con el conjunto de paradigmas estético-literarios en que su autor decide inscribirla, sus modalidades temáticas, genéricas y estilísticas, esto es, la dependencia que contraen las nuevas obras respecto de los dechados artísticos constituidos como su modelo o paradigma. Así, pues, aquellas obras en que prevalece la función estética por encima de sus referentes ideológicos o prácticas sociales, constituyen propiamente la materia de los estudios literarios; los escritos de carácter práctico (científico, técnico o doctrinario) son los puntos de referencia que permiten poner en claro el pensamiento mostrenco de una comunidad histórica, pero en modo alguno podrían ocupar el lugar de las obras de intención predominantemente estética.
Pero hay más, cada obra literaria es –en la medida que corresponda a los asuntos tratados– un sutil y a veces irisado receptáculo de noticias provenientes de determinados conjuntos de discursos culturales de carácter técnico, vale decir, históricos, geográficos, cosmográficos, médicos, jurídicos, filosóficos, teológicos, etc., algunos de cuyos contenidos se integran parcial y selectivamente en la obra literaria en su condición de materia prima transformable, en cada caso, por exigencias estéticas particulares. Podríamos ejemplificar grosso modo este tipo de intertextualidad con aquellos pasajes en que el Góngora de las Soledades o la Sor Juana del Primero sueño desarrollan, respectivamente, la historia de la navegación trasatlántica o los procesos fisiológicos y psicológicos del ser humano como materia argumental propia de la inventio, si bien se manifiesten, ya no por medio de un discurso técnico, sino de conformidad con las exigencias de una elocución lírico-metafórica. Siendo esto así, será deber de la crítica analizar cuidadosamente tales procesos y, por ende, poner en evidencia las relaciones que cada obra literaria contrae, de manera tácita o explícita, plena o sesgada, con los demás discursos de la sociedad; esto es, con otras realidades culturales distintas de la literaria.
Intentemos precisar la peculiar naturaleza “intertextual” de los paradigmas señalados: la propia de los discursos que hemos propuesto llamar canónicos u oficiales (con la adición eventual de los discursos técnicos) es la que determina una visión del mundo esencialmente compartida por todos los miembros de la comunidad o del grupo, la que se verifica en los actos de la vida pública o privada y la que, por ende, condiciona sus comportamientos rituales (v. gr. los dogmas de la doctrina católica y su cumplimiento generalizado). Por su parte, lo peculiar de los discursos artísticos o literarios es que a través de ellos se modela semióticamente la experiencia individual, primero, sobre la aceptación o modificación (seria o burlesca, popular o culta) de los valores ideológicos sustentados por los discursos canónicos y sus diversas remodelaciones discursivas (lo que ahora se denomina con reverencia galicana “el imaginario social”) y, después, sobre los textos artísticos seleccionados como modelo. La primera o elemental de las relaciones inter- discursivas de la obra literaria se contrae principalmente con ese conjunto de convicciones o creencias, expresadas en textos sancionados por la autoridad respectiva y que muy pronto son asumidos como estados comunitarios de conciencia, por cuanto que tales valores ideológicos se hallan semantizados en todo tipo de comportamientos sociales (ya sean cortesanos, eclesiásticos, académicos o populares), es decir, significativos y obli- gantes para todos –o casi todos– los miembros de una comunidad histórica.
La segunda relación es con respecto a los modelos estético-literarios, id est, con aquellas obras o conjunto de obras que la tradición ha hecho imitables en su género. Así por ejemplo, el Sueño de Sor Juana se ajusta a los mismos recursos estilísticos y retóricos que tienen su más preciado paradigma en las Soledades, pero se distingue principalmente de ellas por su asunto, que en Góngora es la pintura de las cosas y las costumbres campesinas, contempladas desde la perspectiva de un joven cortesano que, ya desengañado de las falacias del mundo, retorna idealmente a una nueva edad de oro, y en Sor Juana es la visión cósmica, mitológica, científica y filosófica de los frustrados intentos del entendimiento humano por llegar a la comprensión de las leyes que rigen al hombre y el universo. Hemos de reconocer, claro está, que no todos los “imitadores” de Góngora –entendiendo aquí por imitación no la copia servil, sino la adopción competente y creativa de un modelo artístico– tuvieron la independencia intelectual y la originalidad estética de Sor Juana respecto de su dechado, porque con frecuencia –en América y en España– la imita- tio gongorina se redujo al empleo vicario de sus recursos retóricos para los fines más ordinarios. Pero en eso, en la adopción de modelos prestigiosos, consiste en gran medida lo que llamamos cultura: ese conjunto de formas simbólicas y comportamientos rituales dotados de prestigio social de las que todos, chicos y grandes, procuran asirse y beneficiarse.
Una conclusión se impone, y es que dentro del universo literario pueden distinguirse dos clases extremas de objetos semióticos: los que realizan plenamente un modelo estético vigente, propio o adaptado, con su rica carga de originalidad artística y conceptual, y los que se valen de los hallazgos recibidos por la comunidad para dar prestancia a asuntos ordinarios o triviales. En los primeros, se manifiesta la originalidad y fuerza artística de un individuo creador en sintonía con los altos valores de su comunidad cultural; en los otros, son esos valores comunitarios los que buscan manifestarse a través del trabajo de un individuo que los refunde y difunde apenas con variantes personales. Por supuesto, ese tipo de obras son las más abundantes y, con frecuencia, las que descubren más a las claras el estado de la cultura literaria prevaleciente en su lugar y su tiempo; de ahí que, pongamos por caso, el estudio de los sermonarios y, en general, de toda la literatura pía y edificante (tan abundosa en el ámbito hispano por su finalidad esencialmente doctrinal y pragmática) haya dado materia a un sinnúmero de indagaciones académicas que, poniendo a punto un estado de conciencia colectivo, pueden eventualmente ser útiles para la mejor comprensión de otras obras en las que prevalezca la ficción artística sobre los símbolos ya cristalizados por una ideología coercitiva.
III
Bien sabemos que no puede llegarse a la síntesis de unos conocimientos sin que la preceda una minuciosa y, en ocasiones, fatigosa tarea de análisis. Lo sabía y lo recordó a su tiempo García Icazbalceta al decir que a los estudios bibliográficos había de suceder por fuerza la formación de un Catálogo o Biblioteca en que se diera cabida a aquellas obras cuyo conjunto representase la literatura en las etapas del desarrollo cultural de una nación. Él mismo emprendió esa tarea, que fue continuada con diversa fortuna por distintos proyectos, algunos de ellos muy meritorios y todavía vigentes. Pero surge aquí la misma pregunta: ¿qué tipo de obras deben formar parte de una biblioteca de esa índole: las que calificamos de puramente artísticas o también aquellas que, siendo indudable su competencia verbal, no se inscriben sin embargo en los géneros de la ficción simbólica: lírica, dramática, narrativa o mixta? En suma, la Biblioteca que dé sustento a la elaboración de una historia crítica de la literatura novohispana ¿debe favorecer un criterio estético, más o menos riguroso, o debe incluir también otros escritos de carácter específicamente histórico, político, religioso y aun científico que, en su conjunto, contribuyan al esclarecimiento de las líneas maestras de la cultura virreinal? La respuesta a tal cuestión no debe sujetarse al imperio de una mirada maniquea: no están de un solo lado los discursos objetivos (esto es, estrictamente apegados a una presunta objetividad referencial) y, de otro, los discursos en que la ficción totalitaria trasmuta las realidades de la mente y los sentidos en puras fantasías insustanciales. La sustancia del mundo puede ser igualmente manifestada por medio de los lenguajes de la razón objetiva como de la imaginación fantástica; los primeros hacen alarde de referirse únicamente a objetos verdaderos o a verdades objetivas; los segundos, optan por las verdades sustantivas; los primeros aluden a un mundo de “hechos” interpretados por medio de instrumentos de precisión lógica y comprobación intelectual; los segundos, a través de los estímulos de la imaginación y de aquella capacidad “telescópica” de la palabra para llegar más lejos o más adentro de cuanto pueden percibir las miradas retinianas.
Pero el hecho es que ambos tipos discursivos invaden sin recato los territorios ajenos, intercambian sus métodos o se apoderan de sus asuntos: finalmente la analogía universal se impone y genera un ancho campo de discursos, ambiguos en cuanto a lo genérico, y eclécticos en cuanto a lo estilístico: la estructura del hombre y del mundo deja de ser materia exclusiva de la teología y la filosofía natural para ensanchar su significación moral en los sueños de la poesía. Y así también, la sorpresiva aparición de una cultura remota reclama el concurso de la analogía para que el entendimiento descubra lo que se hallaba oculto para sus habituales modos de intelección: los usos culturales y las creencias religiosas de los pueblos prehispánicos reclamaron la contribución de los recursos de la poesía y la ficción mitológica para poner al fin de manifiesto su peculiar sustancia. Con todo, esta móvil frontera ha sido causa no sólo de indecisiones a la hora de integrar los repertorios de aquellas obras literarias que habrán de formar parte de una Biblioteca ideal, sino incluso de confusiones que bien podríamos llamar epistemológicas, por cuanto que en ellas se mezclan sin distinción los ámbitos propios de la lógica, la ética y la estética.
El exiguo caudal de obras puramente artísticas, publicadas o localizadas en sus manuscritos, nos obliga a ampliar la mira y proponer la inclusión en el marco de nuestros estudios de todos aquellos textos que echen alguna luz sobre el proceso de gestación y consolidación de lo que podemos llamar sin reticencia la cultura literaria novohispana. Pero ello requiere de un claro discernimiento entre lo sustancial y lo accesorio, esto es, entre aquellas obras de evidente rendimiento artístico y aquellas otras que, aun realizando un modelo literario, aportan al estudioso de la cultura los datos complementarios de una tendencia ideológica o de una constante histórica o social. Estas últimas no pertenecen al corpus de la que hemos llamado cultura literaria, aunque sirvan de soporte inexcusable para la exégesis y comprensión de las obras en que prevalece la intención estética.
He aquí por qué la construcción de una historia literaria, sin importar ahora el principio ordenador a que se ciña (épocas, géneros, generaciones, escuelas) ni su elaboración individual o colectiva, ha de ser esencialmente crítica, esto es, fundada en el análisis y la comprensión de todos y cada uno de los elementos dispares que concurren en su creación y que gracias a ella se hacen compatibles, solidarios y armónicos. Como la historia, también la crítica puede ser entendida y practicada de diversos modos; a veces se ajusta a la explanación filológica del texto, otras se extiende a consideraciones psicológicas, sociales, políticas o filosóficas, y otras más se aventura en la exégesis, emprendida con exigente pulcritud científica o librada a la mudable inspiración individual. Y es natural que así ocurra, pues el texto literario es un entramado de todas las experiencias vitales e intelectuales de su autor, un receptáculo organizado de sus imaginaciones y obsesiones más constantes. Por ello la multitud de formas expresivas y sustanciales de que se compone una obra literaria o, por decirlo de manera escolar, sus temas y estilo, a través de los cuales se concede un orden y sentido peculiares a las incitaciones del mundo, no deberían permanecer como objetos aislados por el análisis, sino justamente como miembros funcionales de una totalidad orgánica que el crítico debe reconstruir e interpretar. Porque si bien es verdad que el lector común –aquel que se entrega sin mediaciones a los varios deleites que le procura una obra literaria– o el escritor original, obsedido por sus propias fantasías, quizá sólo adviertan en el poema ajeno lo que su cultura o buen natural les permita percibir; el crítico de profesión, en cambio, estará obligado a esforzarse en dilucidar la madeja de noticias e intenciones que cuajan en la ficción poemática; esto es, en mostrar al lector por lo menos una parte del funcionamiento de ese ambiguo e insustituible artefacto verbal que contiene las misteriosas cifras de la vida y del mundo.
A pesar de los diversos y ya centenarios intentos por historiar la producción literaria del pasado novohispano, el hecho es que poco se ha avanzado sustancialmente en esa empresa, ya sea por el corto número de obras que han llegado hasta nosotros, ya sea porque la tarea del historiador de la literatura suele constreñirse al mero registro bibliográfico y biográfico, ya sea porque privan en ella los cartabones y prejuicios estéticos o ideológicos propios de cada época o autor, ya sea, en fin, porque se la emprende desde la perspectiva de un ajuste de cuentas con un pasado que tiene –como tiene también nuestro presente– mucho de ingrato y reprobable. El historiador, el crítico que sustituye la sana curiosidad científica por la polémica ácida y personalizada con el pasado, poco avanzará en el propósito de adivinar el espíritu que animó a esos vetustos testimonios literarios.
Sin embargo, no cabe duda que mucho se ha avanzado en el terreno de aquellos “estudios parciales” que, según lo sentía García Icazbalce- ta, han de ser útiles algún día para escribir la verdadera historia de la literatura mexicana. Cada generación, se dice, ha de hacer la antología de los autores que, sobreviviendo a los desmanes del tiempo, mantienen vivo su mensaje para la posteridad; nuestra generación se ha esforzado en destacar de aquella multitudinaria y exultante asamblea de Poetas novohispanos, los nombres y las obras de quienes nos transmiten con mayor viveza, sorpresa u originalidad su remota palabra. Hace más de medio siglo, Alfonso Reyes pudo hacer su propio balance de las Letras de la Nueva España, que él leyó desde su atalaya complaciente y erudita; pero es preciso reconocer que si bien es verdad que entre la fecha de Reyes y la nuestra se han ensanchado nuestros conocimientos sobre los múltiples avatares de la historia colonial, también es cierto que se han transformado y, en ocasiones, confundido las expectativas de los nuevos lectores. La ciencia literaria postulada por Reyes en El deslinde ha conservado su valor cognoscitivo, aunque para algunos pueda haber perdido actualidad. El éxito popular de la llamada crítica impresionista (respuesta limitada y con frecuencia abusiva a la obra literaria), o el exclusivismo técnico que se impone a sí misma la indispensable crítica filológica, no deben ocultarnos el propósito más extenso y comprensivo de la que Reyes denominó, a la vera de Kant, crítica del juicio, esto es, aquella que, según sus palabras,
sitúa la obra en el cuadro de todos los valores humanos, culturales, literarios y, hasta cierto punto, religiosos, filosóficos, morales, políticos, educativos, según corresponda en cada caso; pero ha de enfocar de preferencia el valor literario –si es que ha de ser juicio literario– y considerar los valores extraliterarios como subordinados a la estética (1983).
Y si en el título de estas notas hemos evocado la alusión mitológica empleada por Dámaso Alonso en aquel memorable ensayo8 en el cual, a nombre de su generación, que es la española del 27, comenzaba a revisar la estrechez de los conceptos con que la crítica decimonónica había juzgado la totalidad de la literatura española, reputándola sin remedio de realista y pintoresca, ha sido porque aquellos dos monstruos del estrecho de Mesina que tantos trabajos le ocasionaron al maltrecho Ulises, también pueden representar los peligros a que ha tenido que enfrentarse la historiografía y la crítica de nuestra literatura colonial: la incuria bibliográfica -que, en este caso, no es signo de flojera intelectual, sino de adversa fortuna- y las fatalidades de la crítica, esto es, su inerte obediencia a criterios adocenados, pero sobre todo su renuencia a revisar, modificar o reforzar sus propios postulados, tomando sólo lo que sea plausible de aquellas caprichosas novedades con que la posmodernidad, dirigida por la prepotencia de las naciones más poderosas, inunda nuestro atemorizado mundo cultural.
El Seminario de Cultura Literaria Novo- hispana de la Universidad Nacional Autónoma de México comparte con otros muchos centros adscritos a instituciones de enseñanza superior la tarea de construir las bases documentales y metodológicas que contribuyan a la formación de un archivo más completo de nuestra herencia literaria así como al meditado conocimiento de su significación histórica y artística. No es otro el propósito de este VI Simposio internacional al que hemos dado el título de Permanencia y destino de la literatura novohispana pensando precisamente en que las obras de ese pasado constituyen una fuente irrenunciable de nuestro ser. Pero no nos limitaremos al territorio de la nación mexicana; México, Lima, Quito, Bogotá... fueron todas ellas centros en que fue forjándose desde el primer siglo de la Colonia una conciencia de identidad psicológica distinta de la española peninsular y, por ese mismo hecho, de la común pertenencia a una comunidad cultural hispanoamericana que sin duda tuvo en la irradiación continental de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz su principal motivo de orgullo y solidaridad. Así, hoy también contribuyen a la reflexión sobre el destino y la permanencia de las obras que documentan la vitalidad de ese pasado muchos amigos y colegas procedentes de diferentes ámbitos universitarios de las dos Américas y de la España ancestral. Bienvenidos todos a estas jornadas académicas en que compartiremos los resultados de nuestras indagaciones sobre un pasado a cuya herencia cultural mal podríamos renunciar.
Notas a pie de página
1 Antonio de León Pinelo, Epítome de la bibliotheca oriental i occidental, náutica y geográfica, Madrid, 1629; Nicolás Antonio, Biblioteca Hispana Nova, sive, hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV, Madrid, 1783; Andrés González de Barcia, Adiciones al Epítome de la biblioteca oriental y occidental, náutica y geográfica de León Pinelo, Madrid, Francisco Martínez Abad, 1737-1738.
2 Vicente de Paula Andrade, Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII, México, Museo Nacional, 1899; José Fernando Ramírez, Adiciones a la Biblioteca de Beristáin: opúsculos históricos, México, V Agüeros, 1898; Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI, México, Libr. de Andrade y Morales, 1886; Nicolás León, Bibliografía mexicana del siglo XVIII, México, Impr. de Francisco Díaz de León, 1902-1908; Francisco González de Cossío, Ensayo bibliográfico de los catálogos de sujetos de la Compañía de Jesús en Nueva España, S. I., Rev. Iberoamericana, 1946; Felipe Teixidor, Ex libris y bibliotecas de México, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1931.
3 Es preciso hacer mención de una obra meritísima en la que se registra un número importante de impresos coloniales que atañen tanto a la literatura como a las bellas artes: Bibliografía novohispana de arte, de Guillermo To- var de Teresa (1988). 98
4 Al finalizar su discurso, alentaba García Icazbalceta a sus colegas de la Academia Mexicana a que emprendieran lo antes posible la tarea propuesta, toda vez que las “fuentes principales en que hemos de beber nuestras noticias”, esto es, “los libros que necesitamos consultar han ido y van pasando al extranjero. Día vendrá en que la Biblioteca de Escritores Mexicanos no pueda ya escribirse en México, y suframos la humillación de recibirla de fuera”.
5 Julio Jiménez Rueda (1944) dio a conocer en el Boletín del Archivo General de la Nación algunos documentos inquisitoriales en que consta que Sandoval Zapata escribió varias comedias y autos sacramentales: Lo que es ser predestinado, El gentil hombre de Dios, Los triunfos de Jesús Sacramentado y Andrómeda y Perseo. En uno de los memoriales dirigidos por Sandoval Zapata al Tribunal de la Inquisición en demanda de que se le permitiera representar públicamente la primera de las comedias citadas, asegura que El gentil hombre de Dios fue “impresa y representada”. No quedan rastros de ninguna de esas obras. Cfr. Luis de Sandoval Zapata (1986).
6 Dice Sigüenza y Góngora (1955: 135) no haber incluido en su libro el “auto virginal” de El mayor triunfo de Dianaporque “esperamos gustosísimos la edición de todas las obras de don Alonso, y ésta es la razón de no haberse aquí impreso su elegantísimo Auto”.
7 He aquí un ejemplo revelador: “de Lorenzo González de la Sancha da Beristáin por impreso un libro intitulado Exequias Mitológicas, Llanto de las Musas, Coronación Apolínea de la Insigne Poetisa megicana Sor Juana Inés de la Cruz. Imp. En Mégico 1697. 4.” La noticia procede sin duda de una última anotación de Castorena y Ursúa a la Fama y obras póstumas del Fénix de México (Madrid, 1700) donde dice: “traxe de Mexico a Madrid un Libro muy erudito, en rumboso estilo, intitulado Exequias Mitológicas, Llantos Pierides, Coronación Apolinea en la Fama Póstuma de la singular Poetisa, Escrito por el Bachiller Don Lorenzo Gonçalez de la Sancha […] digno de los moldes, como entenderás de los postreros versos” que, en efecto, colocó Castorena al final de su desordenado tomo misceláneo. El volumen al que alude Castorena es un conjunto de elogios fúnebres a Sor Juana escritos por sus admiradores novohispanos, compilados por González de la Sancha, y que Castore- na pensaba dar a la imprenta en España. Beristáin no reparó en el circunloquio “digno de los moldes”, esto es, merecedor de las prensas, y lo marcó por un tomo impreso en México en 1697 y en cuarto, pero sin indicar el nombre del impresor. Si en 1697 se hubiese estampado tal libro en la capital novohispana, ¿cómo es que lo ignoraba Castorena y siguiera empeñado en publicarlo varios años después? La explicación plausible no es que Beristáin haya tenido en las manos el mentado impreso, sino que leyó deprisa la noticia de Castorena. Y aunque nadie después ha podido ver tal impreso aludido, no han faltado los bibliógrafos que lo incorporaran sin reticencia a sus catálogos.
8 Dámaso Alonso, “Escila y Caribdis de la literatura española” (1955). El texto aludido fue redactado precisamente en 1927.
Referencias bibliográficas
Alonso, D. (1955). “Escila y Caribdis de la literatura española”. En Estudios y ensayos gongorinos. Madrid: Gredos.
García Icazbalceta, J. (1954). Bibliografía mexicana del siglo XVI, ed. de Agustín Millares Carlo. México: Fondo de Cultura Económica.
Garza Cuarón, B. y G. Baudot (coords.) (1996). Historia de la literatura mexicana desde sus orígenes hasta nuestros días, tomo 1: Las literaturas amerindias de México y la literatura en español del siglo XVI. México: Siglo XXI.
Jiménez Rueda, J. (1944). “Documentos para la historia del teatro de la Nueva España”. Boletín del Archivo General de la Nación, 15: 1, 103-144.
Medina, J. T. (1989). La imprenta en México (1539-1821). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Pascual Buxó, J. (1960). Góngora en la poesía no- vohispana. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Pascual Buxó, J. (1994). “La historiografía literaria novohispana”. En La literatura no- vohispana. Revisión crítica y propuestas metodológicas. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Reyes, A. (1983). El deslinde. Prolegómenos a una teoría de la literatura. México: Fondo de Cultura Económica.
Sandoval Zapata, L. de (1986). Obras. Edición y estudio de José Pascual Buxó. México: Fondo de Cultura Económica, edición conmemorativa, 2005.
Sigüenza y Góngora, C. de (1955). Triunfo Parténico, prólogo de José Rojas Garcidueñas. México: Ediciones Xóchitl.
Tovar de Teresa, G. (1988). Bibliografía novohis- pana de arte, tomo 1: Impresos mexicanos relativos al arte de los siglos XVI y XVII. México: Fondo de Cultura Económica.
License
Enunción is an open-access publication, with no financial charges for authors or readers. As of December 1, 2018, the contents of the journal are published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Colombia (CC-BY-NC-SA 2.5 CO) License, under which others may distribute, remix, retouch, and create from the work with non-commercial purposes, give the appropriate credit and license their new creations under the same conditions.
The copyright holders are the authors and Enunciación. The holders retain all rights without restrictions, respecting the terms of the license as to consultation, downloading and distribution the material.
When the work or any of its elements are in the public domain according to the applicable law in force, this situation will not be affected by the license.