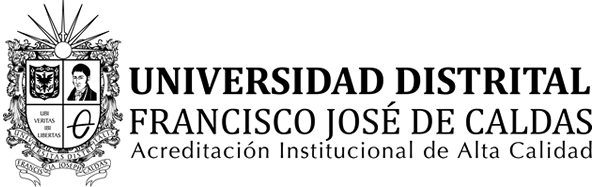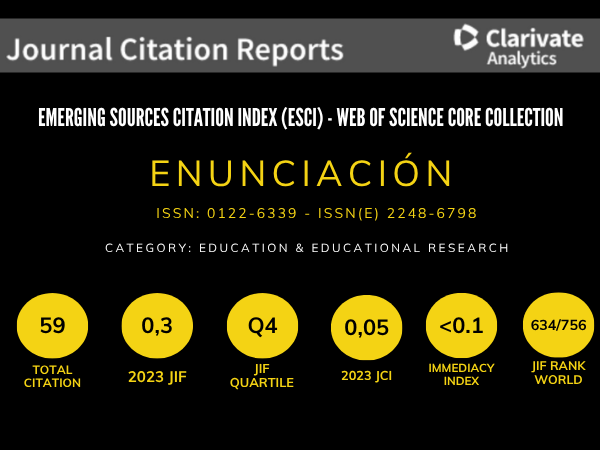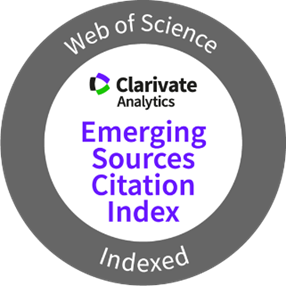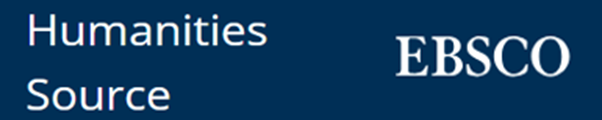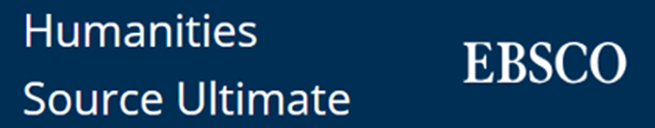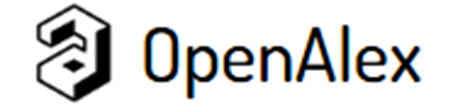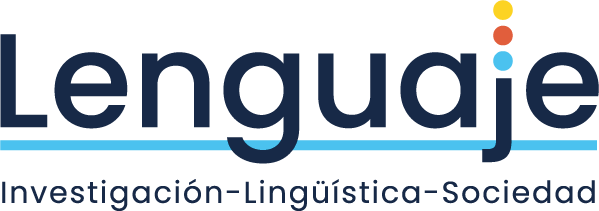DOI:
https://doi.org/10.14483/22486798.13171Publicado:
29-06-2018Número:
Vol. 23 Núm. 1 (2018): Pedagogías de la lengua (Ene-Jun)Sección:
Autor invitado“Estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos”.
“Estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos”. Los años del colegio en la literatura
Palabras clave:
Enseñanza, literatura, infancia, colegio. (es).Descargas
Referencias
Alatorre, A. (1993). Yo me eduqué en una escuelita muy modesta... En J. Meyer (coord.), Egohistorias. El amor a Clío (pp. 19-20). México: entre d'Études Mexicaines et Centroaméricaines.
Alberti, R. (1969). Retornos de los días colegiales. En Antología poética (1924-1952) (pp. 251-252). Losada. Buenos Aires.
Aldecoa, J. (1990). Historia de una maestra. Barcelona: Anagrama.
Atxaga, B. (1993). Obabakoak. Barcelona: Ediciones B.
Aza-a, M. (1977 [1926]). El jardín de los frailes. Madrid: Albia.
Bonett, P. (4 de septiembre de 2003). Los estudiantes. Babelia. El País. Madrid.
Borbolla, O. de la (2000). La infancia interminable. En Dios sí juega a los dados (pp. 29-45). México: Grupo Patria Cultural.
Borges, J.L. (1980). El libro. En Borges oral. Barcelona: Bruguera.
Bourdieu, P. (2000). Cuestiones de sociología. Madrid: Istmo.
Carbonell, J.; Torrents, R.; Tort, T. y Trilla, J. (1987). Els grans autors i l’escola. Vic: Eumo Editorial.
Colomer, T. (1995). La adquisición de la competencia literaria. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 4, 8-22.
Conde, C. (1934). Júbilos. Murcia: Sudeste.
Cuesta, R. (2011). Despojos de ciencia y crisol de experiencias. Recuerdos unamunianos entre el instituto de Bilbao y la Universidad de Salamanca. Sin publicar. Recuperado de www.nebraskaria.es
Culler, J. (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica.
Edwards, J. (1981): El peso de la noche. Barcelona: Bruguera.
Eley, G. (2008). Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad. Valencia: PUV.
Ezpeleta Aguilar, F. (2001). Crónica negra del magisterio espa-ol. Madrid: Unisón.
Ezpeleta Aguilar, F. (2006). El profesor en la literatura. Pedagogía y educación en la narrativa espa-ola. Madrid: Biblioteca Nueva.
García Lorca, F. (1972). Canción primaveral. En Obras completas (p. 183). Madrid: Aguilar.
García Márquez, G. (2002). Vivir para contarla. México: Diana.
García Montero, L. (2009). Ma-ana no será lo que Dios quiera. Madrid: Alfaguara.
Goytisolo, J.A. (1973). Bajo tolerancia. Barcelona: Llibres de Sinera.
Gracida, Y. y Lomas, C. (2005). Había una vez una escuela… Los a-os del colegio en la literatura. México: Paidós Méxicana.
Jover, G. (2007). Un mundo por leer. Educación, adolescentes y literatura. Barcelona: Octaedro.
Landero, L. (1994). Caballeros de fortuna. Barcelona: Tusquets.
Laverde, M.R. (2016). Memorias de jirafa. Cuernavaca (México): Aquelarre Editores.
Llamazares, J. (1994). Escenas de cine mudo. Barcelona: Seix Barral.
Lomas, C. (2002). La vida en las aulas. Memoria de la escuela en la literatura. Barcelona: Paidós.
Lomas, C. (2007). Érase una vez la escuela (Los ecos de la escuela en las voces de la literatura). Barcelona: Graó.
Lomas, C. (2008). Retorno a los días colegiales (Los a-os de la escuela en la literatura). En C. Lomas (coord.), Textos literarios y contextos escolares. La escuela en la literatura y la literatura en la escuela (pp. 15-56). Barcelona: Graó.
Lomas, C. (2011a). Literatura, memoria y educación: ¿Cualquier tiempo pasado no fue mejor? En C. Lomas (coord.), Lecciones contra el olvido. Memoria de la educación y educación de la memoria (pp. 111-160). Barcelona: Octaedro.
Lomas, C. (2011b). Un horizonte infinito de ma-anas de colegio. Memoria de la escuela y educación literaria. lulú coquette, Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 6, 30-61.
Lomas, C. (2018). El poder de las palabras. Bogotá: Santillana.
Lotman, Y. (1988). La estructura del texto artístico. Madrid: Istmo.
Lucas García, T. (1911). Escuela es amor. Salamanca: Imprenta Artística.
Machado, A. (1943 [1907]). Recuerdo infantil. En Poesías (p. 21). Buenos Aires: Losada.
Machado, A. (1971). Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Madrid: Castalia.
Marchamalo, E. de (1902). Los universitarios. Madrid: Biblioteca de Educación Nacional.
Martínez, J.E. (2009). Sin benevolencia. En I. Cantón Mayo (coord.), Narraciones de la escuela (p. 107). Barcelona: Davinci.
Martínez Sarrión, A. (1993). Infancias y corrupciones. Madrid: Alfaguara.
Mateo Díez, L. (2004). Las lecciones de las cosas. León: Edilesa.
Monterroso, A. (1993). Los buscadores de oro. Barcelona: Anagrama.
Neira Vilas, X.M. (1980). Eladia. En Memorias de un ni-o campesino (pp. 61-65). Gijón: Júcar.
Neruda, P. (1979). Confieso que he vivido. Cerdanyola: Argos Vergara.
Neuman, A. (2008). Década (Poesía 1997-2007). Barcelona: Acantilado.
Palacios, A. (1976). Normalista. México D.F.: B. Costa-Amic.
Paolo, R. di (1994). Profesora de Lengua y Literatura-Ex. En El Bosque de los Huesos. Antología de la Nueva Poesía Peruana (p. 211). Lima: El Tucán de Virginia.
Parra, N. (1988). Poemas y antipoemas. Madrid: Cátedra.
Pérez de Ayala, R. (1990). A.M.D.G. La vida en los colegios de jesuitas. Madrid: Cátedra.
Petit, M. (1999). Nuevos acercamientos de los jóvenes a la lectura. México: Fondo de Cultura Económica.
Piquero, J. L. (1992). Romeo en el internado. En El buen discípulo (p. 30). Gijón: Ateneo Obrero.
Regalado, J.M. (2008). Memoria del maestro. Salamanca.
Rivas, M. (1996). La lengua de las mariposas. En ¿Qué me quieres, amor? (pp. 23-41). Madrid: Alfaguara.
Sahagún, C. (1958). Aula de Química. En Profecías del agua (pp. 33-34). Madrid: Rialp-Adonais.
Salcedo, E. (1964). Vida de Don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su Espa-a, en su Salamanca. Un hombre en lucha con su leyenda. Salamanca: Anaya.
Torga, M. (1996). La creación del mundo. Madrid: Alfaguara.
Torrente Ballester, G. (1993). Filomeno, a mi pesar. Barcelona: RBA.
Trapiello, A. (2001). Rama desnuda. Barcelona: Tusquets.
Unamuno, M. de (1951). Obras completas. Tomo I. Madrid: Afrodisio Aguado.
Unamuno, M. de (1958). Recuerdos de ni-ez y mocedad. 5a. ed. Colección Austral. Madrid: Espasa-Calpe.
Unamuno, M. de (1966). Obras completas I. Paisajes y ensayos. Madrid: Escelicer.
Unamuno, M. de (1979). De mi vida. Madrid: Espasa Calpe.
Vicent, M. (19 de septiembre de 1999). El recreo. El País, Madrid.
Villena, L.A. de (2006). Mi colegio. Barcelona: Península.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
“Estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos”*
Los años del colegio en la literatura
Carlos Lomas**
Cómo citar este artículo: Lomas, C. (2018). “Estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos”. Los años del colegio en la literatura. Enunciación, 23(1), 103-127. DOI: http://doi.org/10.14483/22486798.13171
Un horizonte infinito de mañanas de colegio, de lecciones, de exámenes, de caras rigurosas y profesorales, de palabras como aprobado y suspenso, de conceptos como grado elemental, bachillerato o título universitario, de paisajes con escuelas, institutos y paraninfos, caía por fin sobre él, se desplegaba ante su silencio igual que una rutina impuesta, que marcaba ya otra situación, otra época en su vida, y que se condensaba finalmente en la advertencia dejarás de ser niño, o en la pregunta ¿qué vas a ser de mayor?, o en una formulación menos inocente: ¿qué va a ser de ti? García Montero (2009, p. 91).
* Este texto constituye una revisión y actualización de otros trabajos anteriores (Lomas, 2007, 2008, 2011a, 2011b). El título es una cita de Gabriel García Márquez, de Vivir para contarla (2002, p. 118).
** Escritor, investigador y enseñante español de Lengua Castellana y Literatura en la enseñanza media. Doctor en Filología Hispánica, ha sido profesor asociado de la Universidad de Oviedo y asesor de formación continua en el Centro del Profesorado de Gijón (España). Director de la revista Signos (1990-1997) y codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura. Autor de diferentes libros y ensayos sobre la educación lingüística y literaria, los textos publicitarios y la igualdad entre mujeres y hombres. Correo electrónico: lomascarlos@gmail.com
“El tiempo lo borra todo”, afirma con voluntad de consuelo la sabiduría popular. Y el bolero concluye: “Dicen que la distancia es el olvido…”. Sin embargo, hace tiempo que sabemos que no siempre es así y que la lejanía en el tiempo y en el mapa no borra el recuerdo ni conduce inevitablemente al olvido de lo que fuimos y ya no somos. Y aunque a veces la memoria no sea de fiar, es la memoria personal y colectiva la que en última instancia nos configura como seres humanos. Porque sin memoria no hay nada y sin memoria no somos nadie ni es posible entender el mundo en que vivimos. En palabras de Miguel de Unamuno (1951, p. 774), “no conocemos más que el pasado, y solo se quiere lo que se conoce. Y en el porvenir no buscamos más que pasado, uno u otro pasado”.
Sin embargo, “ya somos el olvido que seremos”, como quizá escribiera hace ya algunas décadas Jorge Luis Borges1. El olvido constituye a menudo un conjuro contra lo que nos resulta incómodo, una terapia contra la crueldad del pasado y un antídoto contra la cegadora luz de los recuerdos. De ahí que haya quienes argumentan a favor de las ventajas del olvido a la hora de atenuar las ingratitudes del presente y de afrontar con una cierta ilusión el incierto futuro. Sin embargo, nos guste o no, somos memoria. Lo que somos y lo que sabemos está tejido con los hilos del recuerdo y de la memoria. Somos lo que sabemos, sí, pero acaso solo sabemos quiénes somos cuando oímos el eco de las voces del ayer, cuando miramos hacia atrás sin ira (o con ira) e indagamos sobre el tiempo lejano de esa infancia y de esa adolescencia en las que el azar y la voluntad se conjuraron para ir haciendo de nuestra vida lo que hoy es en buena medida2.
En este sentido, es obvio que esa infancia y esa adolescencia que forjaron en buena medida lo que hoy somos no puede entenderse sin la escuela, sin esos años en las aulas y en los colegios en los que tantas horas habitamos, en los que tanto disfrutamos y tanto sufrimos, sin el recuerdo –quizá ya demasiado difuso– de esos escenarios, de esos olores, de esos sonidos, de esos colores, de esos libros de texto y de esos cuadernos escolares, de esa algarabía de los juegos en el recreo y de ese silencio absoluto en los pupitres, de esos maestros y de esas maestras, y de esos amores, amistades y enemistades que iluminaron y quizá también enturbiaron los ya lejanos años de la niñez y de la mocedad. Porque la escuela ha sido y sigue siendo un tiempo y un lugar en el que se moldean las señas de identidad de los grupos sociales y de las personas que han tenido y siguen teniendo una u otra educación común. Un tiempo y un lugar en cualquier caso teñidos de nostalgias y alegrías, sí, pero también de malestares y de tristezas. Un tiempo y un lugar en que convivían las luces de la instrucción escolar con las sombras del analfabetismo, el afán de libertad con las inquisiciones cotidianas, la iniciación a la vida adulta con el fin de las ilusiones del paraíso perdido de la infancia. El recuerdo de los años escolares de la infancia impregna la memoria de quienes antaño acudieron a las aulas y deja una innegable huella en la identidad de los sujetos. Una huella que tiñe la memoria del tiempo pasado de la escuela en una sutil mezcolanza de placeres y deberes, sonrisas y lágrimas, lealtades y traiciones, afectos y desafectos, leyes y transgresiones, letras y números, mapas y calendarios, algarabías y silencios.
De ese tiempo ya lejano de la infancia y de la adolescencia escolares nos hablan no solo la añoranza personal de quien fuera antaño una criatura escolar (y escolarizada) y los estudios de historia de la educación. También la literatura. O las literaturas. Sin embargo, ¿es fiable la literatura? ¿Constituye una fuente creíble de conocimiento sobre el pasado escolar? Si tenemos en cuenta que la escritura literaria, cuando nos habla de la infancia y de la adolescencia en las aulas, no suele indagar sobre las causas de lo que se narra o evoca, sino que se limita a esbozar un recuerdo, una escena, un instante, una sensación, una anécdota o una atmósfera ya tan lejana, ¿nos ayuda la literatura a entender la educación que fue para ayudarnos a construir la educación que queremos? En otras palabras, ¿constituyen los textos literarios una manera específica de acercarse a lo que a menudo olvidan los libros de historia de la educación? ¿En qué medida los recuerdos y las emociones que destila la memoria literaria de la escuela nos ofrecen indicios creíbles del pasado que fuimos y nos ayudan a entender el presente que aún somos? Si, como escribiera Jorge Luis Borges (1980), “el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”, ¿cuánto hay de memoria y cuánto de imaginación en las evocaciones literarias del ayer diseminadas en multitud de poemas, de ficciones, de memorias y de relatos?
No es fácil responder a estos interrogantes. Entre otras cosas porque, como señala Raimundo Cuesta (2011) en un texto aún inédito,
[...] el carácter de la institución escolar reclama una mirada genealógica que se proyecte más allá de la nostalgia y del rencor, más allá del empalagoso azúcar o del corrosivo ácido de la memoria personal. A tal fin, convendría comprender que los buenos o los malos recuerdos de la institución escolar están atravesados por el régimen de verdad de la razón escolarizadora dominante en cada momento histórico”.
Sin embargo, la literatura no aspira a ser verdadera sino verosímil. Como señala Teresa Colomer (1995):
En virtud del pacto que el lector asume al abrir un libro, ha de saber suspender las condiciones de “verdad” referidas al mundo real y aceptar que el discurso de un relato, por ejemplo, es una organización convencional que se propone como verdadera. También ha de saber respetar las condiciones de enunciación-recepción allí presentes. Así pues, a partir de los signos ofrecidos por el texto, el lector ha de saber distinguir entre el narrador y el autor y, a la vez, ha de saber distinguirse a sí mismo como receptor real respecto al papel de los receptores que actúan dentro del texto como tales. Desde el inicio del discurso deberá aceptar el juego previsto por el autor y aprender a seguir los elementos metadiscursivos que le dan instrucciones sobre cómo ha de interpretar la obra. De esta manera, el lector ha de saber entender las voces orquestadas en el interior de la obra y “vivir” entre ellas. (pp. 11-12)
La literatura nos invita no solo a leer como si fuera real y cierto lo leído sino también a mirar el mundo de otras maneras, a extraviarnos en un laberinto de palabras que nos conduce a un jardín de senderos que se bifurcan hacia inciertos destinos, a imaginar otras gentes y otros lugares que no están en los censos ni en los mapas pero habitan en cada una de las lecturas de que son objeto los textos literarios. Las ficciones literarias están tejidas con los hilos de la imaginación y de la memoria y en consecuencia nos invitan a suscribir un contrato comunicativo por el que aceptamos incondicionalmente que lo que se nos cuenta en poemas y relatos ya que se inscriben en un orden discursivo que se sitúa en las antípodas de lo que enuncian las actas notariales, las fotografías, las crónicas de la prensa, la información televisiva y los libros de historia. La literatura es otra cosa, un simulacro y una impostura, una anomalía comunicativa en el orden diáfano de los discursos, y por tanto no es de fiar. Y ahí reside su encanto y la irresistible seducción de sus palabras (Lomas, 2018).
La anomalía de la literatura y la memoria literaria de la escuela
Esa anomalía de la literatura frente a los otros discursos que se exhiben como fiables y verdaderos es posible por su cualidad de discurso capaz de “concentrar una gran cantidad de información en la ‘superficie’ de un pequeño texto” (Lotman, 1988, p. 36) merced a la producción metafórica de sentidos. Por ello, la literatura estimula en quienes leen una forma de adhesión que no exigen otros discursos que dicen hablarnos en nombre de la realidad (el discurso de la información, el discurso de la historia, el discurso de la ciencia...). En esa adhesión la empatía, la identificación narrativa con lo dicho en el texto y la cooperación interpretativa entre autor y lector en la construcción compartida del significado sitúan a cada lector y a cada lectora en otro plano, en otro escenario, en otro tiempo, y le obligan a ubicarse en el lugar de otras personas y a entender sus afanes, ideas, sentimientos y acciones creándose así las condiciones emotivas y cognitivas que favorecen una comprensión de sí mismos y del mundo que “rompe con estereotipos y clichés” (Petit, 1999, p. 80) y los “invita a pensar” (Culler, 2000, p. 35).
Cuando alguien escribe (y cuando alguien lee) lo hace desde la memoria. Desde la memoria del presente que somos y del pasado que fuimos. Y no solo porque es la memoria del tiempo presente y pasado, de lo que es y ya no es, de lo que somos y ya no somos, lo que agita a menudo la escritura literaria. También, y sobre todo, porque sin memoria no hay nada ni somos nadie ni es posible imaginar ninguna cosa. Lo que somos y lo que imaginamos está tejido con los hilos del recuerdo de lo vivido. En palabras de Luis García Montero (2009),
[...] quizá sea eso la memoria, o la literatura de la memoria, un reloj que sigue funcionando después de haberse perdido, una esfera que nos hace compañía y nos habla de lo que ya desapareció. Todo pasa, pero nada termina del todo. Alguien puede encontrar unos recuerdos, observar su correa brillante entre las hojas secas del otoño, darles cuerda, hacerlos vivir en otro corazón, latir de nuevo y de verdad. Nunca se terminan de pagar los plazos de una vida, de cualquier vida. Quizá la memoria también sea eso. (p. 18)
Uno de los escenarios por excelencia de la memoria literaria es la escuela. El recuerdo de aquellos años lejanos del colegio, entre maestros y maestras, entre colegas y camaradas, entre amores y desamores, entre aprobados y suspensos, entre sonrisas y lágrimas, entre monotonías y jolgorios, estimula en quienes leen, ya en la edad adulta, el ejercicio de la memoria. El fulgor de aquella maestra tan afectuosa, el miedo a la crueldad de aquel profesor tan brutal, el olor a orines y azufre del internado, la algarabía sin tregua en la tregua del recreo, el gris del húmedo asfalto del patio del colegio, el áspero tacto de las pizarras, el agudo silbido de las tizas, el óxido de los pupitres, el vaho eterno de los cristales ocultando el mundo ajeno, el sabor de los caramelos, de los altramuces y del regaliz al salir de clase, el insomnio ante los exámenes y el temor a los castigos nos sitúan en un tiempo y en un lugar en el que se conjugaban, como en un verbo irregular, el placer con el deber, la alegría con la tristeza, la ilusión con el desencanto y el amor con el odio (Lomas, 2007). El mundo de la educación es, no lo olvidemos, un tiempo y un lugar aparte porque, como señalara Pierre Bourdieu (2000), “la escuela es el lugar por excelencia del ejercicio llamado gratuito, y donde se adquiere una disposición distante y neutralizante con respecto al mundo social” (p. 177).
En los últimos años han aparecido diversas antologías y compilaciones en las que se ofrece una selección de textos literarios sobre la vida escolar3. Como acreditan estos trabajos, una infinidad de poemas, cuentos, novelas, ensayos y memorias nos hablan de la escuela de antaño y nos ofrecen los ecos de una innegable poética escolar (Lomas, 2002). En efecto, la memoria literaria de los años del colegio, al igual que esas olvidadas fotografías en blanco y negro, esos cuadernos de caligrafía y de aritmética, esas gramáticas y esas enciclopedias de nuestra infancia y adolescencia escolares, esbozan una cierta atmósfera, a medio camino entre la evocación nostálgica y el ajuste de cuentas, un retrato en sepia de aulas y de olor a tizas, un espectáculo inolvidable de algarabías y de silencios, de olor a amoníaco y a lejía, una poética escolar, en fin, que nos habla con añoranza o con amargura de quienes fuimos y ya no somos aunque lo que somos tenga tanto que ver con lo que fuimos entonces en aquellos lejanos años del colegio. Quizá por ello la vida escolar es un anticipo del futuro que nos espera y a la vez una metáfora de las formas de vida, de los vínculos y de los conflictos en la vida adulta, como sugiere Andrés Neuman (2008) en estos versos bajo el cortazariano título de Continuidad de los patios:
Allá, entonces, todos nos pegábamos.
Llovían puños rojos
y el uniforme ondeaba hecho jirones,
la vida o la pelota. O ser cobarde.
Señalar con el dedo a los más débiles.
Burlarse de los tontos, perseguir a los listos.
Rencorosa amistad para quienes tuvieran
buenas notas, juguetes, una amiga.
Indiferencia, claro,
para el que no supiese matemáticas
ni luciese las zapatillas nuevas
de su padre más rico que otros padres.
Silencio o puñetazo. Puñetazo y callar.
Allá todos nosotros combatíamos
cada blanca mañana,
hasta que el obvio
mordisco de los años me condujo
a abandonar el patio y esa gente.Aquí, ahora, todos nos pegamos.
Tópicos y temas para una poética escolar
¿De qué nos habla la memoria literaria de la educación? ¿Qué nos dice en sus páginas sobre los años escolares y sobre la vida cotidiana en las aulas? ¿Es la memoria literaria de la escuela una memoria edulcorada por la nostalgia de la arcadia feliz del colegio o es, por el contrario, una memoria infectada por la amargura de quienes sufrieron el infierno de las aulas? ¿Cuáles son, en fin, esos temas o tópicos a los que de forma continua alude, una y otra vez, la memoria literaria de la escuela? (Véase Lomas, 2007).
Es innegable que algunos de esos tópicos literarios sobre la escuela coinciden con los tópicos clásicos de todas las literaturas, como el inevitable devenir del tiempo (tempus fugit), la añoranza de la infancia y de la adolescencia ya tan ajenas (ubi sunt?), la autoridad del maestro (magíster dixit) o la estilización poética de los escenarios (beatus ille, locus amoenus…). Sin embargo, otros tópicos, temas y motivos aparecen de una manera específica en poemas, relatos y memorias sobre la vida escolar. Como, por ejemplo, la nostalgia del tiempo pasado en la escuela, el retrato (o la caricatura) del magisterio, entre el homenaje y el ajuste de cuentas, las escenas de la vida cotidiana en las aulas y en el patio de recreo, la amistad y la enemistad entre escolares, el amor en los tiempos del colegio (entre niños y niñas, entre un niño y la maestra, entre compañeros...) y el despertar a los placeres prohibidos, el éxito y el fracaso escolar (aprobados y suspensos), el castigo físico y la crueldad de algunos maestros (“la letra con sangre entra”), el internado, el odio a la escuela (maltratos, adoctrinamientos...), la insumisión estudiantil ante el orden escolar, el hartazgo o la ilusión de quienes desempeñan el oficio de enseñar, el aburrimiento y el hastío en las aulas, las diferencias entre escuelas públicas y colegios religiosos, el contraste entre el saber académico y los saberes de la vida, así como entre las monótonas lecciones de las aulas y las fantasías infantiles y adolescentes, las alusiones a los métodos pedagógicos y a las diferentes maneras de enseñar y de aprender… (véase Carbonell, Torrents, Tort y Trilla, 1987; Lomas, 2002, 2007, 2008, 2011b; Gracida y Lomas, 2005; Ezpeleta, 2006; Regalado, 2008; entre otros). En torno a estos y a otros tópicos o temas los textos literarios sobre la vida escolar nos ofrecen no solo escenas, escenarios, anécdotas, recuerdos y relatos de un indudable valor emotivo y sentimental sino también homenajes, diatribas, venganzas, agradecimientos, críticas y utopías en las que observamos un retrato variopinto de la escuela de ayer, de sus miserias y de sus grandezas, de sus luces y de sus sombras4.
En las líneas que siguen ofreceremos algunos textos literarios en lengua española (casi siempre de origen español aunque se ofrecen también textos mexicanos, colombianos, chilenos, gautemaltecos...) y agrupados en torno a algunos tópicos como la memoria de la escuela de antaño –“Mirando hacia atrás sin ira (y con ira)”–, la alusión a las tareas del magisterio –“El oficio de educar: miserias, analfabetismos y apostolados”–, el maltrato a los escolares y los castigos físicos –“El eterno retorno a la pedagogía de los golpes: La letra con sangre entra”– o la camaradería escolar y el amor en los tiempos del colegio –“Las amistades peligrosas y los amor escolares”–. Estos y otros tópicos como los aludidos en el párrafo anterior organizan una infinita constelación de textos literarios sobre la vida escolar que constituyen, pese a su naturaleza de textos de ficción, una fuente privilegiada de conocimiento de la educación de ayer y, quizá, de las miserias y de las grandezas de la educación de hoy.
Mirando hacia atrás sin ira (y con ira)
La memoria literaria de la escuela esboza en su añoranza del paraíso perdido de la infancia la elegía de las aulas y evoca ese tiempo pasado en que vivimos encerrados en la jaula del colegio. La literatura se pone entonces al servicio de un ilusorio regreso a la edad de la inocencia, lejos aún de los estragos de la vida adulta. Por ejemplo, el poeta granadino Federico García Lorca (1972, p. 183) saluda alborozado la salida de las criaturas al final de la jornada escolar (“Salen los niños alegres / de la escuela, poniendo en el aire tibio / de abril canciones tiernas”), el escritor chileno Jorge Edwards (1981, p. 74) alude al temblor inmediatamente anterior al final de las clases
Con la cercanía de la hora de salida, el clima del colegio cambiaba. Había un aire agitado y festivo: portazos, carcajadas que no se contenían dentro de los muros de una sala de clase y retumbaban por los patios, carreras esporádicas por las galerías. Las amarras de la disciplina se relajaban y distendían. El colegio era un torrente en ebullición, encabritado, contenido a duras penas en sus diques. (p. 74)
Y su compatriota Pablo Neruda (1979, p. 16) homenajea al liceo de su infancia en Temuco: “El liceo era un terreno de inmensas perspectivas para mí. Todo tenía posibilidad de misterio”. Por su parte, Rafael Alberti (1969, pp. 251-252) retorna a sus alejados días colegiales: “Por jazmines caídos recientes y corolas / de dondiegos de noche vencidas por el día, / me escapo esta mañana inaugural de octubre / hacia los lejanísimos años de mi colegio”. Carmen Conde (1934) alude con emoción al coro escolar de las niñas recitando el alfabeto:
Entre los atlas y los pupitres, qué firmes y gráciles son las niñas. Se confunden con las líneas azules, con los marecitos, como cabelleras, de las cartas geográficas. Cada vez que decían una letra, ondulaba el coro. Yo señalaba la rosa de la a, el lirio fresco de la ele... ¿De qué isla, de qué árbol, de qué fuente crece este chorro de luceros que son los niños? (p. 27)
Y Gabriel García Márquez (2002) evoca con nostalgia los años de su infancia escolar (“cuando era feliz e indocumentado”) en una escuela devota del ideario pedagógico de María Montessori:
El consuelo fue que en Cataca habían abierto por esos años la escuela montessoriana, cuyas maestras estimulaban los cinco sentidos mediante ejercicios prácticos y enseñaban a cantar. Con el talento y la belleza de la directora Rosa Elena Fergusson estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos. (pp. 117-118)
Desde México, Adela Palacios (1976) evoca el viaje de los niños desde sus hogares a la escuela:
Por las anchas banquetas de las ciudades, por los caminos terrosos de los pueblos, por senderos mal trazados en las montañas o atravesando las arterias que dan vida a nuestro suelo, piececitos calzados cuidadosamente, piececitos que arrastran grotescos zapatos heredados o piececitos desnudos van rumbo a la escuela.
Unos niños llevan sobre la espalda la mochila pletórica, otros el henchido portafolios, los más la bolsita de manta que protege amorosamente al desamparado cuaderno miscelánea de a dos centavos y el lápiz sin familia.
Siento pena de que mis ojos y mis labios no sean milagrosamente grandes para mirar y sonreír a todos los niños de mi Patria; pero mi corazón, apenas menor que el puño de la mano, optimista, interesado y alegre, tiene ternura para cada uno de esos chiquillos que caminan por las rutas más variadas con rumbo a la escuela. (p. 64)
Sin salir de México, Antonio Alatorre (1993, p. 14) refleja en sus memorias su deuda de gratitud con la escuela pública de su infancia en Autlán:
Yo me eduqué en una escuelita muy modesta, y salí de ella, a los once o doce años, con un bagaje muy bueno: ideas sobre gramática, sobre sintaxis, buena ortografía, etcétera... Traigo conmigo esa escuela de Autlán porque traigo conmigo mi infancia. Yo la gocé muchísimo. (p. 14)
De nuevo en España, el escritor valenciano Manuel Vicent (1999), al contemplar el inicio del curso en una escuela de educación primaria, da rienda suelta a su memoria escolar:
El curso acaba de empezar. Los niños juegan en el patio de un colegio y sus gritos forman un manantial muy claro que cruza el silencio del valle y se pierde en la playa vacía. Es la algarabía del primer recreo al final del verano, que te hace recordar el perfume de aquellos lápices Alpino, la goma de borrar con sabor a coco, el estuche del compás, el suelo de la escuela recién barrido con serrín mojado, los cánticos patrióticos con el brazo en alto, los cuadernos que contenían un bosque ignorado de letras por donde uno se adentró formando las primeras palabras que irían creando el mundo bajo amenazas morales. [...] Maduran los membrillos. Se van los vencejos. Vuelven los escolares.
El poeta Carlos Sahagún (1958) evoca con gratitud el recuerdo de las clases de química y la memoria imborrable de aquel profesor con quien entraba la alegría entre las paredes del aula:
Si vuelvo la cabeza, / si abro los ojos, si / echo las manos al recuerdo, / hay una mesa de madera oscura, / y encima de la mesa, los papeles inmóviles del tiempo, / y detrás, / un hombre bueno y alto. / Tuvo el cabello blanco, muy hecho al yeso, tuvo / su corazón volcado en la pizarra, / cuando explicaba casi sin mirarnos, / de buena fe, con buenos ojos siempre, / la fórmula del agua. / Entonces, sí. Por las paredes, / como un hombre invisible, entraba la alegría, / nos echaba los brazos por los hombros, / soplaba en el cuaderno, duplicaba / las malas notas, nos traía en la mano / mil pájaros de agua, y de luz, y de gozo… / El mercurio subía caliente hasta el fin, / estallaba de asombro el cristal de los tubos de ensayo, / se alzaban surtidores, taladraban el techo, / era el amanecer del amor puro, / irrumpían guitarras dichosamente vivas, / olvidábamos la hora de salida, veíamos / los inundados ojos azules de las mozas / saltando distraídos por en medio del agua. / Y os juro que la vida se hallaba con nosotros. (...) / Profesor, hasta el tiempo del agua químicamente pura / te espero. / De nuevo allí verás, veremos juntos / un porvenir abierto de muchachas con los pechos de agua y de luz y de gozo... (pp. 33-34)
De igual manera, Antonio Machado (1943) evoca en estos versos la monotonía de la vida escolar:
Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.[...]
Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
«mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón».Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de la lluvia en los cristales. (p. 21)
Y casi un siglo después Andrés Trapiello (2001) certifica la eternidad de ese instante de tedio escolar en unos versos tan machadianos como estos:
El aula de una escuela en un pueblo remoto
y quince o veinte niños. Una estufa de leña,
una esfera del mundo, un esqueleto roto
y una sola pizarra, polvorienta y pequeña.
Detrás de los cristales el eterno paisaje
de unos olmos y un patio desangelado y siervo,
una ruin carretera invitando al viaje
y en la verja del patio, de cancerbero, un cuervo.
La maestra ha comenzado a leer en voz baja.
Es vieja y es soltera: “El aula de una escuela...”.
En el cristal se oyen la lluvia de febrero
y todos los silencios que la lluvia amortaja
tan machadianamente... Pienso en la novela
que serán estos versos cruzado ya el lindero,
y me quedo abstraído, en insondable ausencia,
nostálgico imposible de una muerta inocencia. (pp. 46-47)
Sin embargo, la memoria literaria de la escuela no solo es la añoranza nostálgica de la arcadia feliz de la infancia y de la adolescencia escolares y el homenaje emocionado a los maestros de entrañable recuerdo. Es, a menudo, también, un ajuste de cuentas con un pasado teñido de amargura y de maltratos, de intransigencias y de dolor. Los poemas y los relatos sobre el ayer escolar se transforman entonces en venganza y a la vez en conjuro contra el recuerdo amargo, en crítica sin piedad alguna a unos años en los que abundaron las lágrimas, los insultos, el maltrato, el miedo al castigo, el temor a los exámenes, la tiranía de los deberes, los estragos de una moral estricta y un hastío infinito
Mirando hacia atrás con ira, aunque a veces atenuada por la benevolencia de la edad adulta y por el bálsamo del tiempo, escritoras y escritores saldan su deuda pendiente con un tiempo escolar en el que la escuela era a menudo una metáfora de la cárcel. Así, por ejemplo, Rafael Alberti (1969, p. 252) alude en su retorno a los días colegiales a ese alumno que fue y al que “las horas prisioneras en un duro pupitre / lo amarran como un pobre remero castigado / que entre las paralelas rejas de los renglones / mira su barca y llora por asirse del aire”. De igual manera el escritor guatemalteco Augusto Monterroso (1993) subraya su escaso aprecio por la vida escolar y evoca “el cúmulo de signos amenazadores que se revolvían en mi ente cuando me dirigía a la escuela”:
La escuela nunca me gustó y siempre la rechacé. Mis escasas experiencias vitales me habían hecho demasiado tímido como para enfrentar día a día sin angustia los problemas que cada mañana traía consigo, ya fuera en los salones de clase como en los recreos. La aritmética, la geografía, la botánica, presentaban todos los días dificultades que había que vencer por orgullo o por vergüenza, pero nunca por placer o con gusto; las multiplicaciones de quebrados; el dibujo de un mapa de Centroamérica con el trazado de sus sinuosas líneas divisorias, que por supuesto en mi cartulina no coincidían nunca, ni de manera remota, con las del reluciente original colgado en la pared que nos servía de modelo; o el de las montañas, los lagos y los ríos que había que colorear con crayones verdes o azules; distinguir una planta fanerógama de una criptógama y hacer las descripciones de las flores con sus corolas, estambres y pistilos; en fin, todo lo que hubiera que aprender por fuerza constituía un cúmulo de signos amenazadores que se revolvían en mi mente cuando me dirigía a la escuela. (p. 43)
Y en vísperas de la II República española, quien unos años después fuera su último presidente, Manuel Azaña (1926) alude a su estancia en un colegio católico en el que el aprendizaje escolar se orientaba a la adquisición de “habilidades de orangután domesticado” y en mucha menor medida al ejercicio de la inteligencia:
Si el colegio nos parecía una suspensión temporal de la vida propia, debíase más que nada al sobreimiento en la cultura de la inteligencia. Allí era el hacer que hacíamos, el dejarlo todo para mañana. No digo que anduviésemos ansiosos mendigando de los frailes el saber y nos afligiera quedar insatisfechos. Cierto: un entendimiento activo, original, pujante, habría padecido con tal régimen de privaciones análogas a las del lascivo en abstinencia forzosa. Pero nosotros debíamos ser perezosos en demasía; nos resignábamos a estar a dieta. Esa conformidad casa muy bien con el desasosiego que germinaba en el baldío del intelecto; no lo destruye, lo corrobora. Nos faltaban, simplemente, estímulos serios. Pocos dejábamos de advertir la inanidad de nuestros conocimientos. La vida intelectual robusta no podría empezar justamente hasta salir del colegio. Todo cuanto en él adquiríamos era para olvidarlo en el punto de llegar a hombres. Tantos programas y libros, tantas clases, tantos exámenes no eran sino para ganar ciertas habilidades de orangután domesticado, habilidades caedizas, de las que nadie volvería a pedirnos cuentas en la vida. Esfuerzo que empleábamos en adquirirlas, esfuerzo perdido. Nuestra inteligencia era menos pueril de lo que pensaban los frailes; afectábamos un candor, una docilidad de entendimiento que en el fondo no teníamos. Los frailes, sin recatarse, estrechaban el campo que nuestra curiosidad mejor estimulada hubiera debido explorar. Había cosas que era malo, o peligrosamente inútil, saber. (pp. 74-75)
El oficio de educar: miserias, analfabetismos y apostolados
Una de las falacias habituales en educación, al menos en España, es la que argumenta contra los vicios de la educación actual enarbolando las virtudes de la educación de antaño. En un afán de afirmar categóricamente que la educación de hoy es un infierno y que cualquier tiempo pasado en educación fue mejor, los profetas del desastre educativo añoran el paraíso terrenal de la escuela de ayer olvidando de una manera nada inocente que esa escuela era una escuela a menudo habitada por el analfabetismo, por la miseria, por el autoritarismo y por una moral estricta e inmisericorde.
Observemos en algunos textos literarios escritos en España en la segunda mitad del siglo XIX y en los inicios del siglo XX y en los que se recogen algunas alusiones a las dificultades del oficio de educar en aquellos tiempos de injusticias y desigualdades. Así, por ejemplo, en esos textos aparece a menudo la figura del maestro (o de la maestra) investida de una retórica que acerca el oficio de educar a la fe y al sino trágico de los mártires. Sea por el escaso salario del que gozaba entonces el magisterio, sea por el lastre endémico del analfabetismo y de la injusticia social, sea por la actitud rebelde e insumisa de los escolares, la tarea educadora del magisterio en las escuelas de antaño se asemeja en esas crónicas literarias a las vidas ejemplares de esos santos y santas que inundan el santoral. El maestro aparece ante los ojos del lector como un mártir laico, como “aquel apóstol de gentes, aquel faro de sociedades, aquel partero de la inmortalidad, el santo, el evangelista de la civilización, el pescador de hombres”, tal y como leemos en El doctor Centeno (1883), de Pérez Galdós.
Quizá porque la vida de los maestros y de las maestras en España era entonces una vida de miseria y de hambrunas ya que en aquellos años solo los parias de la tierra –famélica legión– tenían “más hambre que un maestro de escuela”. Ángel Ganivet, en Los trabajos del infatigable creador Pío Cid (1898), deja constancia de que “son muchos los maestros que viven en la miseria sin que haya remedio para este mal crónico de nuestro país”. Esteban de Marchamalo, en su novela Los universitarios (1902), pone en boca del maestro de educación primaria Dionisio Jiménez
[...] la historia del martirologio de un profesorado al que se le obliga a trabajar como a un picapedrero en la roca dura de la ignorancia nacional, sin otro mazo y buril que la burla grosera del patán ahíto, o la esperanza de agradecimiento de los miserables. Por dolorosa experiencia conozco el hambre escarnecida. (Marchamalo, 1902, p. 4)
Por su parte Tomás Lucas García, en su novela Escuela es amor (1911), escribe a propósito del oficio del magisterio: “Déjense de pedagogías que esa carrera es para los infelices que han nacido para mártires. Están poco retribuidos, mal considerados. Déjense de pensar en desasnar burros que es mal oficio para las coces que se reciben” (pp. 189-190). Por ello, Alejandro Sawa vindica a la vez un mayor salario para quienes ejercen el oficio de educar y el derecho a la educación en un artículo titulado “Debéis pan al maestro y educación al discípulo”, en el que insiste en las metáforas de inspiración religiosa para referirse al maestro como “el augusto sacerdote de las civilizaciones”, “el mentor de la infancia”, “el inmaculado apóstol de la ciencia”, “el obrero infatigable del porvenir” que ha de “vivir siempre lo penetradísimo de lo elevado, de lo noble, de lo trascendente, de lo sacerdotal de su Magisterio” por lo que “la regeneración de España debe comenzar por hacer del profesor de instrucción primaria un sacerdote y de la enseñanza una religión” (citado por Ezpeleta, 2001, p. 171).
Pese a tales miserias y a tales dificultades, la literatura se hace eco también del entusiasmo educador del pensamiento liberal y progresista que se abre paso en España a finales del siglo XIX a través del ideario pedagógico del krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza. Luis Mateo Díez, en Las lecciones de las cosas (2005), relata el viaje realizado en tren desde Madrid por Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Manuel Bartolomé Cossío, fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, con el objetivo de abrir una escuela en un pueblo de la provincia de León. Las apasionadas conversaciones entre estos tres adalides de la pedagogía liberal no tienen desperdicio. Véase, por ejemplo, el siguiente diálogo en el que Giner, Azcárate y Cossío aluden al valor de la educación y a su significado emancipador (Mateo Díez, 2005):
–O nos educamos o nos extinguimos, o sabemos o no sabemos nada, y si nada sabemos nada somos. El que nada sabe en la ignorancia se diluye, sin libertad ni conciencia, a merced de quien ordena y manda.
–El hombre está hecho para educarse, el afán educativo se encuentra en nuestra propia naturaleza, la orientación de nuestro espíritu remite con naturalidad a nuestro perfeccionamiento… –constató Cossío–. [...]. Sin educarnos nos extinguimos biológicamente, estamos más cerca de la muerte. (pp. 48-49)
Más adelante, estas indagaciones pedagógicas adquieren una mayor concreción al conversar sobre la idoneidad de unos u otros métodos de enseñanza (Mateo Díez, 2004):
–En pedagogía, como bien se sabe, somos más naturalistas que racionalistas, más proclives al conocimiento activo que al pasivo –dijo don Francisco –. El memorismo y la letra con sangre entra son cosas del pasado. Y no hay niño tonto, solo padres inútiles o maestros incompetentes. De los padres no podemos ocuparnos, de los maestros sí [...].
–Hay que cambiar la metodología… –dijo don Manuel, que rescataba un folio entre los papeles del cartapacio–. El niño debe aprender jugando, lo que implica que represente y realice los objetos de sus concepciones, un método activo y heurístico, determinado por el esfuerzo y el trabajo personal, para que la memoria deje de ser el único instrumento de la enseñanza [...].
–Las bases del Ideario, don Paco… –dijo don Francisco– han de sustentarse en los que en la Institución es un principio sagrado: hacer de la vida la escuela y de la escuela la vida, lo que se compadece muy bien con eso que Cossío menciona de las cosas, de que el niño está en la vida, está entre ellas, y con todo lo que hay en el mundo se aprende y se vive, porque se aprende para vivir y se vive para aprender. La metodología socrática es la que nos guía: el diálogo, la conversación, esa comunicación viva tan ajena a la oratoria y a la monotonía. (pp. 54-55)
No deja de sorprender la modernidad pedagógica de estos ideales decimonónicos, nada alejados de las actuales teorías constructivistas sobre el aprendizaje escolar y de la insistencia de algunas pedagogías críticas en la conveniencia de entender la educación como una conversación inteligible e inteligente entre lo que se enseña en las aulas y lo que ocurre fuera de los muros escolares.
Enamorarse del saber: he ahí la tarea de la educación y he ahí el placer que experimenta Miguel de Unamuno (1958) al concluir sus años de bachillerato en Bilbao, según nos relata en este recuerdo bifronte de desilusiones y esperanzas:
En resolución: ¿qué fruto saqué de los años de mi bachillerato? Junto a algunas desilusiones, aprendí que había un mundo nuevo apenas vislumbrado por mí; que tras aquellas áridas enseñanzas, despojos de ciencia, había la ciencia viva que la produjera; que la hermosura de reflejo que, como la luna su lumbre, derramaban aún aquellas disciplinas y lecciones sobre mi mente, aunque lumbre pálida y fría, era de un sol vivo, de un sol vivificante, del sol de la ciencia. Salí enamorado del saber.
Tras aquella terminología de la gramática y de la retórica, tras aquella narración notarial de la historia, tras aquella logomaquia de la psicología, tras la gimnasia acompasada de las matemáticas, tras los juegos de manos de la física, tras los terminachos, los motes, las casillas etiquetadas y los pellejos rellenos de paja de la historia natural, vislumbré un mundo nuevo. (pp. 120-121)
Como acabamos de ver a propósito de los textos de Mateo Díez y Unamuno, los textos literarios nos ofrecen a menudo indagaciones pedagógicas, consejos escolares e ideas sobre la educación. El oficio de educar y el significado de la instrucción escolar constituyen el objeto de ensayos literarios sobre el aprendizaje, el magisterio y la función social de la escuela. Véanse por ejemplo estas palabras de Antonio Machado (1971), cuyo ideario liberal e ilustrado enlaza con las tendencias pedagógicas de un siglo después:
¿Cómo puede un maestro, o, si queréis, un pedagogo, enseñar, educar, conducir al niño sin hacerse algo niño a su vez y sin acabar profesando un saber algo infantilizado. Porque es el niño, en parte, el que hace al maestro. [...] Porque hemos de comprender como niños lo que pretendemos que los niños comprendan. El niño nos revela que casi todo lo que él no puede comprender apenas si merece ser enseñado, y sobre todo, que cuando no acertamos a enseñarlo es porque nosotros no lo sabemos bien todavía. (pp. 221-222)
El apostolado laico del magisterio late también en este fragmento de Historia de una maestra (1990), de Josefina Aldecoa, un texto enormemente representativo de las ilusiones de la educación republicana que frustró el golpe militar del general Franco5 y la alargada sombra de la dictadura nacional católica en España:
La escuela sería mi último recurso. Por entonces, ya empezaba a sentir esa profunda e incomparable plenitud que produce la entrega al propio oficio. [...] Los niños avanzaban, vibraban, aprendían. Y yo me sentía enardecida con los resultados de ese aprendizaje que era al mismo tiempo el mío.
Nunca he vuelto a sentir con mayor intensidad el valor de lo que estaba haciendo. Era consciente de que podía llenar mi vida solo con mi escuela. Cerraba la puerta tras de mí al entrar en ella cada día. Y las miradas de los niños, las sonrisas, la atención contenida, la avidez que mostraban por los nuevos descubrimientos que juntos íbamos a hacer, me trastornaban, me embriagaban. Leíamos, contábamos, jugábamos, pintábamos, nos asomábamos a mundos lejanos en el tiempo y el espacio; nos sumergíamos en mundos diminutos y cercanos que encerraban milagros naturales. Tras el descubrimiento de América, corría veloz el descubrimiento de la circulación de la sangre. Tras la solución de un problema aritmético, la reflexión sobre un poema. Y luego, por qué brillan las estrellas, por qué el hombre ha conseguido volar. Por qué, por qué... (pp. 39-40)
La crítica a la organización asignaturesca del saber escolar, la ironía sobre el valor de la gramática, entendida como un fin en sí misma, en las enseñanzas lingüísticas y la alusión caricaturesca a la pedagogía universitaria abundan en las páginas de la literatura. Observemos, por ejemplo, las ideas de Miguel de Unamuno a este respecto. Los escritos unamunianos constituyen una auténtica catilinaria contra una educación anacrónica que se manifiesta en fosilizados programas de estudios, en manuales caducos e inservibles, en la dictadura de los absurdos exámenes y en maneras de enseñar aburridas e ineficaces. A juicio del heterodoxo vasco, el mal de la educación son unas asignaturas encapsuladas en los odres de los viejos usos docentes que a la postre impiden al alumnado entender de una manera global el mundo que les rodea (Unamuno, 1966):
Y, ahora bien: ¿qué es una signatura? Algo asignado, señalado, determinado de antemano, y algo por lo que se percibe asignación. Es la ciencia oficial enjaulada; es, en una palabra, ciencia hecha.
¡Ciencia hecha! He aquí todo; con sus dogmas, sus resultados, sus conclusiones, verdaderas o falsas. Es todo menos lo vivo, porque lo vivo es ciencia in fieri, en perpetuo y fecundo hacerse, en formación vivificante. Son las conclusiones frente a los procedimientos, el dogma frente al método, el gato en el plato en vez de la liebre en el campo.
[...] El concepto de asignatura es algo arquitectónico, porque una asignatura es aquello de que puede hacerse programa, con divisiones y subdivisiones, con claves y subclaves I, II, III, IV y 1º, 2º y 3º y A grande y a chica. Esto es método asignaturesco, la distribución ajedrezaica de las materias que han de ser objeto de nuestro estudio; es decir, de nuestra charla. [...] Y esta asignatura hay que darla toda si se quiere cumplir, y el tener que darla toda es un grave inconveniente, porque en un solo curso, ¡Dios mío!, ¿cómo se ha de dar una asignatura? Y así cada especialista de estos, cada especialista asignaturesco pide que se amplíe su asignatura, para poder darla toda. Estos especialistas suelen ser heroicos; encerrados en la torre no ebúrnea, sino de adobes, de su especialidad, no ven el resto del mundo. (pp. 774-775)
Esta crítica al saber asignaturesco de la educación la concreta Miguel de Unamuno en su diatriba contra la obsesión gramaticista, en su opinión, el vicio más pernicioso de una enseñanza lingüística que antepone el conocimiento efímero de la gramática formal de una lengua a su uso concreto en la vida cotidiana de las personas. En un artículo aparecido en 1907 (Sobre la enseñanza del clasicismo) escribía Unamuno (1979):
Me llevaría una larga disertación, que no es de este lugar, el explicar el valor de la gramática para el conocimiento de una lengua, y ni aun así lograría desarraigar de las mentes de los más de mis lectores la superstición gramaticista, que es uno de los más resistentes restos del escolasticismo. Gentes de muy buen juicio y no escasas de cultura se escandalizan cuando los que nos dedicamos a los estudios lingüísticos y filosóficos proclamamos la escasa o nula importancia de la gramática para el conocimiento del idioma propio y que el saber que había amado es pluscuamperfecto o que el tal pronombre es de régimen directo o indirecto no ayuda en nada a saber escribir mejor. (pp. 32-33)
Finalmente, Unamuno (1966) fustiga las viejas pedagogías de los “sectarios docentes” y el acomodamiento intelectual y funcionarial en el que caen los catedráticos de la universidad una vez obtienen una plaza y se instalan en las rutinas de la vida profesoral:
El ser catedráticos es un oficio, un modo de vivir. Todo eso del sacerdocio es música celestial. Se pesca un momio, una posición segura, la propiedad de una cátedra, no su mera posesión, y el ius utendi et abutendi con ella. Es corriente el creer que la oposición da un derecho natural, incontrovertible, anterior y superior a la ley.
[...] La comparación no parecerá muy cortés, ya lo sé, pero es exacta; muchos me parecen caballos de noria. Pónelos su dueño a que saquen agua, y ellos, con sus ojos vendados, dan vueltas y más vueltas, y cumplen con su obligación, sin dárseles un ardite del fin que aquella agua haya de tener. El fin de la labor de estos caballos de noria son los exámenes. Hay que preparar a los alumnos para ellos
[...] Sintaxis castiza, palabras selectas, lenguaje sobrio, movimientos adecuados, voz sonora y reposada, vista fija y prisma hexagonal bien circunscrito: he aquí catedrático modelo. Ante él unos cuantos botijos vacíos, como aquellos de los que habla Dickens, toman afanosamente apuntes sin enterarse de nada; porque, ¿se ha enterado jamás un taquígrafo de los discursos que recoge? (p. 740)
Por el contrario, Manuel Rivas homenajea en La lengua de las mariposas (1996) a don Gregorio, un maestro liberal que, en los meses anteriores a la guerra civil española, enseñó en una aldea gallega a sus alumnos el amor a la naturaleza, a la poesía, a la libertad y al conocimiento:
Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que se blandía en el aire como una vara de mimbre:
–¡Ya verás cuando vayas a la escuela!
Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran las amígdalas con la mano, la forma en que el maestro les arrancaba la jeada del habla, para que no dijesen ajua ni jato ni gracias. (pp. 24-25)
Aquel maestro no pegaba a sus alumnos sino que sonreía “con su cara de sapo”, azuzaba la imaginación de los niños en torno al mapamundi y les encandilaba al hablarles de los insectos, de la primavera y del secreto de la lengua de las mariposas.
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Al contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando dos se pegaban durante el recreo, él los llamaba, “parecéis carneros”, y hacía que se estrecharan la mano. Después los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como conocí a mi mejor amigo [...]. Porque todo lo que él tocaba era un cuento fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después de pasar por el Amazonas y la sístole y diástole del corazón. Todo conectaba, todo tenía sentido. Cuando el maestro se dirigía hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminase la pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relinchar de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomos de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchábamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Fabricábamos hoces y rejas de arado en las herrerías del Inicio. Escribíamos cancioneros de amor en la Provenza y en el mar de Vigo [...]. Era la primera vez que tenía clara la sensación de que gracias al maestro yo sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, mis padres, desconocían. (pp. 26-27)
Por el contrario, José Agustín Goytisolo (1973) nos invita a desconfiar de una escuela encorsetada en saberes muertos y nos invita a vivir apasionadamente ya que la calle “es la mejor escuela de tu vida”.
DESCONFÍA de aquellos que te enseñan
listas de nombres, fórmulas y fechas
y que siempre repiten modelos de cultura
que son la triste herencia que aborreces.
No aprendas solo cosas, piensa en ellas
y construye a tu antojo situaciones e imágenes
que rompan la barrera que aseguran existe
entre la realidad y la utopía.
Vive en un mundo cóncavo y vacío;
juzga cómo sería una selva quemada;
detén el oleaje en las rompientes;
tiñe de rojo el mar;
sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida;
coloca al horizonte en vertical;
haz aullar a un desierto;
familiarízate con la locura…
Después sal a la calle y observa:
es la mejor escuela de tu vida. (p. 77)
Sin embargo, las voces de la literatura no solo nos hablan de las luces del entusiasmo docente sino también de las sombras del cansancio y de la amargura del magisterio. En efecto, multitud de textos reflejan el cansancio de un magisterio al que el oficio de educar no ha traído más que sinsabores, vejez y amarguras. Así, por ejemplo, en este relato de Luis Landero (2001) un profesor, ya en la edad tardía, se desespera a causa de la indiferencia del niño ante la trascendencia de la gramática y del verbo:
Don Claudio y doña Adela eran los dos muy viejos y olían a viejos a pesar de que aún les quedaba tiempo para jubilarse. Pero aquella vejez cercana ya a la decrepitud no les venía tanto de la edad como de los rigores de su oficio. Llevaban muchos años de profesores y la enseñanza los había ido gastando y postrando hasta la extenuación: no había más que verlos, sobre todo a don Carlos, que era profesor de Historia. Había perdido casi la voz, además de la fe en las palabras, de tanto explicar y repetir siempre lo mismo y de alzarla entre los murmullos y la indiferencia para lograr ser entendido y de desgañitarse aun para imponer el silencio y el orden en los pasillos, en el patio, en las aulas. De descifrar la mala letra de los exámenes y de sus propios apuntes cada vez más borrosos se había quedado cegato hacía ya tiempo. Y un poco sordo de la continua e invencible algarabía juvenil. Y definitivamente alelado de enfatizar lo obvio y razonar mil veces lo evidente.
–A veces da la sensación, Manolito, de que vives en otro mundo, y así nunca conseguirás aprender gramática. Y no se puede andar por el mundo sin saber gramática. Sin gramática, solo se piensan tonterías. Y siempre serás un pobre menestral. El verbo, Manolito, siempre el verbo. Tu futuro está en el verbo. Solo de él puedes esperar una vida mejor. Y recuerda que él es el único que lo sabe todo sobre la frase. Él pone y quita, él hace y deshace. Y deja que él te hable. Si sabes escuchar, él te dirá todos sus secretos, sin callarse uno. Vamos, escúchalo, a ver si logras entender su canción.
Y yo enredaba entonces en la frase, la tocaba aquí y allá con la punta del lápiz como si la frase fuera un plato de algo y yo un comensal impaciente. Porque a mí el verbo por más que lo interrogase nunca me decía nada. En el silencio laberíntico de la sintaxis yo empecé a extraviarme para siempre en el mundo. (pp. 41-45)
Por su parte, la poeta chilena Rosella di Paolo (1994) saluda con alborozo el día en que –al fin– una profesora de lengua y literatura abandona la cárcel con rejas de las aulas:
Nunca más pararme junto a la pizarra –ecce donna– / con un cucharón / a meter en los platazos vacíos de sus cabezas / el engrudo homérico, la berenjena eglógica, el idioma esdrújulo y miserable, ni más / tizas de colores en salsa chimichurri / para abrirles la boca, /ojalá el entendimiento [...], / Se acabó la clase, la ilusión de mango, / todos al recreo, yo al recreo (pero sin vuelta), / al recreo de desclavarme de la pizarra, / saltar por la escalera al fin resucitada, / último día, las rejas se levantan / y en este valle ameno, / nubes, sepan que canto, / sepan que canto, bestias! (p. 211)
Sin embargo, el amargo rencor contra las bestias en el adiós sin retorno de la profesora de los versos de Rosella di Paolo deja paso en la poeta colombiana Piedad Bonett (2003) al recuerdo de las espléndidas sonrisas estudiantiles sobre cuyo destino final se interroga:
Los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas
y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño
y respiran su aire como recién nacidos,
los que buscan rincones para mejor amarse
y dulcemente eternos juegan ruleta rusa,
los estudiantes ávidos y locos y fervientes,
los de tiernos cuellos listos frente a la espada,
las muchachas que exhiben sus muslos soleados,
sus pechos, sus ombligos
perfectos e inocentes como oscuras corolas,
qué se hacen,
mañana qué se hicieron,
bajo qué piel
callosa, triste, mustia,
sobreviven.
El también chileno y antipoeta Nicanor Parra (1988) evoca con ánimo elegíaco la juventud perdida entre los muros escolares y lamenta con rabia ante sus estudiantes la vejez y la enfermedad a las que el oficio de enseñar le han condenado:
Considerar, muchachos / Esta lengua roída por el cáncer: / Soy profesor en un liceo oscuro. /He perdido la voz haciendo clases. / (Después de todo o nada / Hago cuarenta horas semanales.) / ¿Qué os parece mi cara abofeteada? / ¡Verdad que inspira lástima mirarme! / [...] Sin embargo, yo fui tal como ustedes, / Joven, lleno de bellos ideales, / Soñé fundiendo el cobre / Y limando las caras del diamante: / Aquí me tienen hoy / Detrás de este mesón inconfortable / Embrutecido por el sonsonete / De las quinientas horas semanales. (pp. 72-73)
El eterno retorno a la pedagogía de los golpes: “La letra con sangre entra”
La fe en el valor del castigo físico como estímulo del aprendizaje escolar inunda multitud de textos literarios en los que se alude al maltrato del maestro a niños y adolescentes. “La letra con sangre entra” es el lema que resume a la perfección el ideario pedagógico de quienes creían entonces (y aún creen hoy) que el dolor es un antídoto eficaz contra la pereza y contra la ignorancia. En El doctor Centeno (1883), Benito Pérez Galdós evoca ese ambiente de castigos y de maltratos que se resumen en este lema pedagógico: “Siembra coscorrones y recogerás sabios”. Y continúa Pérez Galdós:
La palmeta iba cayendo de mano en mano, incansable, celosa de su misión educatriz, aporreando sin piedad a todo el que cogía. La quemazón de la sangre, el cosquilleo, el dolor agudísimo, daban entendimiento al torpe, mesura al travieso, diligencia al indolente, silencio al lenguaraz, reposo al inquieto. Y como auxiliares de aquel docto instrumento, una caña y a veces flexible vara de mimbre sacudía el polvo. Había nalgas como tomates, carrillos como pimientos, ojos como llamaradas, frentes mojadas de sudor de agonía, y todo era picazones, escozor, cosquilleos, latidos, ardor y suplicio de carnes y huesos. (p. 123)
De igual manera, Miguel de Unamuno evoca en sus Recuerdos de niñez y de mocedad (1958) esa pedagogía del dolor de la que hay tantos ecos literarios:
Repartía cañazos, en sus momentos de justicia, que era una bendición. En un rinconcito de un cuarto oscuro, donde no les diera la luz, tenía la gran colección de cañas, bien secas, curadas y mondas. Cuando se atufaba, cerraba los ojos para ser más justiciero, y cañazo por acá, cañazo por allá, a frente, a diestro y a siniestro, al que cogía le cogía y luego la paz con todos. Y era ello una verdadera fiesta, porque entonces nos apresurábamos todos a refugiarnos del cañazo metiéndonos debajo de los bancos. Esto era para el juicio general o colectivo, mas para el juicio individual, para las grandes faltas y para los grandullones, tenía guardado un junquillo de Indias, no huero como la caña, sino bien macizo y que se cimbreaba de lo lindo cuando sacudía el polvo a un delincuente. (p. 38-39)
Una escena del ayer escolar semejante la encontramos en el relato autobiográfico de Miguel Torga (1996), en el que evoca el miedo a los castigos en la hora de los dictados y de las matemáticas en un aula de la escuela de São Martinho de Anta, en la comarca portuguesa de Trás-os-Montes, bajo la mirada atenta del maestro, el señor Botelho:
Me sentaba en el primer banco, a la izquierda de Jerónimo, mi compañero. En un instante estaba preparado. El señor Botelho se levantaba entonces de la silla, bajaba de la tarima y ordenaba en tono solemne:
–¡Saquen papel! ¡Dictado!
Al oír esta palabra, el aula se quedaba en silencio. Había en todos, grandes y pequeños, un gran respeto por el dictado y por los alumnos que lo hacían. Mientras éste duraba, claro.
El profesor carraspeaba, limpiando su garganta del catarro del fumador, y empezaba, después de repetir en voz alta “Dictado”:
–El calor dilata los cuerpos...
Era la hora del recogimiento en la escuela. A ninguno nos daban ganas de salir, a mear, o a satisfacer otra necesidad cualquiera. Los de primero deletreaban la lección con la boca cerrada y el que ya sabía de cuentas hacía cuentas.
El maestro, apoyado en su mesa, el libro en la mano izquierda, la caña de bambú en la derecha, continuaba:
–El calor, coma; la luz, coma; el sonido, coma; son agentes físicos. Punto. Fí-si-cos... Ya no se escribe con ph, como les he enseñado. [...]
Sudábamos todos. Pero nos limpiábamos apresuradamente las manos en la camisa, no fuésemos a emborronar la escritura que había de ser vista y calificada por el Inspector, como solemnemente nos habían avisado.
Hasta que salía de la boca del maestro el anhelado punto final, secundado por un explosivo murmullo de alivio de toda la escuela.
Empezaba entonces la corrección, con sus reglazos, sus tirones de orejas y sus llantinas. Por la tarde la cosa era peor, por aquello de las llamadas a la pizarra.
–Un depósito mide cien metros de largo, cuatro y medio de ancho y de altura tiene tres veces la décima parte de su longitud. Quiero saber cuántos toneles de agua contiene, sabiendo que el tonel tiene veintidós cántaros y el cántaro dieciséis litros.
Era asunto para muchos golpes. Por el tamaño del enunciado cada uno de nosotros calculaba los cachetes que le iban a tocar. Y entonces sí que nos daban envidia los párvulos, allí, al final de la clase, junto al reloj y al contador.
La be con la a, ba; la be con la e, be...
El depósito se ponía de lágrimas hasta el borde. Los ojos de todos nosotros parecían fuentes que lo iban llenando.
Ya resuelto el problema pasábamos a la historia.
–¿Quién fue el fundador de la dinastía de Avis?
–Joao I, el de Feliz Memoria, llamado así porque...
El rostro del señor Botelho se iba serenando. Y cuando llegábamos a la urbanidad, tras haber papagayeado la geografía, la vida parecía un mar de rosas. El maestro nos hablaba de la patria, de la familia, del buen cuidado y del alto significado de la fiesta del árbol que estaba por llegar, y para lo cual andábamos ensayando el himno.
–¡Oh, escuelas, sembrad!... (pp. 19-21)
Las huellas literarias del maltrato escolar contra niños y adolescentes no solo salpican a los maestros de las escuelas públicas. En los colegios católicos, y en especial en los internados, abundan las escenas literarias del ensañamiento y de la severa disciplina que sufren los escolares a manos de las órdenes religiosas. En los textos literarios sobre la educación en los colegios religiosos se pone de manifiesto casi siempre una atmósfera de coerción, beatería y crueldad que impregna los siniestros métodos pedagógicos de los clérigos. Las escenas literarias no solo evocan entonces un día cualquiera de clase, el silencio absoluto en la sala de estudios, el reparto de dignidades, la húmeda oscuridad de los pasillos y de las aulas o el alivio de las horas del recreo sino también el maltrato cobarde y la brutalidad de los castigos. En ocasiones, esas escenas son un trasunto literario del recuerdo de quien observó o sufrió ese maltrato y esa brutalidad a cargo de quienes, en nombre de la moral cristiana, ejercían todo tipo de violencias contra quienes eran débiles, se negaban a obedecer unas órdenes arbitrarias, injustas y humillantes o cometían el funesto pecado de no guardar el debido silencio.
Por ejemplo, en AMDG6 (1910) Ramón Pérez de Ayala (1990) evoca sin atenuantes algunas escenas acaecidas en el colegio de los jesuitas de Gijón, al que el escritor acudió cuando era niño:
El padre Mur perseguía la oportunidad de satisfacer su venganza en Bertuco, el cual, en cierta ocasión, había repelido coléricamente las asiduidades cariñosas y pegajosas del jesuita. [...] Arrebatado de iracundia, giró sobre sus talones y puso en las mejillas de Bertuco una sonora y recia bofetada. En las infantiles pupilas había una mezcla de estupor y de odio. A seguido, Mur se aferró con su diestra, huesuda y truculenta, a la oreja de Bertuco, arrastrándolo por el tránsito, y luego escaleras abajo, después de haber ordenado a los otros siete niños que vinieran de testigos, hasta un estrecho y breve pasadizo, enladrillado en rojo, que abre una comunicación entre el claustro central y los patios exteriores, por la parte de los lugares excusados.
Los niños hicieron corro: Mur y Bertuco en el centro.
–¡Arrodíllate!
Bertuco obedeció.
–Vete haciendo una cruz con la lengua en el suelo. Primeramente, desde aquí hasta aquí –señalaba con el pie una extensión como de tres palmos.
Bertuco permaneció inmóvil. Sus ojitos azules parecían de acero, bruñido en la piedra de afilar. Los tiernos espectadores estaban consternados.
–¡A la una! ¡A las dos...! ¡A las tres! –y dio al niño vehemente puñetazo en la nuca, con intención decidida de derribarlo de bruces, y lo hubiera logrado si las manos alertas de Bertuco no se hubieran apoyado en tierra.
–¡Haz la cruz con la lengua!
–Bertuco, que había vuelto a colocarse de rodillas, no hizo movimiento alguno.
–A la una, a las dos... ¡a las tres! –segundo golpe, con redoblado vigor. Juanito Prendes, de pusilánime corazón, se echó a llorar, y entre acongojados hipos balbucía:
–Por Dios, Bertuco, obedece. ¿Qué más te da?
A Bertuco no le repugnaba lo repugnante del castigo, sino la humillación que entrañaba. Adivinaba confusamente que aquello que sentía dentro de sí como espina dorsal de su espíritu, la dignidad, en siendo violada y partida, no era posible rehacerla y enderezarla. Hendíasele el corazón de espanto.
–¡Máteme, máteme por Dios!
–La muerte merecías infame. Haz la cruz, arrástrate, asqueroso reptil –y de un puntapié lo envió redondo contra el muro. (pp. 335-336)
También en la escuela pública asistimos a escenas de maltrato y de crueldad contra los escolares. Por ejemplo, en España, Julio Llamazares narra las palizas a las que sometía a sus alumnos el director de una escuela situada en un valle leonés en los años de la dictadura franquista (Llamazares, 1994):
Sus palizas eran famosas en todo el valle, lo mismo que sus insultos, todos muy cultos y literarios –pollino, zapatilla rusa, tizón del infierno, cuáquero–, y rara era la semana en que no enviaba a algún alumno al cercano hospitalillo de la empresa con la nariz o la boca rotas o un oído reventado. Lo cual, aunque reprobable, no era extraño en aquel tiempo, al menos en aquel valle, ni difícil de entender. Bajo su régimen de terror, dos centenares de alumnos, de todas las edades y los cursos, nos esforzábamos cada día por burlar su vigilancia. (pp. 193-195)
Por su parte, Bernardo Atxaga (1993), relata la conducta salvaje de un inspector escolar en una escuela vasca en aquel tiempo de silencio, de adhesiones inquebrantables y de obediencia obligada:
No había acabado la frase y el primer tortazo, de revés, sorpresivo, ya había estallado en la mejilla de Azpetixe. El castigo ejemplar había comenzado. [...] El inspector le golpeó hasta cansarse, hasta el límite de lo que sus probables principios católicos le permitían, pero no consiguió doblegarle. Sangraba por la nariz, pero en su rostro no había lágrimas. Solo una mueca, el amago de una sonrisa. (p. 67)
Y del director de escuela y el inspector escolar a la maestra autoritaria, como en este relato autobiográfico de José Enrique Martínez (2009):
Nunca observó Elpidio un rasgo de benignidad, a pesar de que se llamara doña Benigna. Siempre de negro hasta los pies vestida, un luto permanente presidía su amargada existencia. Elpidio recuerda vagamente aquella figura oscura, en la mano las correas que batía sobre la mesa antes de descargarlas sobre la espalda del más incauto. Alguna frase preceptiva la conserva aún Elpidio en el fardo del recuerdo: “hasta con hache preposición; asta sin hache, cuernos, señor”. Poco más, porque si alguna huella dejó en el niño fue obra de los correazos que por lógica distributiva le correspondieron. (p. 107)
Finalmente, ahí va el agridulce recuerdo de la profesora de quinto de primaria de María Rosario Laverde (2016):
La señorita Julia siempre estaba vestida de sastre de paño gris o café, de falda y saco, su pelo era corto y crespo, se pintaba los labios de rojo oscuro, debía tener 90 años cuando fue mi profesora de español, lo había sido de mi madre unos treinta años atrás. No le sonreía a nadie. Nunca tenía una palabra de estímulo.
Nos leía poesía y nos pasaba al frente a recitar los poemas memorizados, en una tarima que estaba por encima del nivel del resto del salón. El día que nos leyó La Tórtola casi me muero de la tristeza por la pobre pájara muerta a manos del cazador. Fue la primera que recitó el poema completo. Estaba tan conmovida que al notarlo la señorita Julia le dijo al resto de la clase: Esa es la verdadera poesía. Era quinto de primaria.
Las amistades peligrosas y los amores escolares
Los años de la infancia y de la adolescencia escolares no son solo años de aprobados y de suspensos, de lecciones y de tareas, de tedio en las aulas y de interminables jornadas entre los muros de un colegio, de un instituto, de un internado... Son también años de amistades a toda prueba y de peleas sin cuartel, de amores difíciles y de desencantos amorosos, de iniciaciones y de desengaños, de travesuras y de gamberradas, de inocencias y de maldades, de guerras en el patio y de paz en las aulas. La tropa escolar protagoniza mil y una páginas literarias sobre enamoramientos, sobre el despertar del deseo, sobre la fidelidad entre colegas y camaradas, sobre trifulcas y combates entre tribus infantiles y adolescentes.
Todo comienza, quizá, en el amor de un niño a la maestra. Así, por ejemplo, Xosé Manuel Neira Vilas (1980) relata el enamoramiento de un escolar hacia su profesora en una aldea gallega y el desengaño final al que están condenados los amores imposibles:
Eladia me parecía un ángel. Una criatura el cielo. Sin ánimo para hacer mal a nadie. Una mariposa blanca. No me cansaba de mirar su pelo, encrespado como un nido de gorrión; las manos hermosas como palomas; la cara, los ojos, el cuerpo todo... ¡Qué sé yo! Quisiera estar siempre con ella, siempre a su lado. Un día me dio un beso porque supe explicar el descubrimiento de América, y sentí como un hormigueo en el pecho. Nunca me había pasado cosa igual. El corazón me latía deprisa y fue como si se me estremeciese la sangre en el cuerpo entero.
[...] ¡Cuántas veces estuve a punto de contarle mis sentimientos! Pero no me atreví. Era como si un hierro caliente atravesado en la garganta me trabase el habla. Me temblaban las piernas, sentía una especie de frío extraño en la frente... Y callaba. Tenía miedo de que se burlase de mí o se enojase y fuera a contarle la historia a mi madre. Se enterarían todos y tendría que huir de la aldea
Un domingo la vi pasear por la orilla del río del brazo de un mozo. Me sentí de golpe muy triste. Me dieron ganas de ir allí, cruzármelos delante e insultarlos. Pero no lo hice. Esperé a que llegara la noche. Estaban sentados y no entendí nada. Bajo el resplandor de la noche los vi muy próximos, besándose. Volví para casa llorando [...].
Al día siguiente no me pude levantar. Tenía mucha fiebre, me dolían las piernas, la cabeza. Fue como si me cayera encima un peñasco. Sentí ganas de morirme o de marcharme. Era como si tuviera el pecho vacío. ¡Qué sé yo! Hay cosas que por más vueltas que les doy no logro entenderlas. Siempre me parecía ver a Eladia cuando me encontraba con alguna moza semejante a ella. Una noche soñé que estaba en una feria o fiesta donde todas las mujeres eran Eladias.
Juré que no iría más a la escuela. Y no fui. (pp. 61-65)
Luego está el amor del adolescente hacia la compañera del pupitre y de nuevo la desolación de la quimera del deseo, como en este relato de Gonzalo Torrente Ballester (1993), en el que asistimos al enamoramiento adolescente que no encuentra al otro lado del pupitre otra cosa que el desdén y la burla de la amada:
Nunca había logrado que me atrajeran las compañeras de curso pero esto acaso esté mal dicho porque nunca me lo había propuesto. Pero aquel curso tuvimos una niña nueva, y por el apellido le tocó sentarse junto a mí [...]. Nos resultaba rara y un poquito ridícula, pero nadie en público se atrevía a reírse de ella. Porque era guapa, distinta de las nuestras, que también lo eran, aunque de un modo más local. Ésta, que se llamaba Rosalía, tenía el rostro ovalado y moreno, los ojos oscuros y unas grandes trenzas que le caían encima de los pechos y que llevaba siempre atadas con dos lazos. Yo me enamoré de ella inmediatamente, pues entonces enamorarse consistía en pensar en alguien día y noche, o, dicho más exactamente, en recordarla, también en interpretar sus palabras y sus gestos. En tal sentido poco tuve que interpretar pues, a pesar de sentarse a mi lado, me daba ostensiblemente la espalda y no me dirigía la palabra. Yo no sé cuándo aconteció que, en el recreo, la empujé sin querer, o tropecé con ella, y ella me rechazó con un enérgico “!Aparta, feo!”, que todo el mundo oyó, del que se rió todo el mundo y me dejó desolado [...]. Una mañana de clase, mientras el profesor hablaba de los invertebrados, me hallé escribiendo el quinto verso de un soneto cuya consonante se me resistía. Pero el soneto, al fin, salió, a costa de mi ignorancia de ciertas cualidades de los animales superiores. Se titulaba sencillamente A Rosalía y no solo le perdonaba su ofensa en torpes endecasílabos, alguno de ellos cojo, sino que, al final, le declaraba mi amor. Se lo entregué personalmente, sacando fuerzas de flaqueza, y ella lo recibió con una carcajada, y se rió más, mucho más, después de haberlo leído. “Mirad, muchachos, lo que me escribió este tonto”, y a un coro que congregó a su alrededor les fue leyendo mis versos, y todos se rieron una vez más. (pp. 51-52)
El amor homosexual en estas edades de incertidumbres del deseo y de búsquedas a ciegas de la identidad adolescente tiene un abundante reflejo literario. Así, por ejemplo, en los versos de José Luis Piquero (1992) el deseo adolescente entre compañeros de internado se oculta bajo el velo de los placeres prohibidos, aunque al final aflore con la ayuda de las máscaras teatrales:
Yo amaba como un loco su pereza en las tardes / de calor, cuando, medio adormilado, / la postura indolente, parecía perderse /en el huerto, muy lejos tras el gran ventana, / y el profesor de Ciencias era un adorno inútil. / Amaba sobre todo su indefensión, las lágrima / que tanto embellecieron sus ojos cierta vez / al herirse la pierna en el patio, y llevarle / apoyado en mi hombro a buscar una venda. / Y el momento glorioso en el que le dieron /-por su cara bonita- el papel de Julieta / y pude al fin decirle que le amaba, le amaba, / en voz alta, mirándole a los ojos, /ante todo el colegio, ante mis padres. (p. 30)
Por su parte, Luis Antonio de Villena (2006) recuerda sus años de bachillerato en un colegio católico en Madrid y la dulzura del amor silencioso por aquel compañero a quien nunca olvidaría:
El muchacho al que más amé en el colegio, el muchacho cuya contemplación podía lograr embeberme, era un buen deportista. Un alto y esbelto deportista. Fernando era proporcionado, grácil y de un aire alado y fuerte (esto es, con ligereza) y tenía un rostro simpático y dulce. Era atractivo, elástico, fuerte y dulce. Y acaso tales adjetivos formaran parte de su luz, teñida para mí de amor (deseo de amor) y afán sexual, tirón sexual, que solo en las ganas hubo de quedarse... Porque además creo (y algo me lo confirmó más tarde) que era casto o que había apostado por la castidad aquel muchacho lineal y grácil, en cuya contemplación ardía yo y me solazaba. Pues ardor y refresco suelen ir, en el deseo, unidos. (pp. 131-132)
Tiempos de amores difíciles y clandestinos pero también de amistades inolvidables, como en el relato del escritor mexicano Óscar de la Borbolla (2000), en el que evoca la infancia escolar de dos “escuincles” de origen miserable, el hambre en las horas del recreo y el abismo entre sus fantasías infantiles y los contenidos escolares:
Manolo y yo éramos de esos escuincles tatuados, con mocos tiesos, de esos que al sentarse revientan las costuras traseras de los pantalones del diario y a quienes en épocas de lluvia se les mete el agua en los zapatos. Ambos poníamos la mirada triste cuando los otros niños sacaban a relucir en el recreo sus tortas de jamón o de cajeta: nosotros nos rascábamos unas bolitas de hilo y mugre en los bolsillos desfondados. No te estés rejunjuneando las verijas, me decía, y yo le contestaba: Es que tengo hambre. Entonces buscábamos un chamaco más chico y, con aquello de que te vamos a partir la madre, a veces comíamos unas tortas de frijoles acedos rociadas con lágrimas, o unos tacos de huevo manchados de sangre, o no comíamos nada y yo salía con el estómago desinflado por un puñetazo y Manolo tenía que correr al baño a echarse agua en la cara para frenarse la hemorragia de la nariz.
Así se me pasó aquel primer cuarto año de primaria, buscando esdrújulas y haciendo quebrados y divisiones. Una noche memoricé las capitales de África y los principales ríos que inundaban de grecas mi mapa escolar, y me imaginé el sinfín de lagartos, caimanes y cocodrilos muertos por Tarzán, que flotarían sobre las veloces corrientes del continente negro, con la panza amarillenta para arriba y las colas, medio hundidas, arando el agua. Pero de nada me sirvió recordar esos extraños nombres en la clase, pues el prodigioso Hombre Mono, que platicaba con los elefantes y de liana en liana recorría la interminable jungla, se convirtió de pronto en un inexistente personaje de cuento, en mitad de las risotadas de la maestra y de los compañeros. Solo Manolo no se burló y, aunque después no quiso admitir que él también creía que Tarzán era de verdad, los dos comenzamos a desahogar nuestro desencanto en las paredes de los baños: ahí garabateábamos con gris unos dibujos y unas frases obscenas que sumarizaban nuestra inconformidad y fulminaban a nuestros enemigos.
[...] Éramos muy amigos. No hubo un solo día de ese lejano cuarto año de primaria, ya fuera en la escuela o en la panadería, donde cada noche comprábamos el pan de nuestros respectivos vasos de leche, o entre los rieles o en la fuente de la glorieta donde chapaleábamos hasta que el agente de tránsito nos perseguía con mentadas de madre y escuincles cabrones, váyanse a nadar a la chingada, que no nos viéramos, que no buscáramos un momento para planear y establecer lo que sería la vida. Éramos los hermanos inseparables que no teníamos. (pp. 33-35)
Tiempos no solo de amistad sino también de maltratos y de abusos a cargo de “la sorda y brutal fratría de los machos”, como relata Antonio Martínez Sarrión (1993) al recordar sus años en la escuela primaria:
Al llegar a los seis o siete años me tocó cambiar de patio e ingresé en la sorda y brutal fratría de los machos [...]. De entrada o en pocos meses me pasaron dos o tres grados, con el resultado de constituirme en el más pequeño de la clase, donde pululaban ya mozancones de diez o doce años con la precoz malignidad que les daba tanto el ser niños de la más dura posguerra como proceder (la escuela era pública y gratuita) de las capas más bajas y machacadas de la población. Es difícil olvidar sus oscuros jerséis de borra a cuadros con botones de madera, sus pantaloncillos de tela fina hasta en el invierno, sus manos rojas y heladas llenas de sabañones sangrantes, sus cabezas rapadas al cero, sus caras torvas, sus cuerpos encogidos y sus risas desdentadas, roncas y crueles. Aprovechaban los recreos o las ausencias del maestro para pelearse entre ellos u hostigarme, hacerme rabiar con cualquier motivo o darme algún capón que otro. Preso de impotencia, jamás los denuncié al enseñante, más por miedo a represalias que por odio al chivateo, pero me desencajaba, chillaba como una rata, me lanzaba al suelo pataleando o intentaba alcanzar la puerta, que alguno hacía rato obstaculizaba con mueca sardónica. (pp. 99-100)
La vida en las aulas y la educación literaria
El objetivo de este viaje por el océano de los mil y un textos de la memoria literaria de la escuela ha sido doble. Por una parte, indagar sobre esa poética escolar que tejen los textos literarios sobre los contextos educativos en la esperanza de encontrar algunas claves que nos ayuden a entender algo mejor la educación que fuimos y quizá también la educación que somos y la educación que deseamos. Por otra, invitar a quienes lean estas páginas al uso de este tipo de textos literarios sobre la vida escolar en las aulas de la educación literaria en la convicción de que constituyen unos útiles eficacísimos para el disfrute estético y el aprendizaje ético de las actuales generaciones de adolescentes y jóvenes que acuden a los centros escolares.
En esa búsqueda del tiempo perdido de la infancia y de la adolescente escolares, esa poética escolar a la que he ido aludiendo a lo largo de estas líneas nos ofrece tantas tonalidades, tantos claroscuros, tantas luces y tantas sombras, que sería un inmenso error aventurar un diagnóstico infalible y definitivo sobre la escuela de ayer y sobre el valor de la educación de antaño. Sin embargo, es obvio que cuando la literatura nos habla de la escuela sí nos dice algunas cosas sobre el pasado escolar y sobre los tiempos ya idos de la infancia y de la adolescencia que nadie, si no es la literatura, nos dice. Y a menudo las dice con tal contundencia en los argumentos, con tal insistencia en los tópicos y con tal énfasis en las críticas que al final lo dicho en las páginas de la literatura ilumina el conocimiento escolar en mayor medida que las a menudo tediosas y encorsetadas investigaciones académicas sobre las instituciones educativas.
Por otra parte, además de ayudarnos a entender el pasado escolar, los textos literarios sobre los contextos escolares tienen el valor añadido de su posible uso docente en las aulas de la educación literaria. Si de lo que se trata es de fomentar desde la educación literaria una conversación entre el lector escolar y los textos literarios, nada mejor quizá que tener en cuenta en la selección escolar de los textos literarios el horizonte de expectativas y los contextos habituales de adolescentes y jóvenes, entre los cuales se halla el mundo escolar. En otras palabras, en la selección escolar de los textos literarios conviene valorar la utilidad pedagógica de aquellos textos de la literatura que resulten cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y de las alumnas por abordar temas y argumentos con los que el alumnado puede identificarse. Desde el amor y la amistad entre adolescentes y jóvenes hasta la tensión moral entre el bien y el mal, desde el miedo hasta la aventura o, en el caso que nos ocupa, la vida cotidiana en las escuelas y los institutos. En este sentido, y como señala Guadalupe Jover (2007, p. 126), la literatura sobre la vida escolar constituiría una “constelación literaria”, es decir, “una unidad de análisis que acierta a fundir el horizonte de los textos y el de los lectores” con el fin de favorecer el acceso del alumnado a la experiencia literaria.
Como señalé en otro lugar (Lomas, 2007), es innegable que la educación, en estos inicios del siglo XXI, no es un oasis. Y también lo es que en las aulas hoy se manifiestan conflictos, conductas y escenas inimaginables hace apenas unas décadas que traen a menudo desasosiego y malestar entre el magisterio. Pero también lo es que la educación actual no es un infierno ni debiera ser un infierno para quienes parecen haber nacido para perder, de igual manera que el antídoto contra algunos de los actuales problemas de la educación no es el regreso a la jerarquía de las tarimas ni la apelación apocalíptica a una autoridad que a la postre despide un inequívoco sabor a rancio. En este sentido, nada mejor que el ejercicio de la memoria literaria de la escuela para evitar esa nada inocente tentación de pensar que en educación cualquier tiempo pasado fue mejor.
Notas a Pie de Página
1 El poema que se inicia de esta manera (“Ya somos el olvido que seremos”) da título a una novela autobiográfica del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (El olvido que seremos. Planeta, Bogotá, 2006), escrita en memoria de su padre, asesinado por grupos paramilitares. Abad Faciolince relata en su libro que encontró el citado poema en un bolsillo del pantalón del cadáver de su padre. Con el éxito de la novela llegó también la polémica al afirmar el poeta colombiano Harold Alvarado Tenorio que él era en realidad el autor de ese poema, editado en octubre de 1993 en la revista Número, aunque se atribuyera entonces su autoría a Borges. En efecto, el poema apareció publicado en el número 2 de la citada revista junto a otros cuatro poemas inéditos de Jorge Luis Borges, de la mano Harold Alvarado Tenorio. Según este último, todo era un juego literario ya que el autor de esos versos atribuidos a Borges era en realidad el propio Alvarado Tenorio, quien desveló la impostura molesto ante la fama adquirida por el verso borgiano al ser utilizado en el título y en el interior de la novela de Abad Faciolince. Posteriormente, y tras una larga investigación en torno a estos poemas a cargo de Abad Faciolince (Traiciones de la memoria. Alfaguara, Madrid, 2010), parece clara la autoría borgiana de esos versos. Al parecer, Jorge Luis Borges autorizó en su día la edición de esos cinco poemas inéditos, aparecidos en 1986 (siete años antes de su publicación en Colombia a cargo de Alvarado Tenorio) en una edición de 300 ejemplares aparecida en la ciudad de Mendoza (Argentina) con una tirada de 300 ejemplares (5 poemas de Jorge Luis Borges. Ediciones Anónimas. Mendoza, 1986).
2 Carolyn Steedman entiende la infancia como una extensión del yo en el tiempo, como un territorio en el que es posible encontrarnos con quienes somos a partir de lo que fuimos, como “un lugar perdido pero que, al mismo tiempo, siempre está allí” (citada por Eley, 2008, p. 264).
3 En México, por ejemplo, Juan Carlos Rangel Cárdenas seleccionó textos de la literatura mexicana en Caminito de la escuela (La escuela, el maestro y los estudiantes en veinte autores mexicanos del siglo XX), que coeditaron en 1994 la SEP, la Universidad Pedagógica, Fomento Editorial y Noriega Ediciones. También en México encontramos los cuentos de escritoras mexicanas –seleccionados por Mónica Lavín– con el colegio al fondo (Atrapadas en la escuela. Selector, México, 1999) y su equivalente masculino, la antología realizada por Beatriz Escalante y José Luis Morales (Atrapados en la escuela, Selector, México, 1994), en la que se incluyen cuentos contemporáneos de autores mexicanos. Y, sin salir de México, Ysabel Gracida Juárez y Carlos Lomas agruparon 80 textos españoles y latinoamericanos en Había una vez una escuela… Los años del colegio en la literatura, editados en 2005 por Paidós México. En Colombia, Fabio Jurado escogió un ramillete de cuentos latinoamericanos (César Vallejo, Efrén Hernández, Eugenio Aguirre, José Luis Morales, entre otros) sobre la vida escolar en La escuela en el cuento (Magisterio. Bogotá, 2003). Al otro lado del océano, en Portugal, Antonio Novoa y Jorge Ramos de Ó agruparon algunos textos literarios portugueses sobre la vida en las aulas en A Escola na Literatura, editados en Lisboa en 1997 por la Fundaçao Caloste Gusbenkian. En España, Jaume Carbonell, Ricard Torrents, Toni Tort y Jaume Trilla recogieron en Els grans autors i l´escola (Eumo Editorial, 1987) textos en catalán y en otras lenguas (traducidas al catalán) sobre la escuela y sus personajes, escenas y escenarios. En La vida en las aulas (Memoria de la escuela en la literatura), editado por Paidós en 2002, seleccioné 132 textos literarios sobre los contextos escolares mientras en Érase una vez la escuela –Los ecos de la escuela en las voces de la literatura– (Graó, 2007) indagué sobre las historias fingidas y verdaderas de los tiempos ya lejanos de la infancia y de la adolescencia escolares, un trabajo continuado en otros trabajos (Lomas, 2008, 2011). En Una infancia de escritor Mercedes Monmany seleccionó añoranzas, nostalgias y recuerdos de la infancia escolar de autores como Bernardo Atxaga, José María Guelbenzu, Luis Landero, Javier Marías, Soledad Puértolas y Enrique Vila Matas (Xordica, 1997), algo semejante a lo que hizo Miguel Rojo una década después al agrupar en Dir pa escuela (Ámbitu, 2008) 25 evocaciones literarias de escritoras y escritores en lengua asturiana (Carmen Gómez Ojea, Xosé Bolado, Antón García, Milio Rodríguez Cueto, José Luis Piquero…). Finalmente, José Regalado (Salamanca, 2008) editó una antología de textos literarios sobre la vida escolar titulada Memoria del maestro mientras Isabel Cantón compiló en Narraciones de la escuela (Davinci, 2009) algunos relatos contemporáneos sobre la escuela (Antonio Colinas, Clara Sánchez, Gustavo Martín Garzo, José María Merino, Julio Llamazares, Luis Mateo Díez y Angeles Caso…).
4 La vida en las aulas constituye a menudo un eje argumental y una atmósfera discursiva a la que no solo contribuye la ficción literaria. Las ficciones del cine, por ejemplo, han ido construyendo una poética cinematográfica en torno a un género específico de películas en las que el mundo de la educación condiciona las acciones, los argumentos, los escenarios y los personajes que aparecen en la pantalla (Lomas, 2007, pp. 218-221). Películas como, por ejemplo, Ser y tener (Étre et avoir, 2002. Francia. Nicolas Philibert), Diarios de la calle (Freedom writers, 2007. Alemania-Estados Unidos. Richard LaGravenese), El club de los poetas muertos (Dead Poets Society. 1989. Estados Unidos. Peter Weir), La lengua de las mariposas (1999. España. José Luis Cuerda), Adiós, muchachos (Au revoir les enfants. 1987. Francia. Louis Malle), Los 400 golpes (Les quatre cents coups. 1959. Francia. François Truffaut), Los chicos del coro (Les choristes. 2004. Francia-Suiza-Alemania. Christophe Barratier), El florido pensil (2002, España. Juan José Porto), Rebelión en las aulas (To Sir, With Love. 1967 y 1996. Estados Unidos. James Clavell y Peter Bogdanovich), Hoy empieza todo (Ça commence aujourd. 1998. Francia. Bertrand Tavernier), Adiós, mister Chips (Goodbye, Mr. Chips, 1940 y 1969. Estados Unidos. Sam Word y Herbert Ross), Buda explotó por vergüenza (Buda az sharm foru rikht/Buddha Collapsed out of Shame. 2007. Irán y Francia. Hana Makhmalbaf), Cero en conducta (Zero de Conduite. 1933, Francia. Jean Vigo), La sonrisa de Mona Lisa (Mona Lisa Smile. 2003. Estados Unidos. Mike Newell), La clase (Entre les murs. 2008. Francia. Lauret Cantet), La Pizarra (Takhté siah/Blackboards. 2000. Irán. Samira Makhmalbaf), La profesora de parvulario (Haganenet, 2014. Israel. Nadal Lapid), La profesora de Historia (Les héritiers Francia. 2014. Marie-Castille Mention-Schaar), Katmandú, un espejo en el cielo (España. 2011. Icíar Bollaín), La clase (Entre les murs. Francia. 2008. Laurent Cantet), La ola (Die Wille. Alemania. 2008. Dennis Gansel), El profesor (Detachment. Estados Unidos. 20111. Tony Kaye). Profesor Lazhar (Monsieur Lazhar. Canadá. 2011. Phillippe Falardeau), entre muchas otras (véase http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/ peliculas-figura-del-docente/17274.html y http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-sobre-la-educacion-y-la-ensenanza-93442).
5 El doce de octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, ante la flor y nata de los militares golpistas que sumieron a España en los estragos de una guerra fratricida y de una larga noche de sombra, Miguel de Unamuno pronunció un improvisado discurso vindicando la dialéctica de la inteligencia frente a la dialéctica de los puños y de las pistolas: “Este es el templo de la inteligencia y yo su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, pero no convenceréis” (Salcedo, 1964, p. 479).
6 AMDG son las iniciales del lema jesuítico Ad maiorem Dei gloriam.
Referencias bibliográficas
Alatorre, A. (1993). Yo me eduqué en una escuelita muy modesta... En J. Meyer (coord.), Egohistorias. El amor a Clío (pp. 19-20). México: entre d’Études Mexicaines et Centroaméricaines.
Alberti, R. (1969). Retornos de los días colegiales. En Antología poética (1924-1952) (pp. 251-252). Losada. Buenos Aires.
Aldecoa, J. (1990). Historia de una maestra. Barcelona: Anagrama.
Atxaga, B. (1993). Obabakoak. Barcelona: Ediciones B.
Azaña, M. (1977 [1926]). El jardín de los frailes. Madrid: Albia.
Bonett, P. (4 de septiembre de 2003). Los estudiantes. Babelia. El País. Madrid.
Borbolla, O. de la (2000). La infancia interminable. En Dios sí juega a los dados (pp. 29-45). México: Grupo Patria Cultural.
Borges, J.L. (1980). El libro. En Borges oral. Barcelona: Bruguera.
Bourdieu, P. (2000). Cuestiones de sociología. Madrid: Istmo.
Carbonell, J.; Torrents, R.; Tort, T. y Trilla, J. (1987). Els grans autors i l´escola. Vic: Eumo Editorial.
Colomer, T. (1995). La adquisición de la competencia literaria. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 4, 8-22.
Conde, C. (1934). Júbilos. Murcia: Sudeste.
Cuesta, R. (2011). Despojos de ciencia y crisol de experiencias. Recuerdos unamunianos entre el instituto de Bilbao y la Universidad de Salamanca. Sin publicar. Recuperado de www.nebraskaria.es
Culler, J. (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica.
Edwards, J. (1981): El peso de la noche. Barcelona: Bruguera.
Eley, G. (2008). Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad. Valencia: PUV.
Ezpeleta Aguilar, F. (2001). Crónica negra del magisterio español. Madrid: Unisón.
Ezpeleta Aguilar, F. (2006). El profesor en la literatura. Pedagogía y educación en la narrativa española. Madrid: Biblioteca Nueva.
García Lorca, F. (1972). Canción primaveral. En Obras completas (p. 183). Madrid: Aguilar.
García Márquez, G. (2002). Vivir para contarla. México: Diana.
García Montero, L. (2009). Mañana no será lo que Dios quiera. Madrid: Alfaguara.
Goytisolo, J.A. (1973). Bajo tolerancia. Barcelona: Llibres de Sinera.
Gracida, Y. y Lomas, C. (2005). Había una vez una escuela… Los años del colegio en la literatura. México: Paidós Méxicana.
Jover, G. (2007). Un mundo por leer. Educación, adolescentes y literatura. Barcelona: Octaedro.
Landero, L. (1994). Caballeros de fortuna. Barcelona: Tusquets.
Laverde, M.R. (2016). Memorias de jirafa. Cuernavaca (México): Aquelarre Editores.
Llamazares, J. (1994). Escenas de cine mudo. Barcelona: Seix Barral.
Lomas, C. (2002). La vida en las aulas. Memoria de la escuela en la literatura. Barcelona: Paidós.
Lomas, C. (2007). Érase una vez la escuela (Los ecos de la escuela en las voces de la literatura). Barcelona: Graó.
Lomas, C. (2008). Retorno a los días colegiales (Los años de la escuela en la literatura). En C. Lomas (coord.), Textos literarios y contextos escolares. La escuela en la literatura y la literatura en la escuela (pp. 15-56). Barcelona: Graó.
Lomas, C. (2011a). Literatura, memoria y educación: ¿Cualquier tiempo pasado no fue mejor? En C. Lomas (coord.), Lecciones contra el olvido. Memoria de la educación y educación de la memoria (pp. 111-160). Barcelona: Octaedro.
Lomas, C. (2011b). Un horizonte infinito de mañanas de colegio. Memoria de la escuela y educación literaria. lulú coquette, Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 6, 30-61.
Lomas, C. (2018). El poder de las palabras. Bogotá: Santillana.
Lotman, Y. (1988). La estructura del texto artístico. Madrid: Istmo.
Lucas García, T. (1911). Escuela es amor. Salamanca: Imprenta Artística.
Machado, A. (1943 [1907]). Recuerdo infantil. En Poesías (p. 21). Buenos Aires: Losada.
Machado, A. (1971). Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Madrid: Castalia.
Marchamalo, E. de (1902). Los universitarios. Madrid: Biblioteca de Educación Nacional.
Martínez, J.E. (2009). Sin benevolencia. En I. Cantón Mayo (coord.), Narraciones de la escuela (p. 107). Barcelona: Davinci.
Martínez Sarrión, A. (1993). Infancias y corrupciones. Madrid: Alfaguara.
Mateo Díez, L. (2004). Las lecciones de las cosas. León: Edilesa.
Monterroso, A. (1993). Los buscadores de oro. Barcelona: Anagrama.
Neira Vilas, X.M. (1980). Eladia. En Memorias de un niño campesino (pp. 61-65). Gijón: Júcar.
Neruda, P. (1979). Confieso que he vivido. Cerdanyola: Argos Vergara.
Neuman, A. (2008). Década (Poesía 1997-2007). Barcelona: Acantilado.
Palacios, A. (1976). Normalista. México D.F.: B. Costa-Amic.
Paolo, R. di (1994). Profesora de Lengua y Literatura-Ex. En El Bosque de los Huesos. Antología de la Nueva Poesía
Peruana (p. 211). Lima: El Tucán de Virginia.
Parra, N. (1988). Poemas y antipoemas. Madrid: Cátedra.
Pérez de Ayala, R. (1990). A.M.D.G. La vida en los colegios de jesuitas. Madrid: Cátedra.
Petit, M. (1999). Nuevos acercamientos de los jóvenes a la lectura. México: Fondo de Cultura Económica.
Piquero, J. L. (1992). Romeo en el internado. En El buen discípulo (p. 30). Gijón: Ateneo Obrero.
Regalado, J.M. (2008). Memoria del maestro. Salamanca.
Rivas, M. (1996). La lengua de las mariposas. En ¿Qué me quieres, amor? (pp. 23-41). Madrid: Alfaguara.
Sahagún, C. (1958). Aula de Química. En Profecías del agua (pp. 33-34). Madrid: Rialp-Adonais.
Salcedo, E. (1964). Vida de Don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su España, en su Salamanca. Un hombre en lucha con su leyenda. Salamanca: Anaya.
Torga, M. (1996). La creación del mundo. Madrid: Alfaguara.
Torrente Ballester, G. (1993). Filomeno, a mi pesar. Barcelona: RBA.
Trapiello, A. (2001). Rama desnuda. Barcelona: Tusquets.
Unamuno, M. de (1951). Obras completas. Tomo I. Madrid: Afrodisio Aguado.
Unamuno, M. de (1958). Recuerdos de niñez y mocedad. 5a. ed. Colección Austral. Madrid: Espasa-Calpe.
Unamuno, M. de (1966). Obras completas I. Paisajes y ensayos. Madrid: Escelicer.
Unamuno, M. de (1979). De mi vida. Madrid: Espasa Calpe.
Vicent, M. (19 de septiembre de 1999). El recreo. El País, Madrid.
Villena, L.A. de (2006). Mi colegio. Barcelona: Península.
Licencia
La revista Enunciación es una publicación de acceso abierto, sin cargos económicos para autores ni lectores. A partir del 1 de enero de 2021 los contenidos de la revista se publican bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución – No comercial – Compartir igual (CC-BY-NC-SA 4.0 CO), bajo la cual otros podrán distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de la obra de modo no comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.
El titular de los derechos de autor es la revista Enunciación, conservando todos los derechos sin restricciones, respetando los términos de la licencia en cuanto a la consulta, descarga y distribución del material.
Cuando la obra o alguno de sus elementos se hallen en el dominio público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Asimismo, incentivamos a los autores a depositar sus contribuciones en otros repositorios institucionales y temáticos, con la certeza de que la cultura y el conocimiento es un bien de todos y para todos.