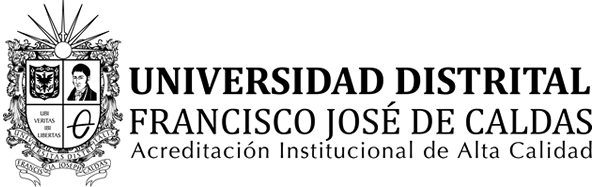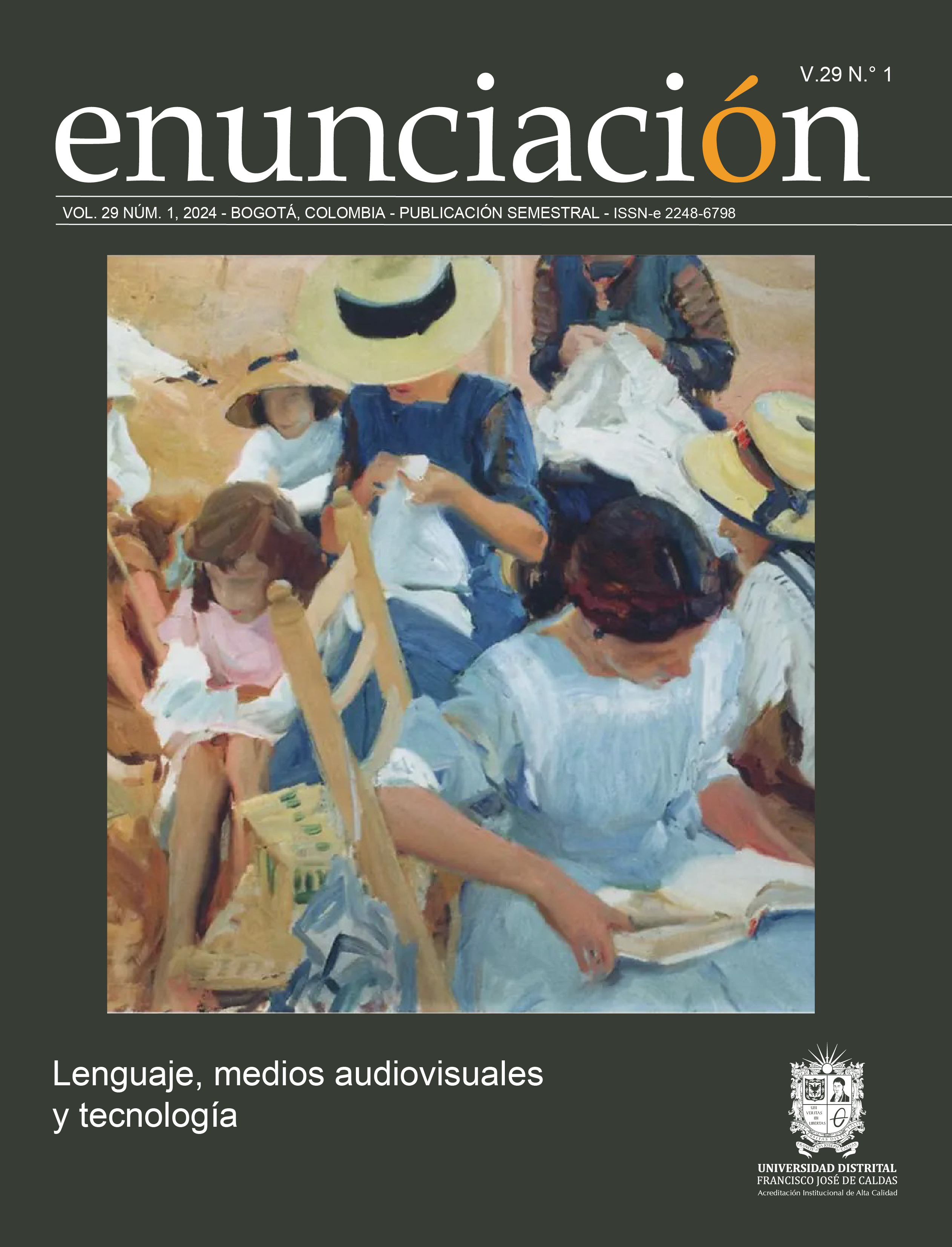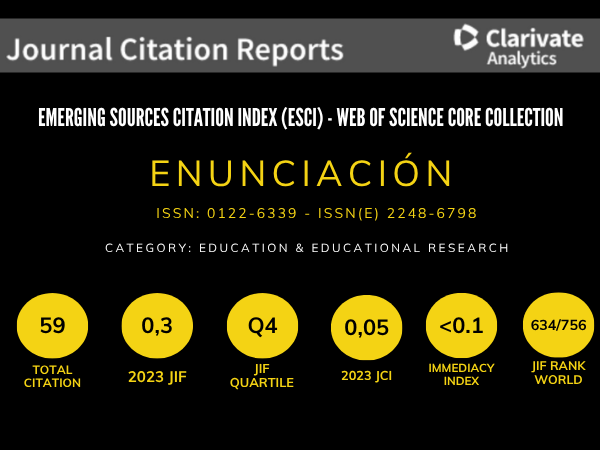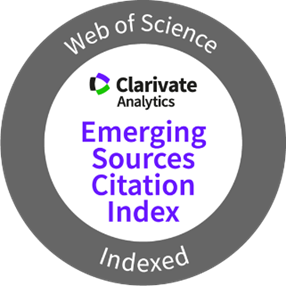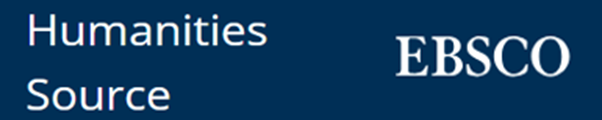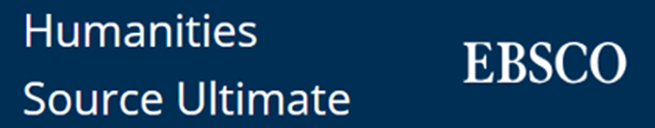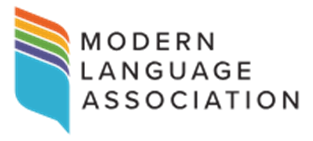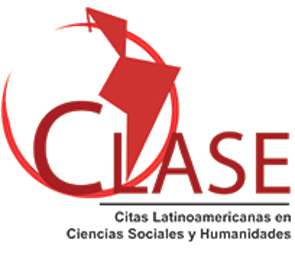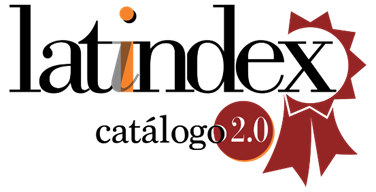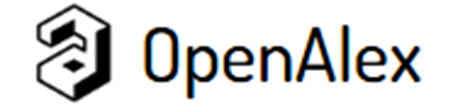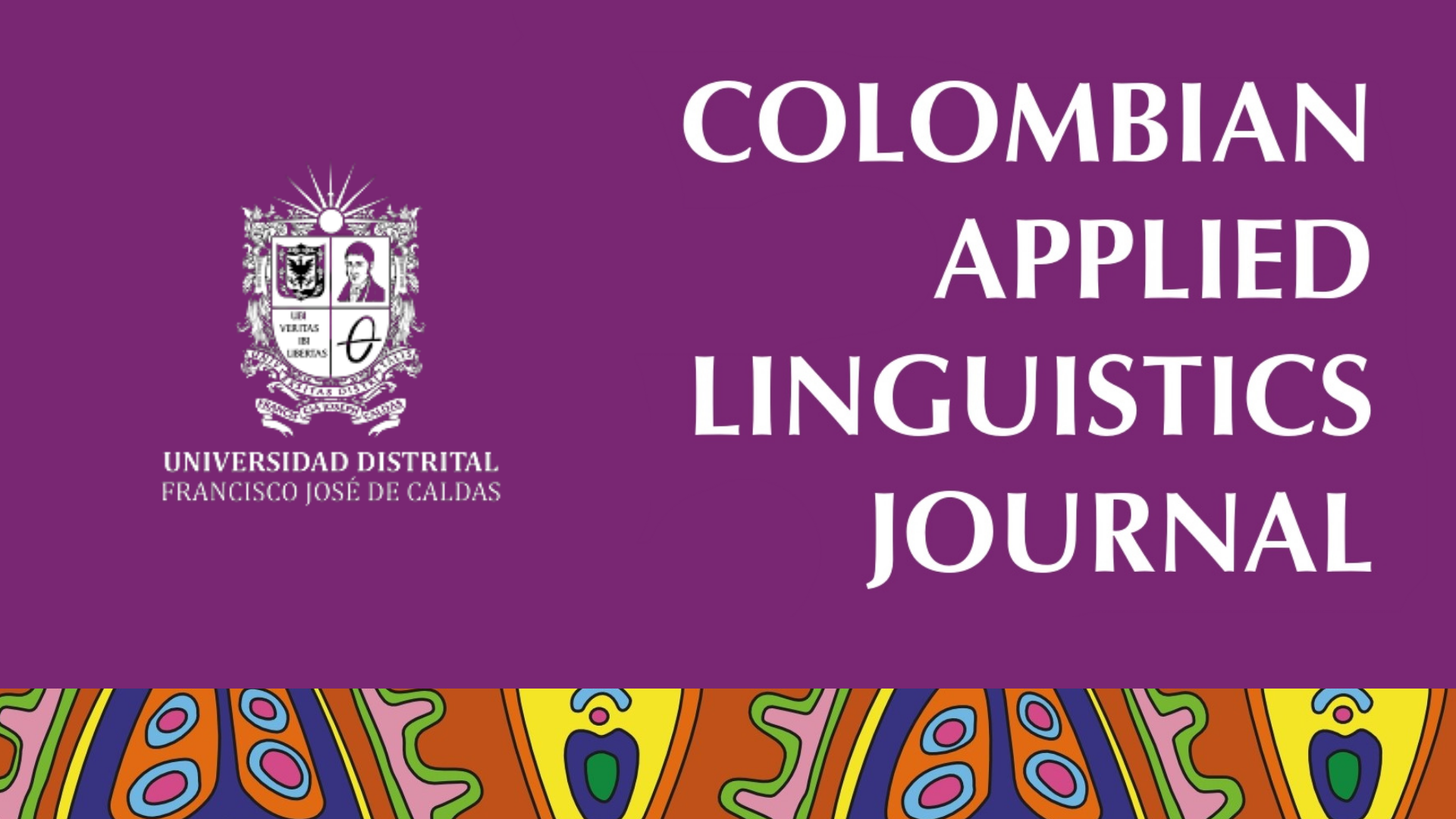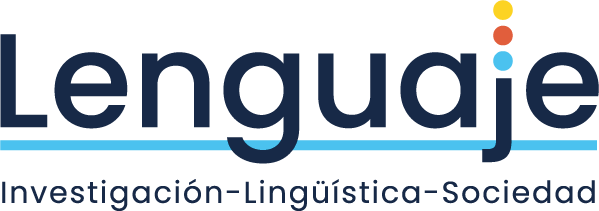DOI:
https://doi.org/10.14483/22486798.21973Published:
2024-04-26Issue:
Vol. 29 No. 1 (2024): Lenguaje, medios audiovisuales y tecnología (Ene-Jun)Section:
Guest AuthorLa narración en este mundo: la pregunta por los comienzos
Narration in this World: The Question about Beginnings
Narrativa neste mundo: a questão dos começos
Keywords:
narrative, formation, beginning (en).Keywords:
narración, formación, origen (es).Keywords:
narração, formação, início (pt).Downloads
References
Agamben, G. (1988). Idea de la prosa. Ediciones Península.
Andrada, O. y Carrillo, J. (Directores). (2010). Pequeñas voces [Película]. Cinecolor Films.
Benjamin, W. (2016). El narrador. Metales Pesados.
Boyne, J. (2021). Las huellas del silencio. Ediciones Salamandra.
Gaviria, C. (Director). (2010). Retratos de un mar de mentiras [Película]. Erwin Goggel.
Han, B.-Ch. (2023). La crisis de la narración. Herder.
Nietzsche, F. (2008). Fragmentos póstumos. (Vol. 7). Tecnos.
Osorio, A. y Lozano, S. (Directores). (2015). Siembra [Película]. Auténtika Films.
Pardo, J. L. (2004). La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía. Galaxia Gutenberg.
Perec, G. (2008). Lo infraordinario. Impedimenta.
Rovner, M. (2015). Panorama. En Document. Ivorypress.
Rueda, E. (2022). Retornar al origen. Narrativas ancestrales sobre humanidad, tiempo y mundo. Unesco/Clacso.
Simone, R. (2011). La tercera etapa. Formas de saber que estamos perdiendo. Taurus.
Skliar, C. (2021). Sobre la artesanía narrativa. En D. M. Cabrera Hernández (org.), Narrativa biográfica y formación de investigadores educativos (pp. 22-33). Ediciones del Lirio.
Skliar. C. (2022a). Entre la fragilidad de la vida y la insistencia del mundo. Educación y Ciencia, 26, e14562. https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2022.26.e14562
Skliar, C. (2022b). Contar a los otros, contar con los otros y las otras. En A. M. Figueroa Espínola, V. L. Muñoz, C. Nahuelan Jerez, K. Pozo Henríquez y D. Román Soto (eds.), La narración autobiográfica transita entre el pasado, el presente y el futuro. Contribuyendo a la formación del profesorado (pp. 7-16). Fondo Editorial Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Sloterdïjk, P. (2014). Los hijos terribles de la edad moderna. Sobre el experimento antigenealógico de la modernidad. Siruela.
Uğur Gallenkuş [@ugurgallen]. (s. f.). Publicaciones [Perfil de Instagram]. Recuperado el 11de febrero de 2024 de https://www.instagram.com/ugurgallen/
How to Cite
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Download Citation
Recibido: 15 de marzo de 2024; Aceptado: 26 de abril de 2024
Resumen
Este texto, resultado de una serie de estudios e investigaciones pertenecientes al proyecto “Época y educación (2019-2024)”, procede de un interrogante por los orígenes, por los comienzos, tal como lo hace la filosofía -o cierta filosofía- o como lo hace la educación -cierta educación- en tiempos en que el individualismo, el exitismo y la adoración por el futuro cobran protagonismo cultural, lingüístico y político. La pregunta acerca de los comienzos es infinita, y por ello toda narración se interroga, queriéndolo o no, por aquel había una vez de los mitos, cuentos y fábulas, y renace en él toda vez que se relata una historia; como si fuera imprescindible seguir el trazo de una historia, de la curiosidad, de la atracción o fascinación o de una responsabilidad por la memoria colectiva y por hacer resonar la existencia de quienes narraron antes. Por ello, narrar tiene que ver con prestar atención al mundo, para continuarlo, para interrogarlo e, incluso, para contradecirlo.
Palabras clave:
narración, formación, origen.Abstract
This text, the result of a series of studies and research within the framework of the project titled Era and Education (2019-2024), stems from a question about origins, about beginnings, just as philosophy does - or a certain philosophy - or as education does - a certain education - in times when individualism, successism, and the worshipping of the future take on cultural, linguistic, and political prominence. The question about beginnings is infinite, and that is why every narrative is questioned, whether willingly or not, by that once upon a time of myths, tales, and fables, and it is reborn in it every time a story is told. As if it were essential to follow the outline of a story, of curiosity, of attraction or fascination, or of a responsibility for collective memory and for making the existence of those who narrated before resonate. Therefore, narrating has to do with paying attention to the world, with continuing it, questioning it, and even contradicting it.
Keywords:
narrative, formation, beginning.Resumo
Este texto, resultado de uma série de estudos e pesquisas pertencentes ao projeto Época y Educación (2019-2024), parte de uma questão sobre as origens, sobre os primórdios, tal como faz a filosofia - certa filosofia - ou como o faz a educação - certa educação - em tempos em que o individualismo, o sucessismo e a adoração pelo futuro assumem proeminência cultural, linguística e política. A questão dos começos é infinita, e é por isso que toda narrativa se pergunta, voluntariamente ou não, sobre aquele era uma vez de mitos, contos e fábulas, e nele renasce cada vez que uma história é contada. Como se fosse essencial seguir o contorno de uma história, de curiosidade, de atração ou fascínio ou de uma responsabilidade pela memória coletiva e pela fazer ressoar a existência de quem narrou antes. Portanto, narrar tem a ver com prestar atenção ao mundo, para continuálo, para questionálo e até para contradizêlo.
Palavras-chave:
narração, formação, origem.Introducción: la cuestión del pasado y del futuro narrativo
En el marco del proyecto “Época y educación”, cuyo interés radica en el estudio de las relaciones que afectan los tiempos actuales y las propuestas formativas en varios niveles institucionales, se han abordado diferentes dimensiones, a propósito de los modos en que la temporalidad contemporánea puede incidir sobre las decisiones educativas más amplias, particularmente en las relacionadas con el estudio, el lenguaje, la lectura, las narraciones, la construcción de la comunidad, entre otras (Skliar, 2021, 2022a, 2022b).
En este texto se reflejan algunas ideas derivadas de investigaciones en el campo de la formación de maestras y maestros, que fueron conducidas a través de conversaciones cotidianas, en las que se compartieron textos y situaciones a propósito del problema del tiempo, la narración y la educación.
En uno de los libros leídos en común, Los hijos terribles de la edad moderna. Sobre el experimento antigenealógico de la modernidad, publicado originalmente en alemán en 2014, el filósofo Sloterdïjk afirma que, en el umbral de la modernidad tardía, se asiste a la pérdida o al vacío en relación con el pasado entre las nuevas generaciones, y a la idea de que toda respuesta a los problemas radicaría en la esperanza o en la espera de las novedades que provengan del futuro.
Esto haría del presente un simple abandono de la memoria, o de la herencia, y lo transformaría en una gestualidad pasiva de lo que vendrá -porque lo que vendrá será la solución a las preguntas-, y construye respuestas o acciones o inclinaciones cuyas preguntas ya no estarían desde antes, o desde siempre, o desde un origen, y que no acaban de tener tiempo para pensarse o para formularse, porque ya son en sí mismas objeto de urgencia y, además, porque obedecerían a la búsqueda de un beneficio personal y no de un bien común.
Esta idea -pérdida del pasado, respuestas novedosas desde el futuro- puede interpretarse de varios modos, no es necesariamente evidente, pero indica varias direcciones que pueden ayudar a pensar las encrucijadas culturales y formativas contemporáneas. La cita a la que se hace mención es la siguiente:
Serían los futuros, y no los orígenes, los que contaría de verdad. Ahora ya no recaería más el peso pesado del ser sobre el pasado; el ámbito mítico, donde son endémicos las antiguas leyes, los poderes originarios, lo fundacional, pierde importancia progresivamente. Tampoco es el presente ya la continuación de un antes, siempre válido, en el medio de la vida actual (...). Desde que el tiempo y el futuro urgen el pensar, el pasado y el presente constituyen el tiempo de incubación de un monstruo, que aparece en el horizonte bajo un nombre engañosamente inocuo: lo nuevo. (Sloterdïjk, 2015, p. 27)
Dada la separación de la existencia con el presente se produce un distanciamiento con lo inexplicable, o con los enigmas y con el agobio que resulta sostener los misterios o la incertidumbre o la fragilidad, y a cambio se naufraga en un proceso de adaptación a las exigencias de una época que no es más que las exigencias del mercado -sea este de capital o cognitivo, el capitalismo cognitivo-.
Una de las consecuencias de la renuncia a explorar el sentido o el sinsentido de la experiencia humana es la pérdida del asombro y de la pregunta con la que comenzaría cualquier gesto de curiosidad y, por tanto, de cuidado; véase la etimología y la familiaridad de las palabras cuidar, curiosidad y cura, en un mundo donde ha imperado el descuido.
Si ya no importa el origen -como tampoco importará demasiado el destino en cuanto devenir en abierto-, también se esfumaría la posibilidad de la reelaboración de los mitos y de la narración, aunque su protagonismo era y sigue siendo en muchas comunidades la única forma de quitarse de la oscuridad y del silencio: “contar o narrar significa hacer como si se hubiera estado presente en el comienzo” (Sloterdïjk, 2014, p. 33).
Cuando se ignora o se agrede o sobreviene una amnesia acerca del origen, solo queda la destemplanza de un hoy inanimado sin historia, sin memoria; como si estuviéramos aquí y ahora solo por obra y gracia de nada ni nadie, apenas gracias a nosotros mismos. Si no hay pasado, no hay mitologías ni narración.
Hay quienes digan que se puede ignorar lo pretérito en nombre de un presente inmanente y a favor de un progreso implacable. Es cierto, así como también que se puede vivir sin escribir, sin pensar, sin leer, sin amar. De este modo el mundo quedaría huérfano de sí, despojado de miles de mujeres y hombres que alguna vez hicieron, pensaron, escribieron, amaron algo para que naciéramos, escribiésemos, pensásemos. Cuando al mundo se le sustraen sus comienzos, sobreviene la mezquindad, y la violencia se apodera de las vidas. Cuando hay regreso a una pregunta por el comienzo, el mundo parece ser y es más filosófico, más poético, más formativo, más generoso y mucho más apasionante para habitar y narrar.
Tesis y argumentos: la “crisis” de la narración
Según Byul-Chul Han (2023) , vivimos en una temporalidad pos-narrativa, caracterizada por una diferencia sustancial entre la idea de narración y de narratividad, debido al abismo creado entre aquellos relatos que daban un sentido a la vida y al mundo, y que transformaban la existencia al revelar las circunstancias de una época, comparado con las brevísimas narrativas actuales, fugaces e inmanentes; porque aquellas, “con su verdad intrínseca, son lo contrario de las narrativas aligeradas, intercambiables y devenidas contingentes, es decir de las micronarrativas del presente, que carecen de toda gravitación y de toda pretensión de verdad” (Han, 2023, p. 11).
Que sea evidente un exceso y ligereza de narratividad y que no sea ya creadora de sentido, orientadora para la existencia; que también sea cierto que las comunidades se ven amenazadas por las prácticas cotidianas del consumismo, el exitismo y el individualismo que inhiben o desprecian toda trascendencia narrativa; que sin comunidades no hay conversación ni relatos ni historia; todo ello no da paso, de manera automática, a una visión apocalíptica, con pretensiones de diagnóstico universal, que no hace más que engrosar las filas de aquel género ensayístico que se complace en anunciar el fin de todas las cosas.
De hecho, existe un género discursivo ya muy trillado a propósito del fin de todas las cosas: el fin de la historia, el fin de los libros, el fin de la espiritualidad, el fin del amor, el fin del planeta, el fin de lo humano, el fin del amor; la palabra fin aquí expresa solo un sentido de final, de clausura, de cierre y no tanto de pasaje, de entre-lugar, o de finalidad, de meta. Lo cierto es que cada época expresa una sensación de comienzo o recomienzo y también de final, que algo parece haber acabado.
Este género suele moverse entre optimismos y pesimismos, entre hecatombes y esperanzas, entre ideas o percepciones de principio, de ir hacia adelante y de dejar hacia atrás y su existencia se verifica desde tiempos inmemoriales: aparece en mitologías, filosofías y literaturas, como si cada época, cada comunidad, necesitase explicitar un repertorio de comienzos y finales para poder vivir y narrar sus profecías, cambios abruptos, anuncios del fin del mundo, inicios de nuevas eras.
La pregunta que el género en cuestión propone se formula básicamente del siguiente modo: “¿estamos ante el fin de...?”. Esta pregunta contiene unas características llamativas: el “estamos” de su formulación ya implica una conjugación de lo propio y de propiedad -“nosotros estamos”, la pregunta es nuestra-, la sensación de que su propio enunciado es ya un preanuncio, a modo de presagio, de culminación, como si la pregunta ya instalara esta presunción como deseo o incluso como propuesta de un apocalipsis.
Por otro lado, hay siempre un agregado a esta pregunta que se expresa en estos términos: ¿estamos ante el fin de algo, de alguien, tal como lo conocemos hasta aquí?, ¿tal como fue hasta ahora?, ¿tal como lo experimentamos?, ¿tal como se lo ha narramos o escrito? El enunciado revela también una voluntad: dar por sentado que algo ha acabado con el propósito de instalar lo nuevo, la novedad como respuesta a la incertidumbre. Son los futuros y ya no los pasados, como dicho anteriormente, los que dictaminan la sentencia definitiva.
Sin embargo, ¿se está ante el fin de la historia?, ¿ante el fin del libro?, ¿ante el fin de la verdad?, ¿de lo humano?, ¿del amor?, ¿de la narración?, ¿de la sensibilidad?
Raffaele Simone, en un libro conmovedor (La tercera etapa. Formas de saber que estamos perdiendo (2001)), muestra cómo en las últimas décadas del siglo XX la influencia de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información transformaron radicalmente las prácticas de la lectura, la escritura y la comunicación.
No se trataría apenas de un cambio de formatos, apariencias o dimensiones, sino también de contenidos, materialidades y relaciones: ¿contar o informar? ¿Velocidad o narración? ¿Cercanía o lejanía? ¿Comunicación o afección? ¿El tiempo y el lugar necesario para contarnos unos a los otros o la eficacia de un mensaje que apenas enviado requiere de inmediato una respuesta?
La escritura de cartas es un buen ejemplo en este sentido. Si bien sus modos originales tenían que ver únicamente con el intercambio de informaciones, órdenes y experiencias cotidianas, el paso del tiempo les ha otorgado una trascendencia sustancial, hoy en clara declinación o decadencia.
En primer lugar, como un género expositivo y declarativo donde políticos, filósofos y monarcas solían dejar las huellas de su pensamiento a propósito de la actualidad y la posteridad, comprendiendo esa forma de escritura como legado marcado a fuego.
En segundo lugar, como una manera de ensayar y sostener vínculos esenciales entre quienes creían en la escritura como un ritual de amistad, de cofradía, una ceremonia y una celebración del lenguaje en el mundo, una conversación entre ausentes. Una forma de escritura conversacional de quienes confiaban de verdad en las palabras de uno y otro, y se desnudaban en una correspondencia cotidiana para confesar sus filosofías, sus poesías, sus pensamientos políticos, sus artes; una brutal complicidad en el intercambio de incertidumbres que transmitía la más cruda intimidad y, también, toda una atmósfera de época.
Y en tercer lugar las cartas crearon una escritura de vital trascendencia para poder habitar las distancias inconmensurables, las fronteras infranqueables, el límite mismo entre las presencias y las ausencias, el amor y el desamor, la vida o la muerte. No por casualidad las correspondencias crecían en magnitud y densidad en los tiempos atroces de las guerras, exilio, confinamiento, encierro. Y quizá la pérdida de la escritura de cartas sea también una forma de derrota frente a la tiranía del monólogo, el abandono de las correspondencias humanas, una suerte de desidia a favor de la brevedad, la negación a responder conjuntamente sobre los males y bienes de este mundo, sobre las verdades y falsedades de esta vida.
¿Puede la narración buscar sus raíces en el pasado y reconciliarse con estos tiempos donde el imperativo de la felicidad acecha y abruma por doquier? ¿Qué pensamiento, qué escritura, qué arte pueden sostenerse en la bizarra noción de felicidad a cada momento pese a todas las circunstancias claroscuras de la vida? ¿A qué se debe tal insistencia de ser feliz a toda costa como atributo absoluto, y por qué la destitución o el menosprecio sobre otras afecciones tan vitales como la tristeza, la nostalgia, la melancolía, el desasosiego, la rabia, la incertidumbre, el malestar, la amargura, el dolor, la impotencia, la soledad, el límite, incluso cierta alegría?
Separada de su impotencia, la pura potencia de la felicidad es una emoción banal, indiferente al mundo, auto-referencial, casi inhumana. Hay instantes de felicidad, por supuesto, como también los hay de intranquilidad, de pereza, de soledad, de padecimiento, de desesperación, de aburrimiento, de tocar los límites más ásperos y ruinosos de la vida personal y del mundo colectivo. De todo ello trata la afección y la afectividad: de dudar de la condición del ser feliz a costa de desatender la diversidad y la gravedad de los afectos. Y de todo ello se trata la narración y la escritura: de no dejarse engatusar por las exigencias de una época, de impedir que también el lenguaje se transforme en una absurda felicidad pasatista.
Por un lado, entonces, la imposición de la felicidad; por otro, el dominio abrumador de la información como exigencia adaptativa. Si la felicidad no puede con ella misma y deja un sabor de boca amargo, la adaptación es la sombra que llega, abruma y pasa, se deforma y se reforma, aturde y enceguece. Se reemplaza enseguida por otra de su misma especie y caduca en ese mismo instante. Se deja operar y es, por ello mismo, una operación sin hechos a la vista.
Una de las formas, entre varias, de la adaptación actual exige el estar informado, una supuesta virtud que envuelve todo de un estado de tensión y nerviosismo constantes, donde los ojos se desgarran y se cuecen dentro de las pantallas y muta la cuestión del qué nos pasa en otra cuestión, solo en apariencia semejante pero bien distinta, expresada en términos de qué pasa. Lo que pasa podría resonar al pasar, al estar de paso, de pasada, de lo que está pasando frente a nuestras narices y nuestra mirada, lo que ya pasó o pasará, en fin, lo que siempre pasa, sin más.
El carácter efímero de la información es directamente proporcional a su arrogancia de progreso: más tarde o más temprano se descubrirá aquello hasta aquí ignorado, más tarde o más temprano sabremos lo que pasa, aunque nunca comprendamos qué nos pasa. Todo es cuestión de hurgar en la máquina del mundo o en el mundo como máquina y esperar que la operación informativa se revele como real, que sea ella misma la realidad a la que adaptarse, lo único urgente y de último momento, a lo que habrá que prestar atención aun contra nuestra voluntad, si acaso voluntad hubiera.
Esta época es engañosa, sí: confunde, agota, enferma, empobrece, ensimisma, mata. Pero no miente, no es hipócrita, incluso se diría, aunque parezca una contradicción, que es literal o que fuerza a la literalidad. La sustitución del “qué está pasando” -aunque desprovista de hechos y saturada de opiniones-, por el “qué nos está pasando”, tiene un lugar de privilegio en la repetición exasperante de cierto modo actual de componer micronarrativas. La reconocida y citada frase de Nietzsche, escrita en 1886: “No hay hechos, solo interpretaciones” (Nietzsche, 2008, p. 60) cobra en estos tiempos una nueva vitalidad para subrayar, indebidamente, la supremacía de la subjetividad individual por sobre la existencia fáctica. Recuérdese, sin embargo, que para el filósofo esa frase denotaba una doble crítica: una hacia el positivismo imperante en su tiempo, la otra hacia la excesiva centralidad del sujeto, de la subjetividad.
Perspectiva metodológica que sustenta la reflexión expuesta. El problema de la narración y de la micronarratividad
Un pequeño ejemplo, quizá desacertado, sobre el rumbo que han tomado ciertas narrativas visuales predominantes, en medio de un océano revuelto de imágenes constantes y cambiantes: hay un rostro que se filma a sí mismo, observando hacia un punto fijo, que luego se trasladará hacia otro y otro más; la imagen se desplaza hacia un lugar y allí -como si fuésemos nosotros esa cabeza que observa- se suceden filmaciones de la desgracia o de la torpeza o de la fragilidad humanas: una habitación, una cocina, un patio, una fábrica, un paisaje donde desfilan, unos tras otros, resbalones, caídas, golpes, choques, incendios, accidentes, etcétera.
La imagen siempre regresa al rostro del observador que simplemente gira su cabeza hacia la escena incidental. El único sonido que se escucha, además del de las embestidas y los quejidos de dolor, es el de las risas burlonas e impostadas que se superponen al relato. Ocurre que quien produce esta narrativa visual se muestra a sí mismo como un espectador impune e inmune a todo lo que sucede delante de sí. Mira, pero no expresa ningún sentimiento, ninguna apreciación; mira, pero no participa; mira, sí, pero no asume ninguna responsabilidad; mira y hace mirar a los demás, pero no le pasa nada.
Es evidente que se trata de narrativas de la observación, no de la mirada, de observaciones desalmadas o despiadadas. Claro está que hay vestigios anteriores de este modo de narrar y todas las versiones y reiteraciones de Gran Hermano remiten a la misma idea de panóptico que es de antigua data. Y quizá así hayan funcionado los noticieros televisivos hasta hace poco tiempo: un emisor mirando atentamente la cámara dando informaciones en un mismo tono y con la misma gestualidad, pasando en una misma secuencia y sin alterar su semblante en absoluto, de una masacre a un partido de fútbol a un incidente entre famosos a la caída del petróleo a la extinción de las ballenas a la renuncia de un presidente al frío o al calor que hará mañana por la mañana. En gran medida también de ello se trata gran parte del género narrativo del stand-up: describir lo alterado, alterar al público, pero sin alterarse ni perturbarse en lo más mínimo.
Véase un ejemplo bien distinto. El artista gráfico Uğur Gallenkuş (s. f.) utiliza las redes sociales para exponer sus collages digitales construidos a partir de imágenes diametralmente opuestas que reúnen en una unidad dos fotografías en cierto sentido continuas pero discontinuas: por un lado, la abundancia y la opulencia, la felicidad de Occidente, por el otro, pero a seguir, la miseria, la destrucción, el exilio, la guerra, la desolación.
Apreciar sus creaciones plantea un ejercicio del todo inusual, pues se trata de un modo que impulsa la no distracción o la no indiferencia o una suma concentración; una mirada que se inicia en la uniformidad, incluso en el sosiego, pero continúa de inmediato con el desasosiego extremo; Occidente y Medio Oriente, los cuerpos nutridos y los cuerpos raquíticos, la industria exacerbada y las pateras destartaladas, los turistas y los milicianos, los niños que trabajan y los que juegan, la abundancia y la carencia.
Todo aquello que es preferible ocultar, disimular, hacer de cuenta que no existe, junto a lo que se pretende apacible y natural o incluso deseable; un juego serio y mordaz donde la continuidad de imágenes, en apariencia carentes de sutura, construye un relato infrecuente de todo lo que existe al mismo tiempo, incluso en un mismo lugar, delante de nuestros ojos: son los Beatles atravesando su afamada calle de Abbey Road y casi la misma fila que continúa con condenados a muerte en el desierto; es el cuerpo blanquecino de un bebé sano y pulcro, y es el cuerpo renegrido de un bebé hambriento; es la felicidad por haber ganado un óscar y es la empuñadura de una metralleta en idéntico gesto; es la bañera impoluta y un tanque de agua contaminado; es una multitud en un centro comercial, y es una multitud en una ciudad destruida.
La idea de contraste es, por cierto, dramática, pero no solamente. También es aleccionadora, sin discursos de orden ni a la moda; es lúcida, en el sentido de dar la posibilidad a unos ojos aquietados o fijados en la uniformidad y complacencia de abrirse hasta un límite mayúsculo, en cierto modo descomunal y doloroso; y es, al fin, un ejercicio de desacostumbramiento, de escozor y sacudida de conciencias, si algo así existiera: anunciar -denunciar- que la tierra no es una porción minúscula de armonía, sino un polvorín contradictorio siempre a punto de estallar.
No es casual que una de las cuestiones centrales de las que se ha ocupado el arte visual más recientemente haya sido el desplazamiento, como se puede apreciar, por ejemplo, en la obra de la artista israelí Michal Rovner. De hecho, sus metáforas visuales se asientan en una estética política muy particular situada en el umbral entre la imagen, la política y la filosofía, y crea lugares, o zonas, o territorios, que parecen moverse entre fronteras y allí quedan suspendidas, como si los contingentes de humanos fueran incesantes, siempre obligados a marchar, o a partir, o a no hacer otra cosa que ir en la búsqueda de otra parte distinta de sí misma.
En su obra Panorama (Rovner, 2015) puede verse un infinito de figuras humanas cuyo destello fantasmal o ilusión de movimiento hace sentir el paso lento, desesperado, gravoso de lo humano sobre una tierra árida o destemplada o arrasada. Se trata, por cierto, de otra percepción del conflicto palestino-israelí -aunque perfectamente puede representar a los millones de refugiados que deambulan por el mundo-, donde se reúne el desplazamiento y lo desplazado, ese movimiento que escapa hacia adelante o hacia ninguna parte, con todo el peso sobre los hombros, esa figura de lo humano habitualmente despojada de nombre, de rostro, de territorio, de tiempo, de narración.
El cine colombiano de estas últimas dos décadas también ha sabido cómo narrar el desplazamiento de sus poblaciones, por ejemplo, a través de películas como Retratos de un mar de mentiras (Carlos Gaviria, 2010), Pequeñas voces (Óscar Andrada y Jairo Carrillo, 2010), Siembra (Ángela Osorio y Santiago Lozano, 2015), entre muchas otras.
Quizá se encuentre un sentido en la narración cuando se deja de contar para algo y se cuenta para alguien; no en nombre de algo, sino en nombre de alguien singular-plural. La fuerza de gravedad de los otros es de tal magnitud que la narración pareciera proceder bajo la forma de un dictado. Si se mira, si se escucha, si se aprecia cómo las cosas hacen y dicen -a través de sus estados, situaciones, condiciones, existencias, conversaciones- la narración tiene un claro motivo de destinatario, aunque no de destino. Destinatario: algo, esperado o no, regresa a algo, algo regresa a alguien. Destino: esta es una decisión o indecisión de quien escucha, del lector, de la lectura.
Mientras la vida se confunde demasiado con su contingencia y con su límite de realidad: contar historias. Porque de eso se trata la vida personal y colectiva, o de ello se trataba hasta hace muy poco tiempo; pero para poder contar historias hay que tener tiempo y hay que tener lugar, ese tiempo y ese lugar que ahora, en esta terca y tensa actualidad, no están a disposición y de los que estamos y somos desposeídos.
Quienes cuentan historias son artesanos de un mundo quizá mejor, o más amplio, o más largo, o más hondo, o más duradero, o más remoto, y por ello mismo, semejante a la memoria colectiva:
En cada vida hay algo que queda sin ser vivido, al igual que en cada palabra hay algo que permanece inexpresado. El carácter es la oscura potencia que se erige en guardián de esta vida no saboreada: tercamente vigila aquello que nunca ha sido y, sin que tú lo quieras, marca sobre tu rostro su huella. (Agamben, 1998, p. 76)
De modo alguno se trata de un interés o atracción o seducción por lo exótico, por lo bizarro, por la espectacularidad, por lo monstruoso. Es, más bien, una suerte de inclinación hacia quienes cuya presencia y existencia hacen pensar y sentir la vida y el mundo de otra manera, quienes revelan así otras pequeñas verdades que no las propias, que parecen estar afuera -pero no a salvo- de toda mediación interpretativa.
Aunque parezca no tener ninguna relevancia, importa todo aquello que deshace cualquier imperativo de pura adaptación, de sometimiento, de adherencia a reglas que no existen aunque lo son, están. Un llamado de atención que proviene de las excepcionalidades, no de las normas; la experiencia singular, incluso padeciente pero no complaciente, lo irregular que escapa a la tiranía de lo fatalmente armónico. Ir contra el desatino de pensar que la realidad es objetivable y, en consecuencia, posibilitar la emergencia de la indecisión y de la ambigüedad en tanto existencias y experiencias de lo poético. Celebrar la forma austera de la fragilidad y su no conversión en fiereza, en dureza, en sutura; los gestos mínimos por los cuales el mundo presenta algún vestigio de amabilidad.
Pero no hay ninguna virtud en todo ello. Es apenas una forma posible entre otras de estar en la vida y de estar en el mundo. Sin énfasis, sin subrayados, sin vanagloriarse por nada, nada más y nada menos que por curiosidad.
Porque narran todavía los pueblos originarios, como bien lo describe Rueda (2022) :
Las injusticias que viven hoy nuestros pueblos originarios constituyen a menudo el punto de partida y foco de una narración que mira atrás y adelante, que explica y proyecta, que rememora y augura, que desteje lógicas explicativas y reteje visiones sobre los orígenes y trayectorias portadoras de un potencial sanador. (p. 20)
Porque narran niñas y niños, abuelas y abuelos, los cuentacuentos, las amistades que conversan sin medida de tiempo ni tema preciso, los poetas, los ensayistas, dramaturgos, cineastas, novelistas, maestras y maestros, danzarines, actores y actrices, narran quienes juegan, quienes filosofan, quienes educan.
Mientras haya dolor, hay narración; mientras existan injusticias, silencios atragantados, voces que buscan incansablemente ser escuchadas, instantes desesperantes y, también, mientras existan alegrías comunes, atracción, curiosidad y fascinación por lo extraño, persistencia de hábitos de celebraciones y festividades, la búsqueda del cuidado colectivo, el cuidado de la transmisión entre generaciones, hubo, hay y habrá narración.
Para que no haya olvido ni desaparición, para que la mente no recubra todo con su falsa elegancia y liviandad, habría que narrar. Contarnos unos a los otros, contar con unos y con otros. Narrar, sí, pero no ser como esas águilas con sus garras en búsqueda de una presa, ni con la displicencia de un lenguaje prolijo pero distante, ni tampoco siendo cómplices silenciosos de un olvido final; porque “la vida es fácil de escribir, pero desconcertante a la hora de llevarla a la práctica” (Forster, citado por Boyne, 2021, p. 7).
Conclusiones. El regreso a la narración
Una narración puede tener principio y final, es verdad; y el comienzo podría ser o es ancestral: aquel había una vez que abre todas las puertas y conduce a un pasadizo interminable, a ese mundo que no parece tener nunca un grado cero ni acabar con su exterminio definitivo; y el final generalmente inesperado comporta infinitas variaciones, a menos que se entrometa un concepto de clausura innecesario. Y por ello mismo: había una vez todo lo que ha sido, lo que está siendo, lo que será. Y, además, había una vez todo lo que pudo haber sido, todo lo que todavía no es, todo lo que puede llegar a ser. Y aún: había una vez todo lo que nunca fue, todo lo que no pudo ser, todo lo que no ocurrirá jamás. Dejar de contar es abandonar el mundo. Y por ello: había una vez, y otra vez, y otra vez más. Narrar es la artesanía del recomienzo: “como huella de la mano del alfarero a la superficie de su vasija de arcilla” (Benjamin, 2016, p. 61).
Una narración sobre el haber estado y estar, y no solamente una descripción lejana y distante sobre el haber sido o el ser. Contar cómo estamos expuestos al mundo y no cómo asumimos un punto de vista invariable. Narrar la situación, no tanto la escena. Aunque el resultado sea austero o no haya ningún resultado. Sin embargo, puede que haya una confianza desmesurada a favor de la narración y vale pues establecer aquí la distinción entre el narrar y lo narrado, así como la hay entre el decir y lo dicho. A diferencia del orden de lo narrado, el orden de la narración contiene un elemento de movilidad contrapuesto a la rigidez -como, por ejemplo, advertir que algo que iría ir antes puede aparecer más tarde-; un atributo de elasticidad -como el abreviar una vida y alargar otra para posibilitar el encuentro de ambas vidas-; y otro de porosidad -la posibilidad de intercalar episodios en distintos planos y momentos-. Aquello que el orden de la narración permitiría en su conjunto es, pues, que “nos encontramos ante un relato potencial o virtualmente infinito” (Pardo, 2004, p. 253).
Narrar es empequeñecerse uno mismo; y volverse más pequeño querrá decir perderse, desvanecerse, dejar de saberse, volverse irreconocible, arriesgarse a no verse repetido. O, al menos, tratar que aquello que no se percibe, el sitio donde no se está, la palabra que no se dice, tenga otra gravedad y su propia espesura.
Habría que resquebrajar el Uno, no pensar tanto desde el Uno mismo, o pensar sin Uno; porque tal vez solo una ficción ofrezca la posibilidad de otra ficción: una vida que se siente propia y existe gracias a un relato que es de tantos otros, tantas vidas que no son nuestras y que podrían serlo gracias a un relato que tantos otros escribiendo. Para que el pensamiento no lo recubra todo con su falsa arrogancia, habría que narrar, contarnos unos a los otros, contar con unos y con otros. Narrar, sí, pero no con la displicencia y la indiferencia de un lenguaje prolijo, aunque distante, ni siendo cómplices silenciosos de un olvido definitivo y final.
La narración puede ser aquel lugar/tiempo de riesgo donde se componen, descomponen y recomponen los movimientos del mundo y de las vidas o, para mejor decir, el modo a través del cual se decide cierta presentación, recreación y cuidado de un mundo y de las vidas pasadas que no han pasado, un mundo y unas vidas presentes que están en el presente y un mundo y unas vidas que vendrán, si es que vendrán, siempre como versiones o variaciones o invenciones o recreaciones -en fin, reescrituras- respecto de un original. Sin embargo, también habrá que decir que una buena narración trasciende el lugar/tiempo particular, sobrevive al paso de los años, las décadas, los siglos; pasa de boca en boca y se resiste a desaparecer.
Para pensar, narrar y escribir es necesario recordar. La narración que piensa recordando vuelve sobre un tiempo que insiste en no abandonarse a su propia suerte, interrumpe la quietud de la memoria y da paso a la experiencia en principio callada e inmóvil. Pero este otro modo de narrar, siempre impreciso, siempre inconcluso, nada tiene que ver con técnicas, metodologías o estrategias, ni con la presunción de una cierta familiaridad o proximidad con el código de la lengua, ni con la veneración o la celebración de un conocimiento normalizador.
Narrar es un oficio que conversa sobre la memoria y los olvidos, que adivina o intuye o crea lo que hace falta y sus palabras permanecen más allá de la duración de su respiración o de su posible eficacia. Contar no es otra cosa que hacer durar las preguntas más amadas y las más temidas, pero sobre todo las preguntas más pequeñas que parecen intrascendentes y que acaban por darle sentido al mundo, a la vida.
Como escribe Georges Perec (2008) :
Me importa poco que estas preguntas sean, aquí, fragmentarias, apenas indicativas de un método, como mucho de un proyecto. Me importa mucho que parezcan triviales e insignificantes: es precisamente lo que las hace tan esenciales o más que muchas otras a través de las cuales tratamos en vano de captar nuestra verdad. (pp. 24-25)
A veces, si no siempre, el gesto de contar requiere algo más que el dominio del lenguaje y los guiños de la invención. Claro que sin ellos solo habría un vacío titubeante, un balbuceo disperso, una historia sin cuerpos quizá incomprensible.
Contar, contarse, contarnos, supone ir más allá del relato eficaz, sostenido apenas por una estructura que rehúye de la interioridad de los personajes, que no se detiene en advertir que no dominamos el mundo y que son los otros los que dictan el sentido de un laberinto o de una encrucijada narrativa. Ir más allá en el relato nos plantea el disponernos, desnudos, a la incógnita de la memoria.
Memoria de otros tiempos, de otros espacios, de otras palabras. Memoria propia o ajena, qué más da. Memoria que reconstruye una biografía ya no individual, sino habitada por innumerables rostros, voces, silencios, amores o desamores, que componen esa así llamada biografía literaria de cada uno: una travesía hacia la infancia despiadada o deseada, una navegación zozobrante hacia los primeros temblores, un viaje impiadoso hasta los repliegues más pequeños de nuestras existencias.
Contar es siempre un gesto de una memoria que, por más que lo intente, narra la vida a su antojo y está presa de su propia imposibilidad de recordarlo todo, de reconstruir la historia tal como gustaría.
Desde un punto de vista formativo, la pregunta que permanece vigente es la del carácter transparente o resistente -o incluso rebelde- de los procesos educativos respecto de un tiempo actual que tiende a desoír el pasado, a naufragar en el sinsentido del presente y a acatar las respuestas preconstruidas del futuro. Retomar la narración es, en cierto modo, retomar una idea de lo común, de lo público, de la comunidad, sin lo cual la formación quedaría reducida a una mera preparación o adaptación a las exigencias de rendimiento epocales.
Reconocimientos
La investigación de la que se desprende este ensayo forma parte del proyecto “Época y educación”, desarrollada en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), Argentina) dirigida por el autor desde 2019 hasta la fecha.
Referencias
License
Copyright (c) 2024 Enunciación

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Enunción is an open-access publication, with no financial charges for authors or readers. As of December 1, 2018, the contents of the journal are published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Colombia (CC-BY-NC-SA 2.5 CO) License, under which others may distribute, remix, retouch, and create from the work with non-commercial purposes, give the appropriate credit and license their new creations under the same conditions.
The copyright holders are the authors and Enunciación. The holders retain all rights without restrictions, respecting the terms of the license as to consultation, downloading and distribution the material.
When the work or any of its elements are in the public domain according to the applicable law in force, this situation will not be affected by the license.