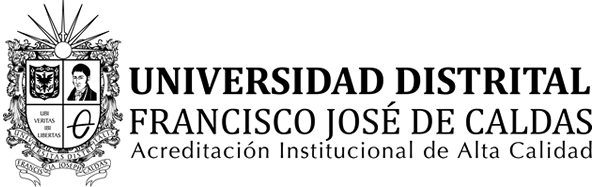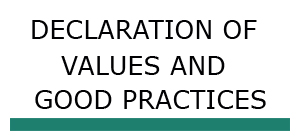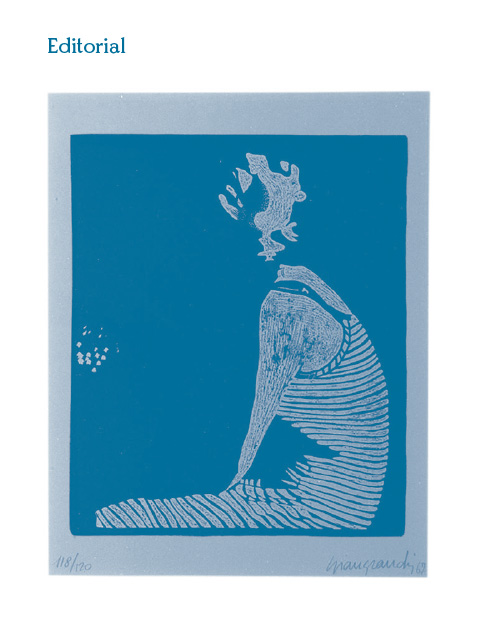
DOI:
https://doi.org/10.14483/25009311.17552Publicado:
2021-07-01Número:
Vol. 7 Núm. 11 (2021): Julio-Diciembre de 2021Sección:
EditorialDecolonialidad estética: ni blanquearse ni desaparecer
Aesthetic decoloniality: neither bleach or disappear
Descolonialidade estética: nenhum branquear ou desaparecer
Palabras clave:
Decoloniality, esthetic, whiten (en).Palabras clave:
Decolonidad, estética, blanquearse (es).Palabras clave:
Descolonialidade, estético, branquear (pt).Descargas
Referencias
Todorov, T. (2010). La Conquista de América. México, D. F.: Siglo XXI.
Dussel E. (1994). 1492. El Encubrimiento del Otro: hacia el origen del mito de la Modernidad. La Paz: Plural editores - Facultad de Humanidades y ciencias de la educación-UMSA.
Cómo citar
APA
ACM
ACS
ABNT
Chicago
Harvard
IEEE
MLA
Turabian
Vancouver
Descargar cita
Decolonialidad estética: ni blanquearse ni desaparecer
Decolonialidad estética: ni blanquearse ni desaparecer
Calle14: revista de investigación en el campo del arte, vol. 7, núm. 11, pp. 10-13, 2022
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Estudios artísticos como revista de investigación creadora se propone contribuir, entre otras cosas, al debate sobre la modernidad, colonialidad y decolonialidad. Esta tarea de largo aliento implica comprender, desde una perspectiva no eurocéntrica,el origen de la colonialidad; o, lo que es lo mismo, la instalación de la matriz colonial del poder en el siglo XVI, con el Descubrimiento-encubrimiento de América. Y no solo la originación de la colonialidad, sino también sus distintas dimensiones y modos de funcionamiento, sus lógicas, discursos y prácticas que atraviesan el saber, el hacer, el poder, el sentir, el creer y todas las prácticas de nuestra existencia.
Desde la perspectiva eurocéntrica se pensó que la modernidad, (especialmente su cara visible y no la colonialidad deshumanizadora y violenta) fue el resultado de las propias virtudes de la cultura europea. Una creación propia, autopoiética, diría Dussel, que permitía mostrar el progreso en la economía, las ciencias, las humanidades y las artes. Cada una de estas, con su discurso particular que formaba parte del gran relato de la modernidad triunfante. En el caso de las artes, claro está, nos referimos a la estética.
Así, cuando nos damos cuenta de que América es una invención colonial, la estética ya no se puede entender como una mera cuestión de autopoiesis europea, sino como la estética colonial de la primera modernidad: teo-estética. Dicho de otro modo, en los siglos XVI y XVII, cuando aun no existía la estética filosófica con su objeto de estudio el arte moderno, existió en cambio la colonialidad estética como colonialidad del sentir y del ser. La cual, para diferenciarla de la estética que inicia en el siglo XVIII hemos denominado ‘teo-estética’, pues aun se fundamenta en la razón sustantiva de la teología.
La teo-estética entonces, es la primera fase de la estética blanca y colonial. Es colonial debido a su papel clave en la construcción colonial del ser de los Otros, inventada por los colonizadores de América. Seamos claros, la construcción colonial del ser no es otra cosa que la negación del ser, de la constitución ontológica propia, de los habitantes nativos de Abya Yala/Anauac/La Gran Comarca. En este sentido, la estética fue una dimensión constitutiva en la construcción de la matriz colonial del poder, de la “invención” del Nuevo Mundo, la degradación del ser de los colonizados, la invención dela raza, del género y de la belleza como categorías de distinción y fundamento de jerarquías del poder.
Esa invención de nosotros como otros (con o minúscula para para mostrar la asimetría que funda el Ser colonizador en el no-ser del colonizado) fue una particular experiencia estética de lo ya conocido. Lo ya conocido para el imaginario del conquistador era la India, y de ahí el ser asiático que se proyectó sobre América. Un ‘invento’ atribuible a Colón y compañía, quienes creyeron haber llegado al continente asiático. Ese ser asiático que solo existía en el imaginario europeo renacentista abrió, para ellos, una puerta al Asia por el Occidente (Dussel, 1994, p. 29) y empezó a trazar las fronteras de todo tipo que acotaron el ser de todo lo que había en este lado del mundo.
En este sentido, esta primerísima forma de colonialidad del ser supone nada menos que la desaparición del Otro en cuanto tal. Esto pues, el ‘indio’ no fue descubierto como Otro, sino como ‘lo mismo’ ya conocido (el asiático), para seguidamente ser re-conocido. Lo anterior, a través de una operación que encuentra en el otro lo que el conquistador ha puesto, una pátina de ser con la que se encubrió la realidad americana (Cf. Dussel, 1994, p. 31).
El segundo momento, que sigue a la ‘invención’ del ser asiático, es el ‘Descubrimiento’ como una experiencia también estética, cuasi científica y contemplativa. Que establece una relación ‘persona-naturaleza’ y no ‘persona-a-persona’. Esa relación poiética, contemplativa, técnica, administrativa y comercial es otro modo de la negación del Otro por parte de Europa. De nuevo, pero en otro nivel, América no es descubierta como Otro distinto, sino como materia, como una pantalla opaca sobre la que la mismidad europea pudiera proyectarse.
Así, con el descubrimiento de la cuarta parte del mundo, con la que el mundo queda ‘cerrado’ se inaugura la modernidad. Los hombres europeos han descubierto la totalidad de la que forman parte, pues hasta entonces formaban una parte sin todo (Todorov, 2010, p. 15). Con esa idea de totalidad se explica el nacimiento de la modernidad como concepto, con pretensiones de universalidad, como totalidad encubridora de la alteridad del Otro. Al ser así, el otro queda en condición colonial; es decir, como imitador del ser de Europa, reducido a una potencia de ser que, eventualmente, puede desarrollarse a condición de seguir la pauta euro- pea, como única vía, en el interior de la totalidad ontológica demarcada por la modernidad (Dussel, 1994, pp. 32-33).
Y allí están los dos caminos que históricamente la modernidad ha ofrecido a los vencidos: blanquearse o desaparecer. Condición que se traduce en una larga lista de variaciones: cristianizarse o desaparecer; desarrollarse o desaparecer; civilizarse o desaparecer; democratizarse o desaparecer; culturizarse o desaparecer; educarse o desaparecer y toda la serie de binomios en los que se despliega la matriz dualista de la colonialidad.
Sin embargo, la dicotomía de la modernidad se puede desobedecer. Y es posible hacerlo, cuestionando los términos de su enunciación. Esto, para darnos cuenta de la trampa de los enunciados coloniales y trabajar en la posibilidad de Ser sin tener que necesariamente blanquearse ni desaparecer. Esta es la vía de la decolonialidad, que no podemos explicar en este texto, pero a la que contribuimos desde las páginas de Estudios Artísticos. Y lo hacemos, cuando ayudamos a conectar prácticas y haceres decoloniales, críticos de la colonialidad que se oculta en los cantos de sirena de la modernidad. Además, que apuestan por la reconstitución del mundo y de la vida con otras claves de enunciación, no eurocéntricas, capitalistas, patriarcales, racistas o neoliberales, sino empeñadas en encontrar modos no-coloniales para la reproducción de la vida.
Referencias
Todorov, T. (2010). La Conquista de América. México, D. F.: Siglo XXI.
Dussel E. (1994). 1492. El Encubrimiento del Otro: hacia el origen del mito de la Modernidad. La Paz: Plural editores - Facultad de Humanidades y ciencias de la educación-UMSA.
Resumen
Estudios artísticos como revista de investigación creadora se propone contribuir, entre otras cosas, al debate sobre la modernidad, colonialidad y decolonialidad. Esta tarea de largo aliento implica comprender, desde una perspectiva no eurocéntrica,el origen de la colonialidad; o, lo que es lo mismo, la instalación de la matriz colonial del poder en el siglo XVI, con el Descubrimiento-encubrimiento de América. Y no solo la originación de la colonialidad, sino también sus distintas dimensiones y modos de funcionamiento, sus lógicas, discursos y prácticas que atraviesan el saber, el hacer, el poder, el sentir, el creer y todas las prácticas de nuestra existencia.
Estudios artísticos como revista de investigación creadora se propone contribuir, entre otras cosas, al debate sobre la modernidad, colonialidad y decolonialidad. Esta tarea de largo aliento implica comprender, desde una perspectiva no eurocéntrica,el origen de la colonialidad; o, lo que es lo mismo, la instalación de la matriz colonial del poder en el siglo XVI, con el Descubrimiento-encubrimiento de América. Y no solo la originación de la colonialidad, sino también sus distintas dimensiones y modos de funcionamiento, sus lógicas, discursos y prácticas que atraviesan el saber, el hacer, el poder, el sentir, el creer y todas las prácticas de nuestra existencia.
Desde la perspectiva eurocéntrica se pensó que la modernidad, (especialmente su cara visible y no la colonialidad deshumanizadora y violenta) fue el resultado de las propias virtudes de la cultura europea. Una creación propia, autopoiética, diría Dussel, que permitía mostrar el progreso en la economía, las ciencias, las humanidades y las artes. Cada una de estas, con su discurso particular que formaba parte del gran relato de la modernidad triunfante. En el caso de las artes, claro está, nos referimos a la estética.
Así, cuando nos damos cuenta de que América es una invención colonial, la estética ya no se puede entender como una mera cuestión de autopoiesis europea, sino como la estética colonial de la primera modernidad: teo-estética. Dicho de otro modo, en los siglos XVI y XVII, cuando aun no existía la estética filosófica con su objeto de estudio el arte moderno, existió en cambio la colonialidad estética como colonialidad del sentir y del ser. La cual, para diferenciarla de la estética que inicia en el siglo XVIII hemos denominado ‘teo-estética’, pues aun se fundamenta en la razón sustantiva de la teología.
La teo-estética entonces, es la primera fase de la estética blanca y colonial. Es colonial debido a su papel clave en la construcción colonial del ser de los Otros, inventada por los colonizadores de América. Seamos claros, la construcción colonial del ser no es otra cosa que la negación del ser, de la constitución ontológica propia, de los habitantes nativos de Abya Yala/Anauac/La Gran Comarca. En este sentido, la estética fue una dimensión constitutiva en la construcción de la matriz colonial del poder, de la “invención” del Nuevo Mundo, la degradación del ser de los colonizados, la invención dela raza, del género y de la belleza como categorías de distinción y fundamento de jerarquías del poder.
Esa invención de nosotros como otros (con o minúscula para para mostrar la asimetría que funda el Ser colonizador en el no-ser del colonizado) fue una particular experiencia estética de lo ya conocido. Lo ya conocido para el imaginario del conquistador era la India, y de ahí el ser asiático que se proyectó sobre América. Un ‘invento’ atribuible a Colón y compañía, quienes creyeron haber llegado al continente asiático. Ese ser asiático que solo existía en el imaginario europeo renacentista abrió, para ellos, una puerta al Asia por el Occidente (Dussel, 1994, p. 29) y empezó a trazar las fronteras de todo tipo que acotaron el ser de todo lo que había en este lado del mundo.
En este sentido, esta primerísima forma de colonialidad del ser supone nada menos que la desaparición del Otro en cuanto tal. Esto pues, el ‘indio’ no fue descubierto como Otro, sino como ‘lo mismo’ ya conocido (el asiático), para seguidamente ser re-conocido. Lo anterior, a través de una operación que encuentra en el otro lo que el conquistador ha puesto, una pátina de ser con la que se encubrió la realidad americana (Cf. Dussel, 1994, p. 31).
El segundo momento, que sigue a la ‘invención’ del ser asiático, es el ‘Descubrimiento’ como una experiencia también estética, cuasi científica y contemplativa. Que establece una relación ‘persona-naturaleza’ y no ‘persona-a-persona’. Esa relación poiética, contemplativa, técnica, administrativa y comercial es otro modo de la negación del Otro por parte de Europa. De nuevo, pero en otro nivel, América no es descubierta como Otro distinto, sino como materia, como una pantalla opaca sobre la que la mismidad europea pudiera proyectarse.
Así, con el descubrimiento de la cuarta parte del mundo, con la que el mundo queda ‘cerrado’ se inaugura la modernidad. Los hombres europeos han descubierto la totalidad de la que forman parte, pues hasta entonces formaban una parte sin todo (Todorov, 2010, p. 15). Con esa idea de totalidad se explica el nacimiento de la modernidad como concepto, con pretensiones de universalidad, como totalidad encubridora de la alteridad del Otro. Al ser así, el otro queda en condición colonial; es decir, como imitador del ser de Europa, reducido a una potencia de ser que, eventualmente, puede desarrollarse a condición de seguir la pauta euro- pea, como única vía, en el interior de la totalidad ontológica demarcada por la modernidad (Dussel, 1994, pp. 32-33).
Y allí están los dos caminos que históricamente la modernidad ha ofrecido a los vencidos: blanquearse o desaparecer. Condición que se traduce en una larga lista de variaciones: cristianizarse o desaparecer; desarrollarse o desaparecer; civilizarse o desaparecer; democratizarse o desaparecer; culturizarse o desaparecer; educarse o desaparecer y toda la serie de binomios en los que se despliega la matriz dualista de la colonialidad.
Sin embargo, la dicotomía de la modernidad se puede desobedecer. Y es posible hacerlo, cuestionando los términos de su enunciación. Esto, para darnos cuenta de la trampa de los enunciados coloniales y trabajar en la posibilidad de Ser sin tener que necesariamente blanquearse ni desaparecer. Esta es la vía de la decolonialidad, que no podemos explicar en este texto, pero a la que contribuimos desde las páginas de Estudios Artísticos. Y lo hacemos, cuando ayudamos a conectar prácticas y haceres decoloniales, críticos de la colonialidad que se oculta en los cantos de sirena de la modernidad. Además, que apuestan por la reconstitución del mundo y de la vida con otras claves de enunciación, no eurocéntricas, capitalistas, patriarcales, racistas o neoliberales, sino empeñadas en encontrar modos no-coloniales para la reproducción de la vida.
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Licencia actual vigente
Creative Commons BY NC SA - Atribución – No comercial – Compartir igual. Vigente a partir del Vol. 8 Núm. 13 (2022)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.e
POLÍTICA DE PLAGIO
La Revista ESTUDIOS ARTÍSTICOS expone las directrices sobre buenas prácticas en la publicación científica, como marco para el desarrollo y la implementación de sus propias políticas y sistema de ética en la publicación. Los Editores de la Revista ESTUDIOS ARTÍSTICOS , seleccionan los revisores bajo unas directrices de imparcialidad y profesionalidad, a fin de que se puedan asegurar evaluaciones justas, los Editores garantizan a los autores que se seleccionan a los revisores apropiados para las revisiones de sus trabajos, y los lectores puedan confiar en el proceso de revisión por pares.
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS son conscientes del trabajo necesario para la toma de decisiones firmes y la creación de procesos editoriales sólidos, diseñados para gestionar sus intereses y fomentar un sistema de publicación eficiente y sostenible, que beneficiará a las instituciones académicas, a los editores de revistas, a los autores, a quienes financian la investigación y a los lectores. Las buenas prácticas en la publicación científica, no se desarrollan espontáneamente sino que se establecen conscientemente y se promueven activamente.
Responsabilidades de los autores de los trabajos
Todos los autores que se reflejan en el trabajo deben haber contribuido activamente en el mismo.
ESTUDIOS ARTÍSTICOS proporciona a los autores unas instrucciones claras donde se explican los conceptos de autoría académica, especificando que las contribuciones deben quedar claras. Los editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS piden la declaración a los autores de que cumplen con los criterios de la revista en relación a la autoría. En caso de darse un conflicto en la autoría de un trabajo publicado, los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS se pondrán en contacto con el autor que reclama su autoría para establecer la veracidad del caso. Si los Editores lo estiman oportuno, se cerrará el acceso temporalmente al artículo en cuestión, hasta que se tome una decisión final.
Los documentos a publicar, no deben haber sido publicados antes
ESTUDIOS ARTÍSTICOS considerará sólo aquellos trabajos que no hayan sido publicados antes en otra Editorial y en cualquier formato. En este sentido, se considera que la literatura científica puede ser sesgada por una publicación redundante, con consecuencias importantes. ESTUDIOS ARTÍSTICOS pide a los autores que una declaración de que la obra presentada, sobre todo en su comunicación esencial, no ha sido publicada antes, y no está siendo considerada para su publicación en otros envíos
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS tienen derecho a exigir un trabajo original y cuestionar los autores acerca de si los artículos de opinión (por ejemplo, editoriales, cartas, revisiones no sistemáticas) han sido publicados antes.
Promover la integridad de la investigación
La mala conducta de Investigación
Si los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS sospechan de una mala conducta en la investigación llevada a cabo en un trabajo (por ejemplo, la generación de datos, falsificación o plagio), consultarán a los autores del trabajo sobre el procedimiento desarrollado para la investigación y estos deberán proporcionar cuanta información se les solicite.
La revisión por pares a veces puede detectar indicios de mala conducta en la investigación, en estos casos, los revisores plantearán sus dudas y de ser confirmadas, se considerarán como una falta grave (por ejemplo, la fabricación de datos, la falsificación, la manipulación de imágenes inapropiadas o plagio). No obstante, en todo caso los autores tienen derecho a responder a esas denuncias y demostrar que las investigaciones se han llevado a cabo con diligencia y con la velocidad adecuada.
La protección de los derechos de los participantes / sujetos de investigación
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS trabajan para crear políticas de publicación que promuevan prácticas éticas y responsables de investigación. Se buscarán garantías de que los estudios han sido aprobados por los organismos pertinentes. Si en la investigación se ha trabajado con datos de personas, los trabajos resultantes, deben ir acompañados de una declaración de consentimiento por parte de las mismas. Los Editores se reservan el derecho a rechazar el trabajo si hay dudas acerca de si se han seguido los procedimientos adecuados.
El respeto de las culturas y el patrimonio
Los Editores de ESTUDIOS ARTÍSTICOS expresan su sensibilidad a la hora de publicar imágenes de objetos que podrían tener un significado cultural o ser causa de delito.
Informar a los lectores acerca de la investigación y la publicación de la mala conducta
Los Editores advertirán a los lectores si se han producido violaciones éticas. En estos casos, ESTUDIOS ARTÍSTICOS publicará las oportunas correcciones cuando estos errores puedan afectar a la interpretación de los datos y a la información, cualquiera que sea la causa del error. Del mismo modo, ESTUDIOS ARTÍSTICOS publicará un escrito de rectificación si se ha demostrado que el trabajo puede ser fraudulento, o si los Editores tienen sospechas fundadas de que se ha desarrollado la investigación bajo una mala conducta. En este caso, la revista publicará una corrección como fe de erratas o la rectificación que incluirá las palabras "Fe de erratas" o "Corrección", se publicará en una página numerada y aparecerá en el índice de contenidos de la revista. Esta rectificación permitirá al lector identificar y entender la corrección en el contexto de los errores cometidos, o explicará por qué se corrigió del artículo, o recogerá las preocupaciones del Editor sobre el contenido del artículo. Estará vinculado electrónicamente con la publicación electrónica original.